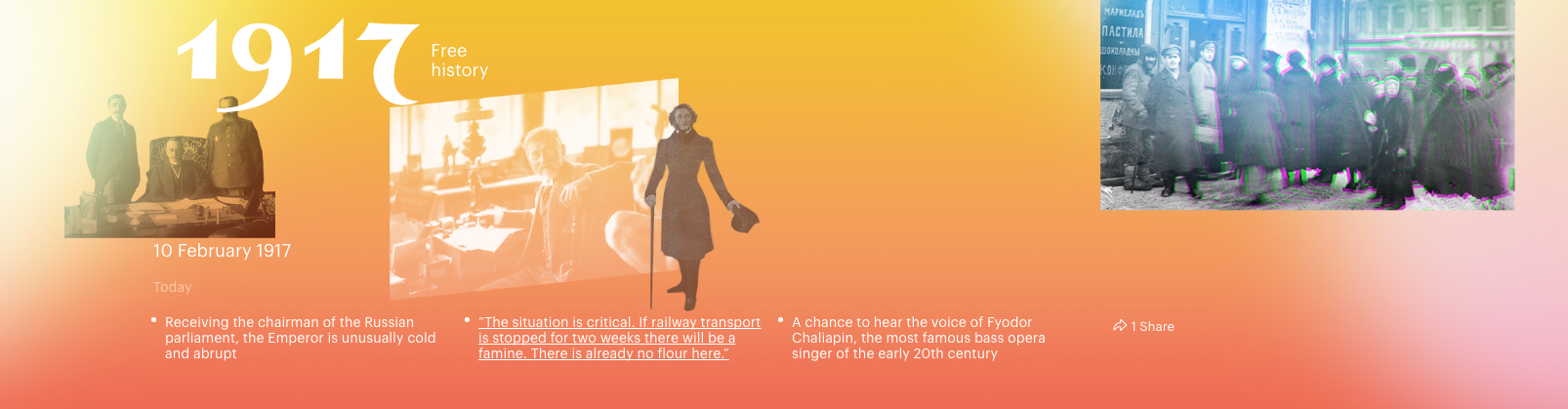Cuando uno es niño, los mundiales siempre llegan en el momento perfecto. Están colocados al final del ciclo escolar, cuando los profesores ya se desfajaron la camisa y pusieron los pies sobre el escritorio; tienen la capacidad de obnubilar a varias generaciones, por lo que la vigilancia adulta se relaja en todos los niveles y la infancia pasa de cárcel de máxima seguridad a centro de rehabilitación para reos de mínima peligrosidad; además, todos los partidos de la selección mexicana pueden verse en la televisión abierta, por lo que, al menos en las zonas urbanas de este país, son inherentemente democráticos.
Por si fuera poco, el futbol es una enfermedad hereditaria. Una que se incuba en la primera niñez y explota cuando somos un poco más grandes. El futbol es una pieza educativa que, al menos en México, es tanto o más importante que el diploma de la Secretaría de Educación. Es una educación, claro, que no moldea tanto como revela: a través de la narrativa del futbol, de la narrativa de un mundial de futbol, nos forjamos a nosotros mismos. Nuestros héroes y villanos nos configuran tanto como nos delatan.
Y quizá ningún otro mundial me haya ayudado a construirme una idea de mí mismo como Francia 98, que llegó a seis meses de un parteaguas en mi vida como fan del futbol: la final del torneo mexicano de invierno de 1997.
* * *
En aquella final vi algo que jamás olvidaré y que me tiene atado a una camiseta como una maldición: el equipo que apoyaba mi padre, el Cruz Azul, terminaba una racha infame de diecisiete años sin ganar un título. Lo hacía, además, con una jugada mortífera. Ángel Comizzo, portero del León que por entonces también fungía como enésimo portador fallido del corte de Príncipe Valiente, le asestó una patada brutal en el rostro a Carlos Hermosillo, uno de mis héroes futbolísticos de infancia. La patada le reventó el pómulo izquierdo al grandote de Cerro Azul, quien sangraba profusamente, y el árbitro —Arturo Brizio— había marcado penal. Sorprendentemente, sin embargo, Brizio no expulsó a Comizzo: el rectángulo carmesí, la fulminante tarjeta roja con la que correspondía marcar a Comizzo, se quedó guardada en el bolsillo del árbitro.
La furia de mi padre —tipo fúrico por definición— era demoledora. Ira blanca, le digo yo: una rabia cegadora que arrasaba con todo. Se enojaba tanto que parecía que la temperatura de la habitación aumentaba aceleradamente hasta que se hacía insoportable permanecer ahí. En ese momento, al menos, era lícito quedarse: estábamos viendo la final en la sala, y la rabia no estaba dirigida a ninguno de los miembros de la familia, sino al pinche árbitro, cómo se le ocurre, no chingues, por qué no expulsó a ese cabrón. En mi memoria, Brizio no se había atrevido a expulsar a Comizzo por miedo: los ánimos estaban tan encendidos que hacerlo podría desembocar en protestas y, quizá, disturbios. Sin importar qué decisión tomara, el árbitro (cualquier árbitro) sería duramente criticado: no había forma de salir ileso de esa situación. Y a Brizio, pensaba yo, le había temblado la mano: había dejado que Comizzo defendiera el penal, que un resplandeciente Hermosillo con el rostro ensangrentado terminó convirtiendo en gol para ganar el partido —en aquel entonces, los partidos aún se desempataban mediante el histriónico “gol de oro”—.
El mundial llegaba con estos bríos gloriosos. Jorge Campos, que insólitamente vistió la nueve en el partido de ida de la final Cruz Azul-León, era el portero de la selección mexicana. Paco Palencia, el heroico gatillero de Cruz Azul —artífice, cómo no, del título—, estaba también entre los seleccionados. No era, ni de lejos, una selección basada en Cruz Azul (los únicos dos jugadores efectivos del plantel al momento del mundial eran Palencia y el gran Óscar Pérez, que no alcanzó a jugar), pero eran suficientes para que me representaran. Estaban, también, el letal Luis Hernández, el matador recién desembarcado de Boca Juniors en el Necaxa, y claro, Cuauhtémoc Blanco, quien por esa época también estaba en Necaxa y que terminaría convirtiéndose en objeto de tanto odio como afecto al volver del Mundial, cuando se reintegró a las filas del pinche América. Manuel Lapuente, entonces técnico del tricolor, dejó fuera a Hermosillo, error imperdonable que le ganó mi rencor eterno. En general, la selección mexicana de Francia 98 era un conjunto de promesas. La mayoría de ellas se rompieron, pero en esos momentos nos alcanzaba para entusiasmarnos.
Y nos alcanzaba bien, generosamente. México venía de golear, en el hexagonal, a Canadá, Jamaica y El Salvador, y de ejercer una persistente forma de la mediocridad en los otros partidos, principalmente frente a Estados Unidos. No debería haber alcanzado para emocionarnos —algún día hablaremos del daño tremendo que a la larga nos hizo, como selección, jugar en Concacaf y no en Conmebol—, pero alcanzaba. Andábamos sobrados.
* * *
La participación de México en el mundial arrancó en sábado. Corea del sur era el rival. Nadie pensaba en serio que Corea fuera peligrosa, pero igual íbamos preparados para la derrota: apoyar a la selección mexicana es la mejor vacuna para la decepción. Y Corea empezó ganando. Antes de los treinta minutos ya iban arriba con un gol, que metió no un coreano sino la defensa mexicana, que desvió el balón en un tiro libre y dejó a Campos parado y sin posibilidad de detenerlo. Vale madres. Otra vez lo de siempre. ¡Pinche selección!
Pero Lapuente tenía sus mañas. Para el inicio del segundo tiempo, además de insuflar al equipo mexicano de un aliento de vida que parecía ya imposible, el técnico metió a Peláez, quien respondió a los minutos de entrar: gol. Los coreanos, además, ya tenían un hombre menos. Y entonces fue cuando Cuauhtémoc Blanco, ese genial tramposo, se mandó el invento mexicano de Francia 98: la cuauhtemiña. Colindando con la retención de balón y demostrando más maña que técnica, Blanco se quitó, dos veces, a dos defensas coreanos que nomás alcanzaron a contemplarlo asombrados, a medio camino entre el reclamo y el mutismo.
A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. El Matador se embolsó el cincuenta por ciento de todos sus goles anotados en mundiales en ese solo partido: dos. (Puesto en perspectiva, suena un poquito decepcionante, pero entonces, como ahora, ignorábamos felizmente el futuro.) Se acabó. México arrancaba la Copa goleando a los surcoreanos. El futuro era brillante, prometedor.
* * *
Una semana después: sábado, de nuevo. El partido contra los belgas fue el partido de Cuauhtémoc. Perdíamos, de nuevo: dos goles belgas contra uno mexicano, del Beto García Aspe. Suspendido en el aire durante un breve momento, como una sublime flecha descompuesta, Cuauhtémoc tomó el centro que le puso Ramón Ramírez y empató el partido. Cuando se levantó del suelo, Cuauhtémoc era un famoso jugador de la selección mexicana; cuando aterrizó en el césped, ya era un héroe.
Más que eso, el Cuau se convirtió en un símbolo. Lo sigue siendo, incluso ahora, después de su alcaldía y cerca de su gubernatura. El Cuau, desde el nombre, es eminentemente chilango, tan chilango como una torta de tamal, y como una torta de tamal, su existencia le da sustento a la clase obrera. Cuauhtémoc, lo sabíamos todos, venía desde abajo, y la gente con la que crecí no podía sino verlo como un modelo de heroísmo. Era un jugador hábil, con visión de gol, con técnica. Pero sobre todo, era su personalidad sobre la cancha la que imponía. Era aguerrido, agresivo, bordaba la violencia. Era evidente que estaba lleno de ira, de una ira que solo se adquiere cuando la niñez es precaria: Cuauhtémoc Blanco era una muestra de las posibilidades del rencor. Solo alguien con esa rabia es capaz de arrojarse por el balón como él lo hacía.
Era un héroe, sí, pero además era un héroe popular, barriobajero, uno de los nuestros. Nosotros, con el odio y la rabia y la agresividad, que era lo único que teníamos dado que carecíamos de talento, también podíamos llegar lejos. Eso fue lo que nos enseñó Cuauhtémoc Blanco.
* * *
En mi primaria —la inenarrable y carcelera Licenciado Benito Juárez—, el futbol era lo único de lo que se hablaba. En la Benito Juárez, el futbol era la patria y la selección el ejército encargado de defenderla. Nosotros, bueno, nosotros éramos paleros, éramos la porra, si el ejército necesitara porra. La analogía se pierde, pero el caso es que hinchábamos por México de forma irracional y colectiva.
La fiebre del mundial se había anidado en los álbumes Panini, en los uniformes de Pepsi Next y en la constante rotación de La copa de la vida, de Ricky Martin, en la radio. La primaria Benito Juárez, al borde del fin del curso y tras meses de acunar ese bombardeo mediático y comercial, se despeñaba, ahora, en la efervescencia mundialista. Un partido sucedería en horario escolar: México contra Holanda. El último de la fase de grupos para México. Los niños estábamos nerviosos: el ambiente era tan tenso como podría serlo en un estadio. Más, pues, porque no podíamos liberar estrés viendo el juego: todo sucedía en nuestras mentes. Algunos niños, incluso, no fueron a la escuela: sus padres les habían permitido quedarse en casa a ver el partido. Así de importante era. (Los padres más estrictos mandaron a sus hijos a clases, y si la escuela era tan estricta como los papás, esos niños se quedaron sin ver el partido en vivo. Me parece trágico perderse aquel partido en pos de algo tan anodino como un día de clases al final del curso.)
De pronto, un milagro tan grande como los goles del Matador: de un salón emergió alguien, un profesor anónimo, con una televisión en un librerito. Se buscaron (y consiguieron) extensiones. Se acomodó la antena de conejo. En apenas unos minutos, todo quinto y sexto de primaria se encontraba afuera de los salones, en el pasillo, apelmazados alrededor de una televisión de señal defectuosa. Veíamos los uniformes: blanco, el de México; naranja, el de Holanda. La temible naranja mecánica. Holanda, con el amenazante Davids, parecía invencible. No era, por otro lado, una sensación ajena: gustar del futbol en México es saberse condenado a apoyar un deporte para el que somos terriblemente malos, al menos si juzgamos la inversión —económica, sí, pero esa es la de menos: la inversión emocional de la afición mexicana es incalculable— realizada contra los resultados obtenidos.
Empezamos, pues, abajo. De nuevo. Lo digo casi literalmente: no habían pasado cinco minutos cuando el número once neerlandés, Cocu, anotó un gol que era también recordatorio: “a ver, muchachos, ubíquense: ustedes son de Concacaf”. Sorprendentemente, el ánimo no decaía. Quince minutos más tarde, de Boer llegaba a rematar: un segundo gol holandés. Bueno, ya estuvo. Perdimos. Vinieron un par más de llegadas holandesas antes del descanso: estos cabrones nos van a asesinar. Ya valió madres.
La Benito Juárez palidecía. Estábamos hechos de trapo. Guangos, sin esqueleto. Derrotados. Nos habían fallado los ídolos: el Cuau, el Matador, Campos. Arrastrábamos los pies hacia la cooperativa en busca de unos Totis, un Pau-Pau o unos Miguelitos de consolación. Los profesores menos futboleros, es decir, los de hueva, sentían que se les había dado la razón: de cualquier forma siempre pierden, para qué quieren ver eso, nomás vamos a fomentar la pereza, el problema es que el mexicano no lee. Algunos se contagiaron de su desánimo. Yo no.
Pese a todo, se nos permitió ver la segunda mitad del juego. Era menos la concurrencia. Pasamos la mayor parte del segundo tiempo en una especie de tenso tedio. En los travesaños de la portería de Campos retumbaron un par de balonazos holandeses: los naranjas no querían dar tregua. Querían muerte. Estaban calificados, pero la piedad no es una de sus características —cuando menos no en la fase de grupos—. La selección, sin embargo, no se amedrentó. O sí, vaya, cuándo no, pero al menos no lo hizo salvo por ratitos. El resto del tiempo, se intentaba. Y se intentaba. Había empeño, había garra. Y la garra alcanzó.
A quince minutos del final —no suficiente para cantar la derrota definitiva, pero sí para ir meneando la cabeza mientras se rumiaba el “ya merito”—, apareció Peláez. Fue el suyo un cabezazo que no iba a la portería sino al centro, un gol que nació pensado como pase. El balón, sin embargo, le botó a unos centímetros a Cuauhtémoc Blanco, y ese rebote confuso, revuelto, entre el Cuau y la defensa holandesa, terminó por confundir al portero. El balón, parecía, se quedaría en ese revoltijo de sudor y piernas, y mal habría hecho el arquero en arrojarse por él o en incorporarse. Y esa precisión —esa atención a las posibilidades, a los rumbos conocidos que suelen tomar las cosas— fue el artífice del gol. Porque el balón no se quedó ahí: botó, impulsado hacia arriba, y dejó al portero en el suelo mientras Cuauhtémoc, gandalla como es, pretendía por un segundo celebrar el gol como suyo (¡a fin de cuentas, el balón lo había rozado!) hasta que vio a Peláez reclamar lo que por derecho le pertenecía y entonces —hay nobleza, en el Cuau—, se sumó al festejo. Era posible la calificación: otro golecito y la armábamos. La multitud —ahora sí sin diferencia de grados escolares— se agolpó alrededor de la tele. Era una estampa de precario entusiasmo: decenas de niños concentrados, en una escuela pública, alrededor de una televisión que vomitaba, intermitente y con fallas en la señal, la transmisión del partido.
Por supuesto, lo difícil era conseguir ese golecito que faltaba. Los quince minutos que transcurrieron entre el gol de Pélaez y el silbatazo final desencadenaron todas las angustias. La ansiedad era un perro negro que nos caminaba entre las piernas, amenazante, mientras esperábamos el resultado de Corea, que jugaba al mismo tiempo y tenía tantas posibilidades de pasar como nosotros, o el gol del empate. Me gusta cuando el futbol es así: cuando, por la magia de los grupos y de los números, renuncia al maniqueísmo de la victoria como única meta y se permite concebir al empate como un triunfo, como el fin último. En este caso, eso era lo que pedíamos: un gol glorioso que nos llevara a quedar tablas.
Finalmente, y acaso contra todo pronóstico, ese valor, ese arrojo mexicano llegó: en forma de un Luis Hernández casi descompuesto, prácticamente desbalagado, que a un minuto de que nos eliminaran llegó, casi cayéndose, a empujar un balón que se convirtió en gol. Qué abundante es la escuela del delantero mexicano que mete los goles casi de chiripa: hoy en día, Javier Hernández es uno de los grandes exponentes del gol descompuesto.
Pero en ese momento, la Benito Juárez estalló. Entre los gritos de Hugo Sánchez —otro gran futbolista metido a la televisión: en el futbol mexicano, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte comentarista—, que exclamaba “¡Ya estamos dentro!”, o las repeticiones cuasi mántricas del Perro Bermúdez, que no dejaba de rezar “¡Matador, matador, matador!”, la escuela se despeñó en una marea de felicidad. Habíamos ganado. O vaya: habíamos empatado. Corrimos por todo el patio, ondeamos los pocos jerseys de la selección que habían burlado a los prefectos, nos abrazamos, sacamos los balones y nos pusimos a jugar en la cancha escolar, que carecía de la menor brizna de pasto y en su lugar parecía hecha de pura arena de playa, sin que nadie nos interrumpiera hasta que sonó el timbre de la salida. La valentía mexicana nos había salvado de nuevo. Ese día podíamos ser campeones del mundo.
* * *
No alcanza, la valentía mexicana, para muchas cosas. Si lo sabré yo, que después de esa gesta gloriosa vi a México caer irremediablemente ante Alemania, y que me he aburrido de ver a la selección caer, una y otra vez, en esa patética mezcla de bragado e insuficiencia que parece signar nuestro destino futbolístico. El valor es un elemento en juego, uno bastante mediano, a decir verdad, cuando se le contrasta con la técnica, la calidad de vida, la competitividad de tu liga. Da igual qué tan valiente o resistente se sea cuando el rival es Alemania: hay circunstancias en la vida que no se pueden superar a base de valor.
El valor del Cuau se tornó bravuconería. Siempre estuvo ahí, claro, pero no lo supimos ver en Francia 98, sino hasta después: Cuau no solo se arrojaba como nadie por el balón, sino que también le soltaba puñetazos arteros a periodistas o rivales de cancha. El Cuau era valiente, sí, pero también imprudente y arrogante. Su modelo —el modelo que muchos niños de entonces adoptamos como el de un héroe nacional— era un modelo fundamentalmente fallido. Atraído por el brillo del delantero impulsivo y genial, omití la valentía de otro mexicano que andaba por ahí y que también hizo lo inesperado.
Hablo, por supuesto, de Arturo Brizio. El maldito Brizio que no se atrevió a expulsar a Comizzo. El tibio, el tímido, el que le tuvo miedo al estadio de León y no quiso hacer lo correcto. Ese Brizio, que existía tan solo en mi mente, se resquebrajó en Francia 98. Porque ahí, Brizio fue todo menos tibio. Tras ver a Zidane —caray: al divino Zizou, al de la Juve, al gran Zidane— acomodarle un grosero pisotón a un jugador que ya estaba en el suelo, Brizio, que pitaba el partido entre Francia y Arabia Saudita, extrajo de su bolsillo el cartón rojo: para asombro de todo el mundo pero, sobre todo, del mismo Zidane. Plantado con firmeza frente al delantero francés, Brizio lo echa, indicándole el pisotón. Zizou no puede creerlo: lo están sacando de un juego en el centro mismo de su reinado. Brizio tiene que insistir: con un gesto enérgico, ordena al jugador salir del campo. Al diez francés no le queda más remedio que marcharse: se perdería el resto de ese partido y también el siguiente juego. La tarjeta roja, en ese momento, devino concentrado de valor.
Esa expulsión, en retrospectiva, me hizo revalorar el momento en que Brizio se rehúso a sacar a Comizzo. No lo hizo, ha dicho él mismo, porque Palencia le habló en ese momento y lo distrajo de ver la patada. No sé si creerle. Pero el hecho de verlo no temblar al sacar a Zidane me hace pensar que no fue miedo lo que sintió en aquella final de Cruz Azul: Brizio experimentó la prudencia. Sabía que la suerte estaba prácticamente echada: no había forma de que Carlos Hermosillo fallara ese penal. Sabía, también, que la expulsión de Comizzo podría desembocar en una violencia que terminaría el juego, anulando así la final e impidiendo que se impusiera la justicia: lo justo era que Cruz Azul ganara y que León perdiera, y todavía más justo era que esa victoria la definiera Hermosillo frente a su agresor, Comizzo. Y Brizio pensó todo esto con decenas de miles de personas gritándole y veintidós jugadores jóvenes, fuertes y enojados esperando su decisión. Brizio —me quedó claro después de verlo expulsar a Zidane— no era cobarde. Era profundamente valiente, pero su valentía contemplaba la inteligencia más que la bravuconería.
Son valentías diferentes, las de Cuauhtémoc y Brizio. Son radicalmente distintas. La del Cuau es una valentía impositiva, grandota, ruidosa. El Cuau se imponía en la cancha tanto por su técnica como por su fiereza. Brizio es de otra madera. Calmo, paciente, se permite la meditación. Son dos temperamentos imposibles de conciliar que, sin embargo, se hallaron en Francia 98 como representantes de un país de dimensiones futbolísticas más bien medianas. Ninguno falló. Movidos por un orgullo individualista, ambos se empujaron a sí mismos hasta alturas que pocos exponentes de su disciplina han podido ver. Desafortunadamente para mí, era imposible sopesar las dimensiones del valor de Arturo Brizio a esa edad, cuando lo que importaba era el ruido, la furia, los goles. De haberlo hecho —de haber podido darme cuenta que la valerosa tranquilidad de Brizio era tan efectiva como el agresivo ímpetu del Cuau—, creo que sería una persona diferente: con suerte, incluso, una mejor persona.
P.S. Este texto se concibió hace unos meses, y se pensó y escribió durante varias semanas. Durante esas semanas, penosamente, una grave acusación en torno a Arturo Brizio salió a la luz: Adalid Maganda, árbitro guerrerense oriundo de Huehuetán, comunidad con fuertes raíces afromexicanas, denunció al silbante por racismo, asegurando que el ahora presidente de la Comisión de árbitros lo llamó “pinche negro” a la hora de despedirlo. La acusación se encuentra ahora bajo investigación de la Conapred. No puedo borrar lo que escribí, pero principalmente, no puedo evitar reconocer la importancia del papel de Arturo Brizio como árbitro; no obstante, de ninguna forma este texto pretende ensalzar su memoria a pesar de la aberrante y reprobable acusación en su contra: preferiría, en cambio, que fuera leído como un recordatorio, siempre necesario, de la fragilidad de los héroes y la puerilidad de la admiración.