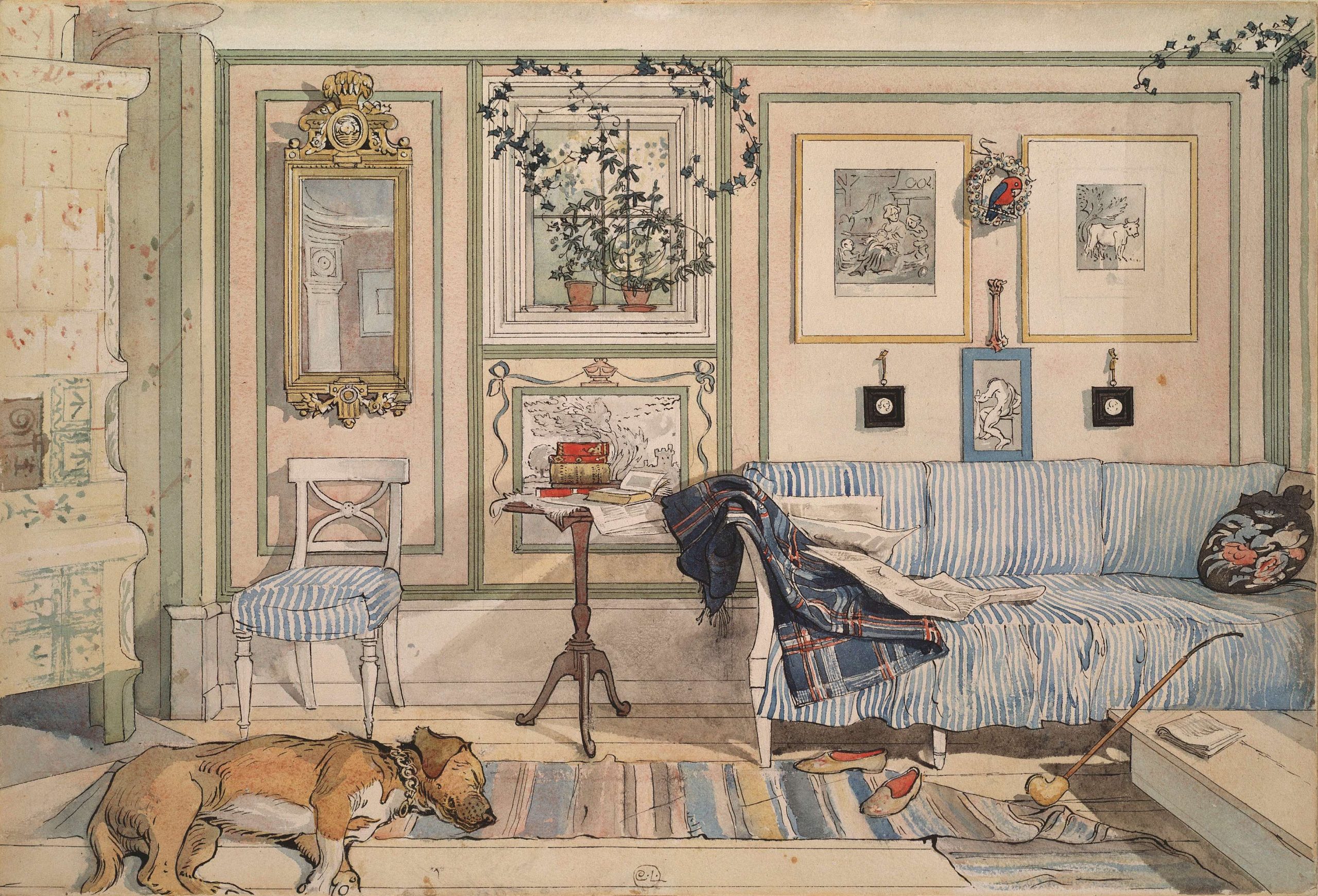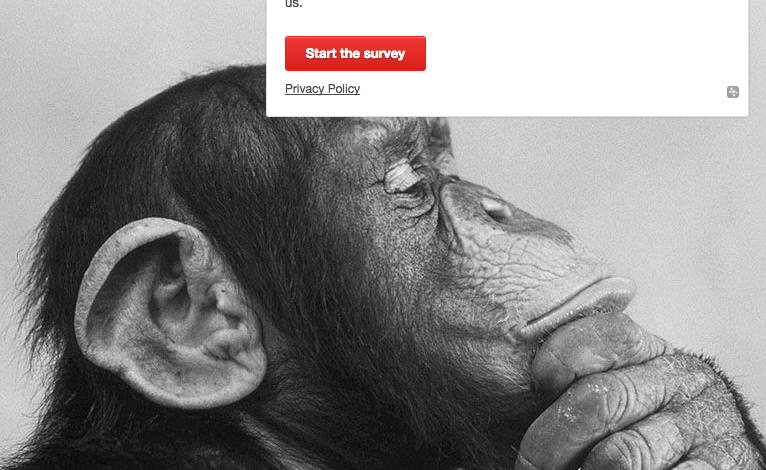Empezamos a marchar un par de glorietas adelante del Án-gel, brincando los charcos en las calles, zigzagueando alrededor de los vendedores de pañoletas, banderas y tamales. Llueve y deja de llover. Somos muchos, pero se siente como si fuéramos pocos: la gente no se toca, a duras penas habla y las consignas en contra del gobierno y la inseguridad no suenan por más de diez segundos.
Nos enfilamos rumbo a Bellas Artes. Unos cuantos turistas, desperdigados en pares al filo de la banqueta, nos toman fotos; un grupo de punks se mantiene al margen de la manifestación, observándonos como si fuéramos peces en una pecera. Alguien grita “Viva México” y un par de valientes le hacen coro hasta que, desalentados por la falta de entusiasmo, guardan silencio.
Caminamos por Madero rumbo al Zócalo. Somos muchos, pero sigo sintiendo que somos pocos: aquí y allá escucho, como burbujas que revientan en la superficie del agua, gritos en contra de la delincuencia y porras a nuestro país. Desde la altura de los bares en los hoteles aledaños, grupo de jóvenes observan el Zócalo, vestidos de blanco, sí, pero lejanos: son espectadores, no partícipes (y lo resiento). Un hombre regordete y de pelo entrecano camina con una pancarta que avisa del secuestro de su hijo, desaparecido desde el sexenio de Fox. Una familia camina, como ovejas extraviadas, hacia el centro de la plancha, con el rostro de un familiar estampado en su camiseta blanca. Canal 22 y Televisión Azteca ruedan cámaras desde arriba de sus camionetas. Faltan quince minutos para las ocho de la noche.
Nadie nos ha avisado nada. Tenemos veladoras que no sabemos cuándo prender y un himno que no sabemos cuándo cantar. Levanto mi cámara para tomarle una foto a la bandera, y esta me da la espalda, mostrándome el lado opaco de su verde y su rojo. La Catedral está en reconstrucción, como ha estado desde que tengo memoria: parece que México está despostillado.
A la mitad del Zócalo se levanta una estructura de metal. Al parecer, el centro de la ciudad ha tenido que acostumbrarse a las asambleas. Las luces de los edificios se apagan a las ocho. Es hora de prender las veladoras. Al este de la plancha comienzan a entonar el himno nacional. Queremos alcanzarlos, pero es demasiado tarde: tenemos que empezar de nuevo. El himno suena desfasado, como treinta niños cantándolo en una fiesta de cumpleaños. La mecha de mi veladora insiste en mantenerse apagada: el viento se cuela entre mis dedos y se lleva el fuego. Decido dejar la vela en paz y saludar a la bandera, que de nuevo me da la espalda.
Somos un millón de personas marchando en contra del crimen. ¿Qué pensarán los secuestradores al respecto?
Decidimos irnos a las ocho y cuarto, como si no faltaran actividades por llevar a cabo. México quiere paz, se escucha. El grito es, en apariencia, sólo uno pero oculta una suma de enojos y dolores personales. Pongo mi veladora junto a otras ocho, en el eje del Zócalo: una pequeñísima isla de luz. Mañana las recogerá algún camión de la basura.
Miles de personas aún quieren entrar al Zócalo. La salida es, por lo tanto, lentísima. Un grupo le grita a Ebrard que renuncie. El jefe de Gobierno ni siquiera está presente. Al lado de nosotros, cerca de la catedral, dos hombres se pelean y son detenidos por una multitud, que les pide que pongan el ejemplo.
A las ocho y media doblan las campanas de la iglesia. No sé por qué, su tañido suena más a lamento que a reclamo. La catedral ha visto esto antes: nos ha visto doblados, juntos pero jodidos, jodidos pero juntos, vencidos desde adentro, vencidos desde afuera. Aquí estoy, parece decirnos, y aquí seguiré: hundiéndome en el lodo que hay debajo, poco a poco, siempre en reparación, nunca completa.
Cada iglesia se parece a su dueño.
Un viejo me pide que no lo empuje y, aunque le pido disculpas, no da acuse de recibo. Finalmente salimos y podemos caminar cinco pasos sin ser detenidos por la espalda de otra persona. Parece que va a llover, pero no llueve. Los gritos, las consignas y las porras siguen siendo fósforos que se encienden y, un segundo después, se apagan.
Nos sentamos a descansar frente al Palacio de Minería mientras un pequeño grupo de inconformes grita, enardecido, que todos los vestidos de blanco somos ovejas y títeres del gobierno. Un vendedor de sillas se levanta y se queja, con furia, de que la marcha fue organizada sólo “porque se nos murió un pinche burguesito”. Algunas personas lo abuchean y otros apenas lo toleran, como si fuera una mosca revoloteando a la hora de la comida. Sin embargo, ambas partes mantienen su distancia, como si supieran, de antemano, que son irreconciliables. Dos mitades de un país dividido.
Tomamos el trolebús y después un taxi rumbo a nuestro coche. El taxista, un tipo con la fisonomía de un luchador pero de trato suave, nos dice que lo único que podemos hacer es intentar ser honestos y derechos en nuestros trabajos, por más humildes que sean. El cielo se empieza a caer en el parabrisas, gotas como chorros de agua. Por la ventana, un vagabundo que dormita debajo del techo de una farmacia le da pedazos de su torta a un perro famélico y multicolor.
Al día siguiente abro el periódico y descubro que los secuestradores han respondido mi pregunta. ¿Qué piensan sobre la marcha? Opinan esto:
COBRAN RESCATE POR PLAGIO EN MARCHA CONTRA LA INSEGURIDAD.
Los secuestradores de un niño de 12 años pidieron a los padres de su víctima acudir a la movilización ciudadana del pasado sábado, caminar del Ángel de la Independencia a la Glorieta de Colón y después dejar en un puesto de periódico la bolsa con el dinero. (El Universal, 1º de septiembre de 2008.) ~