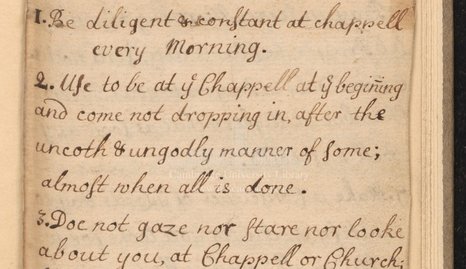Luis Gómez, figura irremplazable en los estudios budistas durante medio siglo, falleció el 3 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Al momento de su muerte era investigador en El Colegio de México y Profesor Emérito de la Universidad de Michigan. En sus últimos años alternaba su vida mexicana con estancias de investigación en Berkeley, Stanford y Hamburgo. Preparaba, junto a Paul Harrison, una traducción del Sutra de Vimalakirti, uno de los textos más bellos del budismo.
Gómez nació en Guayanilla el 7 de abril de 1943, mientras Europa libraba la Segunda Guerra Mundial. Hijo de un médico puertorriqueño de ascendencia española, fue un muchacho prodigio: a los 16 años ya era universitario y con sólo 24 doctor en Filología Índica y Japonesa por la Universidad de Yale. Tras un periodo en la Universidad de Washington, regresó a su tierra durante cuatro años para dirigir el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico.
En 1973 se incorporó a la Universidad de Michigan. Allí fundó el que probablemente sea el programa de estudios budistas más prestigioso del mundo, donde se imparte budismo chino, japonés, tibetano, indio, tailandés y birmano y del que han salido varias generaciones de investigadores excepcionales. En 1986 alcanzó el más alto rango del profesorado en esta Universidad (Collegiate Professor).
Luis Gómez fue un profesor entregado y extraordinariamente generoso con sus alumnos. En cierto sentido encarnó el ideal de la trasmisión del conocimiento en la India antigua, basado en la confidencialidad entre maestro y discípulo. Deja un legado más personal que editorial, más íntimo que público, aunque todas sus investigaciones sobre el budismo indio, chino o tibetano llevan el sello de la excelencia. Le interesaba especialmente el pensamiento y la devoción de las tradiciones budistas sánscritas, chinas y japonesas, con su énfasis en la compasión y la identificación afectiva. Pocos han descrito como él la naturaleza y alcance del “pensamiento del despertar”.
En 1998 descubrí un artículo del profesor Gómez que llamó poderosamente mi atención. Había aparecido en un número de la revista Philosophy East and West de 1976. Se le había ocurrido rastrear las trazas de la filosofía de la vía media en los textos de la escuela theravāda. Por aquel entonces yo había iniciado mi investigación sobre el filósofo budista Nāgārjuna y quise conocer en seguida a su autor. Tuve la suerte de hacerlo en una conferencia en la Casa del Tíbet de la Colonia Roma ese mismo año. Si alguien hubiera estado en la sala contigua, hubiera creído que el conferenciante era un humorista. Cada idea y cada gesto despertaba un ramillete de risas. Y sin embargo, todo lo que allí se decía era serio y profundo. Desde ese primer encuentro tuve claro que quería trabajar con él. Le escribí varias cartas, a las que tardó en contestar y, cuando finalmente lo hizo, me planté en Michigan con la mochila cargada de sūtras y un visado de turista. Estaba dispuesto a acarrear agua y leña el tiempo que fuera con tal de que me aceptara como estudiante. Y como se trataba de un departamento y no de la cueva de un gurú, mi agua y leña fueron traducciones. Me convertí en editor y traductor de los trabajos del profesor Gómez en castellano.
La primera vez que entré en su despacho, en el ya desaparecido Frieze Building, lo que más llamó mi atención fue que había pintado a mano el acento de Gómez en el rótulo sobre el cristal traslúcido de la puerta. Un detalle que daba a entender no sólo su vocación filológica, sino también que no pertenecía del todo a ese mundo anglosajón en el que había recibido su educación superior. Más tarde, su regreso a México, el lugar donde había ejercido su padre y donde pasó parte de su infancia, lo confirmaría.
Una vez traspasado el umbral, descubrí dos cosas que rara vez encuentra uno en un despacho. Un laberinto y una pequeña torre de Babel. El laberinto lo formaban una serie de libreros dispuestos de tal modo que uno podía adentrarse en él y perderse unos momentos, flanqueado no por setos, sino por obras filosóficas de todas las culturas, especialmente de Asia. El otro objeto mágico era un pequeño mueble giratorio, en forma de torre, cargado de diccionarios. Diccionarios de alemán, sánscrito, chino, japonés, tibetano, de sinónimos y de lenguas romances (que apenas utilizaba, Luis solía decir que si se saben dos, se saben todas). En todos esos idiomas se manejaba con soltura. Una vez descubrí que había traducido a Kierkegaard y le espeté, con toda la confianza que me daba: “Luis, no puedes saber también danés”. Me respondió que sabiendo alemán (e inglés), no era difícil traducir el danés.
Durante más de dos años tradujimos, mano a mano, unos de los textos más importantes de la historia del pensamiento budista, los Fundamentos de la vía media de Nāgārjuna. Luego redactamos conjuntamente una Antropología del Budismo, que sería publicada en Kairós. No quiso firmar ninguno de los trabajos, prefirió ceder el protagonismo a su estudiante, como haría el resto de su vida. Nos reuníamos cada semana en los cafés para hablar de la tesis o de la vida y en su despacho, a la sombra de aquella torre de Babel, para traducir. Recuerdo vivamente la inteligencia que emanaba de sus comentarios (siempre al filo de la sonrisa), la erudición asombrosa y la paciencia insondable con quien redacta estas líneas.
Uno acaba siempre pareciéndose a su objeto de conocimiento. Poco antes de mi llegada a Michigan, espoleado por el deseo de entender la experiencia humana, Luis había realizado un segundo doctorado en Psicología Clínica (treinta años después del primero), con una tesis sobre la psicología de los santos cristianos. Algo parecido haría en las que probablemente sean sus obras escritas más valiosas: The Land of Bliss (1996), hasta la fecha el estudio definitivo sobre los ámbitos de dicha que proyectan los budas. Y la traducción de la obra que fue su guía espiritual durante más de treinta años, el Bodhicaryavatara, del erudito budista indio y maestro de meditación Śāntideva, publicada en Madrid en 2012 con el título de Camino al despertar.
Durante los ocho meses de convalecencia, fue sostenido por el amor y el apoyo de sus estudiantes y en especial de Lourdes Vergara, su compañera durante sus últimos diez años de vida. Se habían conocido camino del monte Kailash. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que me habló de ella, una mañana soleada de invierno, en la puerta del Michigan Theater. Gracias a su testimonio y el de dos de sus alumnos, Alan Ruiz y María Elvira Ríos, supe desde la distancia cómo fue su relación (que no batalla) con “un cáncer sofisticado y con vida propia” que acabó por usurparle la identidad. Intentó entender científicamente su enfermedad, de hecho, el cáncer se convirtió en un objeto de fascinación para él. Aprendió del origen de los medicamentos que tomaba y de la función que cumplían. La enfermedad no logró en ningún momento interrumpir su actividad. Siguió impartiendo estoicamente sus clases, sin que sus alumnos advirtieran sus dolores. Allan y otros estudiantes lo acompañaban a la clínica para las sesiones de quimioterapia y la habitación de hospital se convertía en un salón de estudio. Nadie lo vio resentido o enojado. Tanto las enfermeras como las visitas se admiraban de su paz y serenidad en los últimos días. Lourdes recuerda el instante de la muerte: “sus ojos llenos de luminosidad llenaron mi ser de paz y de fortaleza mi corazón”.
Amigos y alumnos recordaremos tu simpatía y sencillez. Atrás quedan los fuegos de la inteligencia, brilla ahora tu bondad. Descansa en paz, querido Luis, que la luz de Santideva acompañe tu viaje, que Avalokita te proteja. Nos enseñaste a conocer y amar la sabiduría, no te olvidaremos.
Valencia, 19 de septiembre de 2017.
es filósofo y ensayista, especializado en filosofías y religiones orientales.