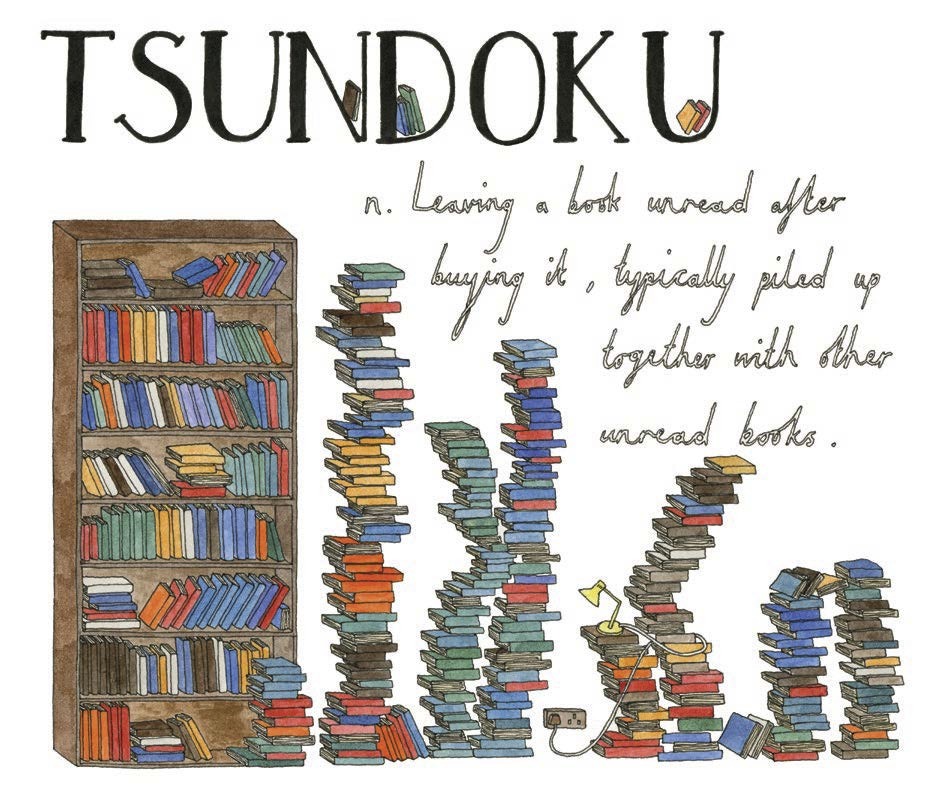Mario Muchnik (Buenos Aires, 1931-Madrid, 2022) era un formidable contador de anécdotas. Se ve en sus libros, donde fue sincero y a veces casi inclemente, y escribió mucho, y se percibía en una conversación con él. Podía recordar que había escrito una novela extensa y, según él, un tanto ilegible, su severidad crítica también solía alcanzarle a él, y podía pasarse casi horas, con su sonrisa y su picardía, contando un sinfín de historias, recordando pequeños y grandes acontecimientos, y refiriendo detalles de los escritores –que fueron muchos a los que editó–, de los amigos, de sus padres.
A su madre le debía la pasión por la literatura rusa: siendo niño le regaló una edición mexicana de Guerra y paz en siete volúmenes, que casi le resultaba interminable, “la mejor novela de todos los tiempos” y el libro que se llevaría una isla desierta; logró concluirla y ella le puso entre las manos Ana Karenina. Si su madre fue clave en su formación como lector, y como editor a la larga, su padre fue un modelo permanente y un cómplice. Entre sus muchas lecciones, le mostró de adolescente un taller tipográfico y le recordó años más tarde la obligación real y metafórica de un editor: que todos “los puntos estén sobre las íes, y luego difundirlos”.
Mario Muchnik fue pura pasión. Un torbellino de curiosidad y un ser inclinado a la aventura. Cuando se contaba, parecía que había vivido muchas vidas o que era muchos hombres: el físico, el estudiante noctámbulo de Nueva York y de los clubs de jazz, el que descubría autores –ya fuesen el siempre joven poeta Jorge Guillén, al que le publicaría en Argentina Y otros poemas, que completaba su tetralogía lírica con Cántico, Clamor y Homenaje, Kenizé Mourad o Elias Cannetti–, el que se enamoraba literalmente de voces nuevas e inéditas, como les sucedió a autores como José Giménez Corbatón (a quien le publicó sus dos primeros libros: El fragor del agua y Tampoco esta vez dirían nada), Julio Frisón (le publicó El altísimo secreto, No deis patadas a las piedras y La autopsia de Vanity Lo, y no solo eso, lo acogió en su círculo familiar y fue el médico de su padre) o Félix Teira Cubel.
Este, harto ya de enviar sus libros a distintas editoriales, fue descubierto por Muchnik, que le publicó cuatro libros: Gusanos de seda, Brisa de asfalto, La violencia de las violetas y La ciudad libre. Félix Teira explica: “Un día me llamó y me dijo: ‘¿Teira Cubel? Soy Mario Muchnik. A calzón quitado, que me gusta lo que me enviaste’. No sé qué contesté. Me parecía increíble. Añadió: ‘Tienes voz grave, de adulto, de banquero. ¿Cuándo nos vemos en Barcelona?’. Cuando nos conocimos, le pregunté: ‘¿Qué hace un físico, que aprendió matemáticas con Ernesto Sábato, metido a editor?’. Mario dijo: ‘El oficio más hermoso’. Pensé entonces y pienso en este instante, en la hora de su muerte: ‘Un editor es el que apuesta su dinero por tus sueños de escritor’”.
El escritor Ramón Acín, coordinador durante un cuarto de siglo del ciclo ‘Invitación a la lectura’ en los programas educativos de Aragón, lo retrata así: “Mario Muchnik o la auténtica literatura en vena. Así lo recordaré siempre. Con su llovizna de reflexiones y sin propósito alguno, conversando apaciblemente era capaz de persuadir al más cauto y corajudo acerca de la bondad de cuanto él había llevado a imprenta. Creía en su trabajo y, además, tenía un gran olfato literario. Por eso, representó y representará al editor modélico en cuanto a lucidez, seriedad, audacia y firmeza, pero sin pelos en la lengua. Su conocimiento del mundo era tan inmenso que abrumaba sin quererlo. Un mundo que estaba poblado de relaciones increíbles en el mundo de la cultura, repleto de lecturas, de viajes y de experiencias vividas a fondo, con afán y sufrimiento. Creo firmemente que Mario fue el último mohicano de la literatura. Sus libros (que recomiendo fervientemente) Banco de pruebas, Lo peor no son los autores o A propósito están ahí, al alcance del lector interesado, para probarlo”.
Mario Muchnik fue físico, editor, escritor y fotógrafo. La fotografía fue, durante muchos años, algo más que su vocación. Solía decir: “Me habría sentido incompleto sin ella. La fotografía es un instrumento de vida, un método de conocimiento”.
Le gustaba fabular. Siempre. Su existencia, repleta de matices, de extravíos, de vados y de claros del bosque, era como una novela fragmentada. Decía que había descubierto la fotografía a los siete años, cuando su padre, Jacobo Muchnik, le regaló una cámara de cajón Kodak, con el visor por arriba. Pero sería algunos años después, cuando estudiaba Física en la Universidad de Columbia, en Nueva York, cuando sucumbió a su fascinación. Se apuntó a un club de fotografía y empezó a disfrutar del positivado. En una entrevista de 2008 me decía: “Me encantaba salir con mi cámara: tomé fotos del puente de Brooklyn, que luego fue una y mil veces retratado y se convirtió en un clásico, y de la universidad de noche. Allí había estudiado Federico García Lorca en 1929, y alguien me dijo que me había tocado en suerte la habitación que él había utilizado más de veinte años atrás. Nunca lo tuve claro”.
Después se trasladó a Roma para continuar sus estudios sobre “las reacciones con placas sensibles y otros asuntos” y adquirió una cámara Rolleiflex. Tras conocer a la periodista, escritor y pintora Nicole en París, que sería su esposa y la mejor aliada de sus proyectos, empezó a hacer una foto peculiar con grano fino y la convirtió a ella en su modelo. “En aquellos tiempos tomé muchas fotos que permanecen en secreto: en particular, una colección de desnudos de Nicole que ella no quiere que enseñe”.
Antes de instalarse en París y antes de abandonar la física para siempre, en una reunión multitudinaria, conoció a un físico norteamericano que usaba una cámara Leica M-3, se la dejó, le enseñó a manejarla y le permitió disparar un rollo completo. “Me salieron unas fotos espléndidas”.
Tras vivir unos doce años entre Roma y Nápoles, se trasladó a París y con un carné falso de la revista Life pudo cubrir todo el mayo francés de 1968, experiencia que daría lugar al libro Un bárbaro en París. Mandaba las fotos a la publicación. “Solo me publicaron una. Estuve en reuniones de los comunistas y los socialistas, capté a un joven François Miterrand en las barricadas”. Posteriormente, retrataría a Charles de Gaulle, a André Malraux, “con quien no llegué a hablar”, y a Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre en La Sorbona. A lo largo de los años haría fotos a muchos escritores, de sus sellos: la de su padre, Seix Barral y Ariel, de las que sería director editorial, de Muchnik editores, de Anaya-Mario Muchnik, de Taller de Mario Muchnik y de El Aleph. De sus sellos y de otros. Esa formidable colección, que recorrió España en una cuidada exposición en blanco y negro, se la donaría al Instituto Cervantes en 2017. “Me recuerdo toda la vida haciendo fotos –decía–. Conozco mejor el mundo gracias a la fotografía, y he llorado muchas veces ante la belleza ajena. La belleza me conmueve y Henri Cartier-Bresson atrapa mejor que nadie la belleza de un momento único”.
En 1978, se instaló en Barcelona y comenzó la gran tarea editorial que le llevaría a editar a grandes escritores y a tener auténticos hallazgos y éxitos. La lista de sus autores es muy extensa: Kafka, Cortázar, Isaac Montero, Rafael Alberti, Natalia Ginzburg, Kenizé Mourad, Italo Calvino, Primo Levi, Michel de Montignac, Art Spiegelman o, entre otros, dos premios Nobel inesperados como Elias Canetti y J. M. Coetzee.
A Canetti, que había sido un descubrimiento suyo, lo acompañó a Estocolmo a recoger el premio Nobel. “Le hice un carrete completo, pero estaba mal colocado en la cámara y no salió nada. El editor y escritor Roberto Calasso y su esposa de entonces Fleur Jaeggy, también escritora, me dijeron, entre carcajadas: ‘Oh, oh, Mario. Esas son las mejores fotos de Elias Canetti’”.
Se sentía orgulloso de muchas cosas. Amaba y odiaba a su país. Más que la vanidad de los autores, le enojaban otros editores, las agencias literarias y algunas viudas. Afirmaba que siempre había intentado publicar buenos libros, como recordó en sus memorias de editor, Banco de pruebas, Lo peor no son los autores, A propósito y Ajuste de cuentos, o en sus conversaciones con Juan Cruz. Ponía el dedo en la llaga, denunciaba mezquindades y apropiaciones poco debidas. Y con todo decía: “No tengo quejas. Solo encuentro el defecto de que me he alejado más de lo que yo quisiera de la fotografía”. Y sonreía, dichoso y divertido, con el empeño de publicar una nueva y completa traducción Guerra y paz de León Tolstói.