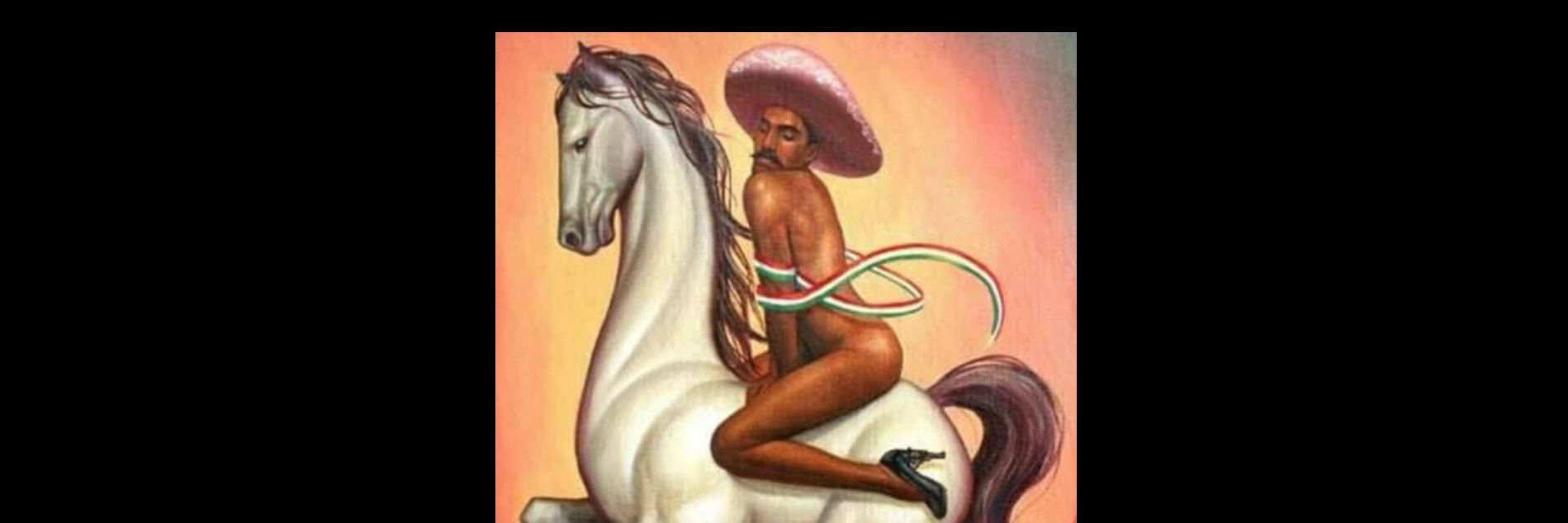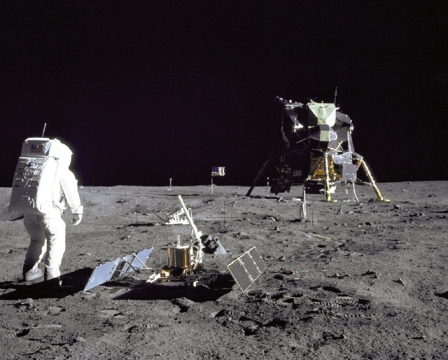Una sociedad en caída libre moral conllevará a la postre también su caída libre intelectual. Este extremo ya se alcanzó en la anglosfera, y tarde o temprano la seguirán los demás países posprotestantes del norte de Europa. Lo irónico es que los arquitectos de ese declive intelectual creen honradamente que ellos mismos son justicieros y no vándalos. En cualquier caso, la situación es ya incluso más acusada en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, en inglés) que en los de las humanidades, aunque ello podría solo deberse a que ya nadie entiende realmente para qué sirven las humanidades y, por ende, están desapareciendo, y en cambio todos saben que en el siglo XXI las disciplinas STEM son indispensables. Como Jerry Coyne y Luana Maroja sostienen (en “La subversión ideológica de la biología”), “los científicos, tanto fuera como dentro del entorno académico, están entre los primeros que comenzaron a desbrozar políticamente sus campos tergiversando o incluso mintiendo sobre verdades inconvenientes. Se lanzaron campañas que eliminaban de la jerga científica palabras consideradas ofensivas, para así asegurarse de que los resultados que pudieran “perjudicar” a las personas tenidas por oprimidas fueran eliminados de los trabajos de investigación, y para desviar hacia la reforma social recursos financieros otrora dedicados a la ciencia y a la investigación. El gobierno estadounidense se negó incluso a hacer públicos datos genéticos recopilados con dinero de los contribuyentes si su análisis podía calificarse de ‘estigmatizador'”.
Pero culpabilizar casi enteramente a lo woke es concederle demasiado crédito. Las purgas con motivaciones éticas que Coyne y Maroja consideran erróneamente políticas son, de hecho, el “cierre del acuerdo” del triunfo de una cultura terapéutica que, por supuesto, es muy anterior a lo woke. Estas manifestaciones contemporáneas, como se originan en la cultura académica, son especialmente bidimensionales y febriles, y confirman la afirmación de Weber en La ciencia como vocación de que “las profecías lanzadas desde una cátedra podrán crear sectas fanáticas, pero nunca una aunténtica comunidad”. Aunque el mundo posprotestante, incluso sin lo woke, nunca habría podido resistirse a la marea terapéutica. Su triunfo habría demorado solamente un poco más.
Coyne y Maroja se refieren con razón a la reciente renuencia en el ámbito STEM a estudiar campos o a divulgar datos y conclusiones, incluso si se han efectuado estudios, que puedan estigmatizar o perjudicar de algún modo a grupos oprimidos y “marginados” de la sociedad. Si bien, en una cultura obsesionada con el reconocimiento, la estigmatización es intolerable. Justo lo contrario, todos deben ser celebrados por la sociedad en su conjunto. Como afirmó el fiscal general de California, Ray Bonta, en su declaración oficial que conmemoraba el Mes del Orgullo: “Como aliado comprometido con el colectivo LGBTQ+, creo firmemente que todo el mundo merece estar a salvo, gozar de buena salud, prosperar y que se le celebre por lo que es, al margen de cómo se identifique o a quién ame”.
Resulta, en realidad, a todas luces extraordinario que nadie se sobresalte ante la idea de que las personas deberían ser celebradas en público por lo que son. Sobra decir que las personas en cuanto tales deberían verse celebradas en privado por sus seres queridos y colegas del trabajo. Pero sostener que todo el mundo debe serlo en cuanto tal equivale a afirmar que la celebración, como sistema político, es una suerte de deuda moral y social con cada individuo y cada grupo. Aunque en la cultura posprotestante, repito, semejantes expectativas sean muy anteriores a lo woke, a los postulados de la interseccionalidad y a la teoría racial crítica. Piénsese en una de las canciones populares estadounidenses más conocidas de la década de los setenta, “Everything is Beautiful in its Own Way” de Ray Stevens.
Sostener que todo es bello, o que todos en cuanto tales necesitan ser celebrados, es, por supuesto, privar al concepto de belleza (o de celebración) de sentido alguno. Pues si todo el mundo es bello, ¿qué falta nos hace el concepto de belleza? De igual modo, si todos necesitan verse celebrados sin cesar, ¿qué puede significar celebrar? Y sin embargo, en una cultura terapéutica como la actual, es insoportable que no se nos diga que somos bellos o que debemos ser celebrados. Se perturba la sensación de bienestar de la gente, y como escribió mi padre en 1987 en su obra El triunfo de lo terapéutico, [La] “sensación de bienestar se ha convertido en el fin, en lugar de ser producto del esfuerzo por alcanzar algún fin comunitario superior”. De este modo, ser humano y ser celebrado por la manera en que se es humano han quedado inextricablemente unidos. Y asimismo, no ser considerado bello, no ser objeto de celebración, etc. se convierte en una afrenta intolerable, lo que explica en buena medida la causa por la cual vivimos en una sociedad en la que tantas personas se sienten constantemente afrentadas, ofendidas o a punto de sentirse así. Sólo un Niágara de elogios es moralmente aceptable.
Y hay apenas un paso entre querer ser celebrado y querer ser una celebridad. En este sentido, Andy Warhol, con su predicción de que todo el mundo sería famoso quince minutos, es un punto de partida preferible, si se quiere entender el desastre cultural que se ha producido, que las panaceas woke de Ibram Kendi o Robin DiAngelo.
Traducción del inglés de Aurelio Major.