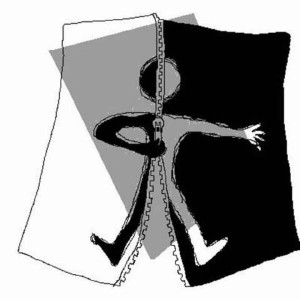“Lo irreparable es el hastío”, decía Gonzalo Rojas y seguramente se refería a una cosa distinta de la que yo siento cuando recuerdo sus palabras y veo el rostro de mis hijos, que llevan encerrados con nosotros desde el 13 de marzo, hace mes y medio aproximadamente y solo pueden asomarse al balcón pero, por razones que no comprendo, no lo hacen. En un principio intentamos realizar actividades que nos involucraran a todos. Juegos de mesa, lectura de libros; incluso David acondicionó el comedor para que sirviera como un remedo de la pared donde cotidianamente entrena tenis en un club cercano a la casa, que naturalmente está cerrado. Allí, en nuestra pared, jugaríamos un minitenis. No fue posible. No por falta de tiempo, sino de ganas, aunque mi hija –Valeria–, asegure que tiene mucho trabajo pues está terminando su tesis y tiene clases a distancia casi todos los días. Emiliano –que cumplió su mayoría de edad en el encierro– pasa la mayor parte del día y hasta bien entrada la noche haciendo música en la computadora y David y yo –como todos los afortunados que, al menos por ahora, pudieron quedarse en sus casas– vivimos limpiando, obsesivamente. Mis hijos y yo odiamos hacerlo, pero David es inflexible. Si no fuera por él ya habríamos muerto de peste y nadie se habría quitado la pijama.
David es el único que sale por víveres al súper y yo, dos veces, al banco. Ambos con cubrebocas y guantes. Las calles silenciosas del lugar donde vivo no tienen nada que ver con las de otras partes de la ciudad. Allí no conocen a Susana Distancia. He regresado a mi casa con náuseas, para fastidio de mis hijos que aseguran que estamos exagerando –en Xalapa, hasta el día de hoy, sólo hay 10 casos de covid-19 comprobados– y nos lo dicen con cierto rencor en la mirada. Quizá tengan razón. No lo sé y ese no saber es lo que nos está acabando. O quizá, como también me dice David, el error consiste en estar casi diez horas diarias mirando los distintos dispositivos, buscando no sé qué: números, datos, gráficas incomprensibles, animales rondando las ciudades, casos espeluznantes, a nuestras autoridades diciendo barbaridades que solo auguran, para mí, el desastre y, no menos graves aún, noticias de la economía mundial y nacional. En realidad, lo que busco son ilusiones: posibles vacunas, medicinas y si yo lo creyera, hasta un “detente” que parara este vértigo en medio del espantoso pasmo que nos rodea. En Xalapa, hasta el sol parece detenido sobre nuestras cabezas: se filtra por las ventanas y grietas, sobrecalienta el aire de la calle en silencio, de mi casa en silencio.
Si no te has muerto, sí, “lo irreparable es el hastío”, pero también el miedo. Tengo incrustado el miedo hasta en las orejas. Al virus, sí, pero más a sus consecuencias. Diariamente, camino varios kilómetros dentro de mi casa para calmarme, pero no lo consigo. Me asombra que tantas personas en la redes digan que leen (lo que seguramente es verdad); en este momento, David tiene entre sus manos El origen de la tragedia. ¿A quién se le ocurre volver a Nietzsche en este momento? Yo no puedo. Para intentar concentrarme y leer, me repito todo el tiempo aquella frase de Paz que dice: “La literatura no salva al mundo, al menos lo hace visible”. Hoy no me consuela. Mi naturaleza es más simple, es absolutamente animal: lo que me angustia son mis hijos, su impredecible futuro, nuestra posible incapacidad –mía y de David– para ayudarlos. Su alegría o su desdicha futuras me desesperan, pero en esos momentos recuerdo que viví las recurrentes crisis mexicanas casi sin darme cuenta, gracias al tesón de mi madre. Quizá yo no lo tenga, pero entonces me anima la voluntad de risa, de futuro, de mis hijos.
Aunque prefiero los científicos, me asombra leer en las redes análisis filosóficos, literarios, de la pandemia; de nosotros en ella como un ejército sobre barquitos de papel –así imagino cada familia– naufragando en un mar de cruces. Yo no he podido escribir, hasta ahora. Debo una columna a una revista española donde comento novedades literarias en México. Intenté escribirla. Me pareció absolutamente inmoral. Pero quizá estoy equivocada.
Tengo dos hermanas, recluidas como yo. Una en Mainz, Alemania, con su esposo y su hijo de cinco años; la otra en el Ajusco, con su esposo. A mi madre, con cáncer, también encerrada en México después de sortear los 20 días previos, durante los que mi hermana y mi sobrina la llevaron diariamente al hospital, con todas las precauciones del mundo. Mi padre ya no está con nosotros y aunque lo extraño muchísimo, pienso en todas las personas que deben cuidar ancianos y lo difícil que debe ser este momento para ellos. Agradezco, pues, que haya muerto antes de que ocurriera esta situación. Tenemos, como todos, un grupo de WhatsApp y un grupo solo de “Hermanas” donde, a diferencia del otro (al que subimos chistes, recetas, videos y fotos), podemos las tres –como siempre en momentos difíciles– desahogarnos. Ese barco pequeño, en el mar de cruces, es mi fortaleza. La extraña algarabía que leo en las redes, las innumerables selfies, la rijosidad que parece no acabar nunca, también me asustan. Entonces vuelvo a conversar con mis hermanas.
¿Cómo irán a recordar mis hijos esta temporada? ¿Qué irán a decir de nosotros, sus padres? Sólo espero que no sea irreparable la ilusión.
(Ciudad de México, 1961) es poeta, ensayista y editora de poesía en Letras Libres. Este año su libro Estrella de dos puntas. Octavio Paz y Carlos Fuentes: crónica de una amistad (Ariel, 2020) recibió los premios Mazatlán de Literatura y Xavier Villaurrutia.