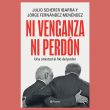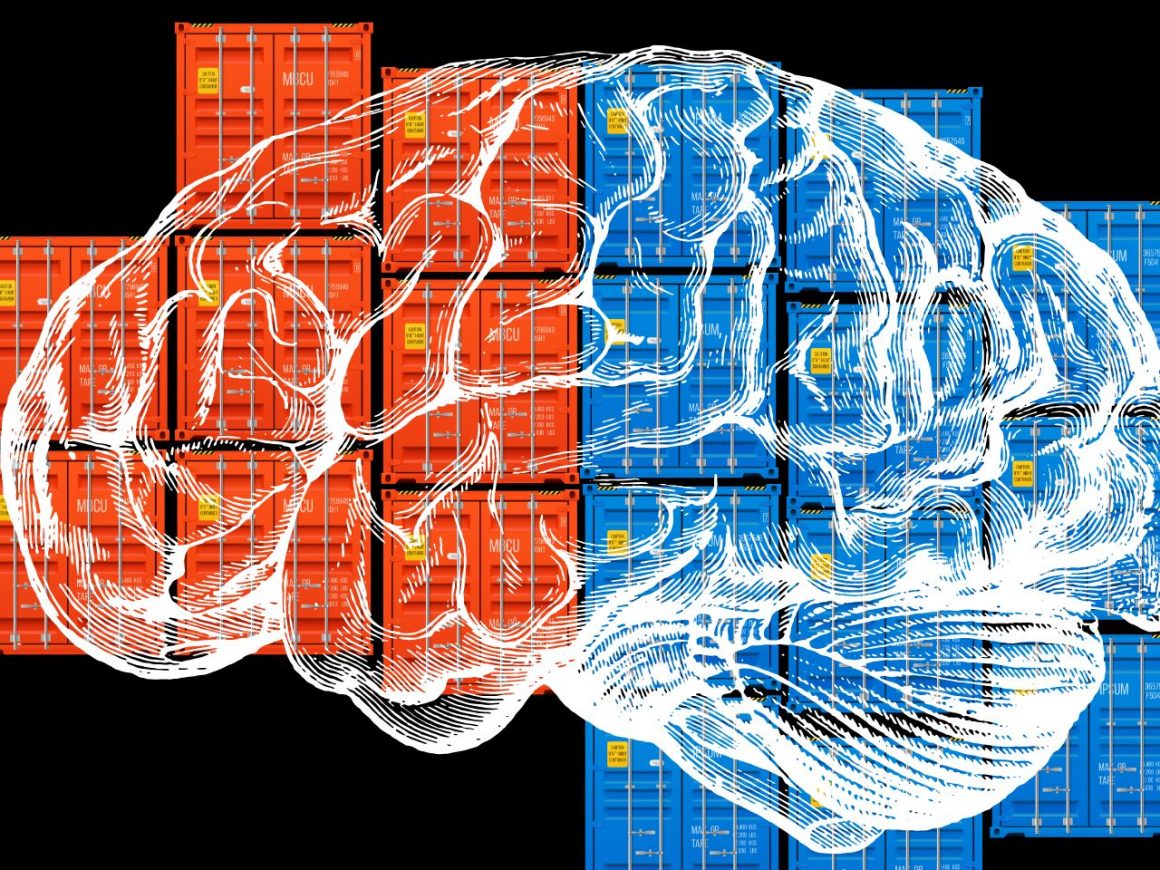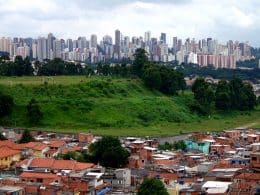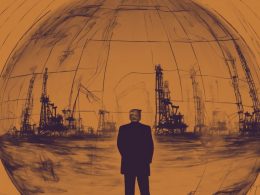Los recientes anuncios arancelarios de la administración Trump (10% universal, 20% a la Unión Europea y 34% a China) han generado un previsible coro de críticas no solo entre economistas, sino entre cualquier persona con nociones básicas de comercio e intercambio. Desde una perspectiva de eficiencia comercial, estas medidas representan un retroceso histórico que evoca los fantasmas de la Ley Smoot-Hawley de 1930 y la Gran Depresión. Sin embargo, este análisis convencional omite una dimensión crucial: la lógica política que subyace a decisiones comercialmente cuestionables.
La teoría de la Elección pública, desarrollada por economistas como James Buchanan y Gordon Tullock, nos proporciona un marco valioso para comprender esta aparente contradicción. Esta teoría postula que los políticos, como actores racionales, maximizan su propio interés –generalmente medido en términos de poder, popularidad y probabilidad de reelección– en lugar de perseguir abstracciones como el “bienestar general”. Desde este prisma, medidas contraproducentes para la prosperidad general pueden ser perfectamente racionales desde la perspectiva del cálculo político.
El poder del tribalismo en la economía política
Lo que muchos análisis omiten es que Trump está operando en un nivel más profundo que el mero cálculo político: está activando mecanismos tribales arraigados en nuestra biología evolutiva. Los seres humanos evolucionamos como criaturas tribales, programadas para la lealtad al grupo y la desconfianza hacia el “otro”. La retórica que enmarca el comercio como una batalla donde “ellos” nos están “robando” resuena no con nuestro neocórtex –la región cerebral del pensamiento racional y abstracto– sino con nuestro cerebro límbico, más primitivo y emocionalmente reactivo.
Este llamado a nuestros instintos tribales explica por qué los argumentos técnicos sobre eficiencia comercial rara vez convencen al votante promedio. Los electores de Wisconsin no experimentan un mercado abstracto y global; experimentan el cierre de su fábrica local. Trump aprovecha esta desconexión entre la teoría económica y la experiencia vivida, brindando una narrativa que, aunque técnicamente incorrecta, resulta emocionalmente satisfactoria.
Paradójicamente, este mismo tribalismo podría catalizar una mayor apertura comercial. Al satisfacer la necesidad psicológica de “proteger a la tribu”, Trump obtiene el capital político necesario para eventualmente negociar acuerdos que, objetivamente, podrían aumentar el comercio global. Esta dinámica puede resultar incómoda para quienes nos identificamos con la tribu ideológica liberal, pero la historia sugiere que a veces los resultados contradicen nuestras expectativas teóricas.
El Trump Reciprocal Trade Act ilustra perfectamente esta dinámica. Los aranceles, presentados como defensa de los trabajadores estadounidenses, generarían beneficios concentrados y visibles para sectores específicos de su base electoral –principalmente industrias manufactureras en estados clave del Rust Belt–, distribuyendo los costos (inflación, represalias comerciales) de manera difusa entre toda la población. Como predice la teoría de la Elección pública, los potenciales beneficiarios de estas políticas son ruidosos defensores del presidente, mientras que los perjudicados apenas perciben el origen de su malestar económico.
La paradoja histórica de la reciprocidad
Para entender la estrategia de Trump, debemos examinar sus raíces históricas. Paradójicamente, el sistema comercial actual nace de una reforma legal promovida por Franklin D. Roosevelt en 1934: la Reciprocal Trade Agreement Act. Este acto legislativo emergió como respuesta al desastre proteccionista de la Ley Smoot-Hawley de 1930 y estableció el principio de reciprocidad como fundamento de las negociaciones comerciales estadounidenses.
Lo fascinante de este momento histórico es la inversión de posiciones políticas: los demócratas de Roosevelt favorecían el intervencionismo interno pero defendían el libre comercio a nivel externo. Esta ley permitió a EE.UU. negociar acuerdos bilaterales sin necesidad de aprobación legislativa caso por caso, firmando 32 acuerdos con 27 países entre 1934 y 1945, sentando las bases para el GATT y posteriormente la OMC.
El sistema que surgió representa una contradicción teórica significativa: desde la ortodoxia del libre mercado, la liberalización unilateral del comercio beneficia a un país independientemente de lo que hagan sus socios. Sin embargo, políticamente, tal enfoque resulta inviable. La reciprocidad –”te reduciré mis barreras si reduces las tuyas”– es inferior para la prosperidad colectiva pero superior en términos de viabilidad política, permitiendo a los líderes justificar aperturas comerciales como “concesiones ganadas” en lugar de “beneficios unilaterales”.
Trump y la reciprocidad agresiva
Lo que Trump ha hecho es llevar esta lógica de reciprocidad a su expresión más agresiva, revestida con una capa de señalización tribal. Sus aranceles funcionan como herramientas de presión dentro del mismo marco de reciprocidad establecido en 1934, pero con una retórica combativa que apela primero a emociones viscerales y solo después a consideraciones racionales.
Además, estos aranceles sirven como poderosas herramientas de señalización política. Trump proyecta una imagen de protector tribal, de guerrero que defiende al “nosotros” frente al “ellos”, cualidades visceralmente valoradas por su electorado. El mensaje opera a nivel del sistema límbico: “Estoy luchando contra los que amenazan a nuestra tribu”. Esta narrativa resuena profundamente con votantes que experimentan la globalización no como concepto abstracto sino como amenaza tangible a su identidad y seguridad.
La estrategia trumpista incorpora otro elemento clásico de la Elección pública: la creación de “escenarios de crisis” que justifican concentrar poder decisorio en el ejecutivo. Al enmarcar las relaciones comerciales como un juego de suma cero donde América “pierde”, Trump legitima medidas unilaterales que eluden contrapesos institucionales, consolidando su posición como defensor indispensable de la nación.
El economista Mancur Olson, otra figura central de la Elección pública, explicaría este fenómeno a través de su teoría de la acción colectiva: aunque globalmente destructivos, estos aranceles generan una asimetría de incentivos donde los socios comerciales de Estados Unidos tienen mayor urgencia por resolver el conflicto que por escalarlo.
Contradicciones productivas del sistema internacional
El sistema comercial global actual, desde el GATT hasta la OMC, se ha construido sobre esta contradicción productiva: rechaza la liberalización unilateral (óptima económicamente) en favor de la reciprocidad bilateral (viable políticamente). Esta tensión ha permitido, bien o mal, una liberalización progresiva pero relativamente estable del comercio internacional durante décadas.
Trump opera dentro de esta contradicción histórica, explotándola al máximo. Aunque su retórica sugiere aislacionismo, su estrategia arancelaria podría interpretarse como una apuesta agresiva por reequilibrar los términos de la reciprocidad global a favor de Estados Unidos, particularmente frente a China y la UE.
Esta interpretación no justifica los riesgos materiales reales. El peligro de malos cálculos que desencadenen espirales inflacionarias o disrupciones en cadenas de suministro global es significativo. Pero subestimar la racionalidad política e histórica detrás del aparente sinsentido comercial sería un error analítico grave.
En última instancia, los aranceles de Trump nos recuerdan que el comercio y la política operan según lógicas distintas, y que ambas están mediadas por nuestra naturaleza evolutiva. Mientras los especialistas calculan eficiencias y equilibrios generales desde el neocórtex, los políticos navegan el sistema límbico de los votantes, donde residen lealtades tribales y miedos existenciales.
La verdadera pregunta no es si estas medidas son racionalmente óptimas para el bienestar general –claramente no lo son–, sino si su racionalidad política y su resonancia con nuestros instintos tribales generarán suficiente presión para forzar concesiones comerciales sin desencadenar las turbulencias financieras y productivas que todos los expertos temen.
Esta perspectiva puede resultar incómoda para quienes nos identificamos con la tribu ideológica liberal, acostumbrados a privilegiar argumentos racionales sobre apelaciones emotivas. Sin embargo, la historia del comercio internacional está llena de paradojas donde resultados liberalizadores surgieron de impulsos proteccionistas. Como analistas, debemos estar abiertos a que los resultados, más que nuestras preferencias ideológicas, tengan la última palabra. ~