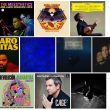Aún impresionan las vistas panorámicas de la Exposición Universal de París de 1937 en las que, a ambos lados del eje central que marca la Torre Eiffel, aparecen enfrentados los monumentales pabellones de Alemania y la Unión Soviética, dos construcciones que hoy solo cabría reinaugurar como casas del terror. Los pabellones de Albert Speer y Boris Iofan son la cara más siniestra del uso político del arte en la Europa de entreguerras, pero existe otra, más amable. Por ejemplo, el pabellón del Ministerio de Agricultura francés, diseñado por Fernand Léger y Charlotte Perriand. En el Museo Reina Sofía se exhibe una reproducción exacta de uno de los enormes paneles (3,5 x 9,41 m) que lo decoraban, un ejemplo de bucolismo pictórico puesto al día, con sus formas abstractas y uso del fotomontaje. A pocos pasos de este pabellón, en la otra orilla del Sena, se celebraban simultáneamente dos grandes exposiciones dedicadas al arte moderno, en una suerte de canonización pública del arte de vanguardia. Recursos estéticos que pocos años antes se presentaban como ataques al arte tradicional y a la sociedad burguesa, y que poco a poco habían ido adoptando la publicidad y la propaganda, recibían el espaldarazo institucional definitivo. Vanguardia para todos… y fin de la vanguardia.
La vanguardia en arte, como en la terminología bélica de la que procede, es un fenómeno minoritario por definición, y aunque quizá sea exagerado decir que no queda rastro alguno de ella, lo cierto es que el viaje del ostracismo al reconocimiento oficial (vía premios o exposiciones en museos públicos) se recorre en cada vez menos tiempo. El arte que se toma en serio recela de la domesticación, venga de los poderes públicos o de los económicos, y en la primera mitad del siglo xx los artistas solían huir de ella recluyéndose en el estudio y en las tertulias de los cafés con artistas y críticos afines. Caso raro fue el de los primeros artistas pop, que rechazaron el elitismo de sus predecesores y trataron de competir cara a cara con la sociedad de consumo, abrazando sus imágenes y sus códigos para llevarlos a su terreno. Como contaba Robert Hughes en El impacto de lo nuevo, se trató de un intento fallido, y la vanguardia volvió a refugiarse en los sótanos y se dedicó a producir instalaciones minimalistas y happenings. (Como ha argumentado con gran solvencia Carlos Granés, también eso acabaría fagocitado por el mercado y la política.)
Una de las lecciones que nos legó el siglo de las vanguardias fue que el arte sobrevive mal fuera de los museos y las galerías, no porque el mundo le tenga una animadversión especial, sino por el mero ajetreo y los reclamos de la vida urbana. La calle es el hábitat de las señales de tráfico, de los carteles, de los escaparates, de las lonas publicitarias que ocupan edificios enteros. La calle habla en un tiempo verbal –el imperativo– que al arte se le atraganta. El suyo es un idioma que requiere tiempo para su digestión y que, por tanto, le resulta inútil e incluso molesto al viandante que llega tarde al trabajo. En la calle sobrevive quien adopta su estética, y ahí estuvo el error de cálculo de Okuda cuando aceptó decorar el faro de Ajo que tanto revuelo causó este verano. El gran logro de un arte como el suyo es la tierra de nadie en la que vive: ni molesta ni pasa desapercibido; no es elitista pero tampoco tradicional. Ese rasgo de vaga modernidad fue sin duda uno de los motivos que llevó al presidente Revilla a elegirlo para la decoración del faro. (El pabellón del Ministerio de Agricultura francés de 1937, versión cántabra.) El problema fue la ubicación. En medio de una explanada de hierba junto al mar, huérfano de edificios vecinos, el mural de Okuda quedaba demasiado expuesto, un blanco perfecto para la lluvia de críticas que recibió, sobre todo después de saberse que iba a costar 40.000 euros.
La polémica en torno al dinero, al hecho de tratarse de un edificio histórico y a las sospechas bastante fundadas de dedazo político sirvió para abrir un debate más amplio sobre el tipo de arte que encarnan figuras como Okuda. Cada vez hay más voces que denuncian cómo figuras como la suya o colectivos como Boa Mistura (que ha protagonizado recientemente su propia polémica) adoptan una actitud más digna de multinacionales que de artistas, respondiendo a la llamada de mecenas privados e instituciones públicas de todo el mundo para repetir los mismos motivos una y otra vez, como sucursales de Zara o Burger King. El arranque del manifiesto artístico de Okuda, desde luego, no es muy alentador: “Los principios esenciales que guían mi vida profesional y personal son el positivismo (sic) y un deseo constante de autosuperación. Mi pasión por crear es lo que me motiva; necesito crear para sentirme feliz y realizado. Además, con mi trabajo trato de ayudar a aportar mejoras incrementales a la sociedad”.
El arte de Okuda es tan hiperbólico y tan inane como este texto. La suya es la estética de un veraneo perpetuo, el veraneo un poco tontorrón de los anuncios de cerveza. Funciona porque es bonito, mono, cuco; una ventana soleada en medio del asfalto. Cuando se le afea su banalidad y su falta de espíritu crítico, uno no tiene más remedio que estar de acuerdo, aunque tampoco queda muy claro qué significa “crítico” en este contexto. El único arte público que realmente funciona es aquel que no dice nada o el que lo dice todo de manera explícita. En este último caso, siempre cabe el riesgo de que el mensaje sea demasiado partidista como para ser realmente “público”, es decir, que pueda ser compartido por la sociedad en su conjunto, cosa que a estas alturas quizá solo sean capaces de lograr los monumentos en recuerdo de las víctimas de atentados terroristas. (Y lo que sucede en muchos de esos casos es que el arte no está a la altura de la efeméride.)
En la calle, el arte está condenado a competir en un terreno que no es el suyo. Incluso las cabezas gigantes de un artista indudablemente serio como Antonio López en la estación de Atocha quedan empequeñecidas por el entorno. No es necesariamente un fallo del arte, sino del espacio y la disponibilidad del espectador. Como señaló lúcidamente en una entrevista el editor Jaume Vallcorba, la lectura –como la música, como el arte– requiere un estado de espíritu concreto, una entrega voluntaria. Todo lo demás son asaltos sobre la vista; bellos o mordaces, por qué no, pero no solicitados. Que nos detengamos a apreciarlos (o a advertirlos siquiera) dependerá de cosas tan triviales como si llegamos tarde al trabajo.
Arrastramos una idea heroica de las artes, nacida en el romanticismo e hinchada hasta la hipertrofia en la primera mitad del siglo pasado: artistas como semidioses, cuadros y esculturas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Quizá debiéramos ser más comedidos con las expectativas que depositamos en el arte, sobre todo cuando se trata de arte público. Ni el buen rollo colorista de Okuda le derrite el cerebro a la gente ni las obras de carácter “crítico” encienden por sí solas la mecha de la revolución. Lo máximo a lo que puede aspirar modestamente el arte es a producir pequeñas revelaciones, conmociones estrictamente personales por medio de un diálogo de tú a tú entre obra y espectador. Se puede imponer la visión de algo poniéndolo en medio de una plaza, convertirlo en algo ineludible, pero no se le puede imponer al viandante que le guste, mucho menos que le cambie la vida. Para la gran mayoría de los ciudadanos, el arte público es algo que aparece en la calle sin previo aviso, y si emplear 40.000 euros en la decoración de un faro parece un gasto excesivo de fondos públicos es, entre otras cosas, porque nadie lo había pedido.
Es traductor y crítico de arte.