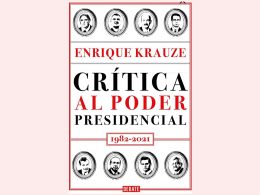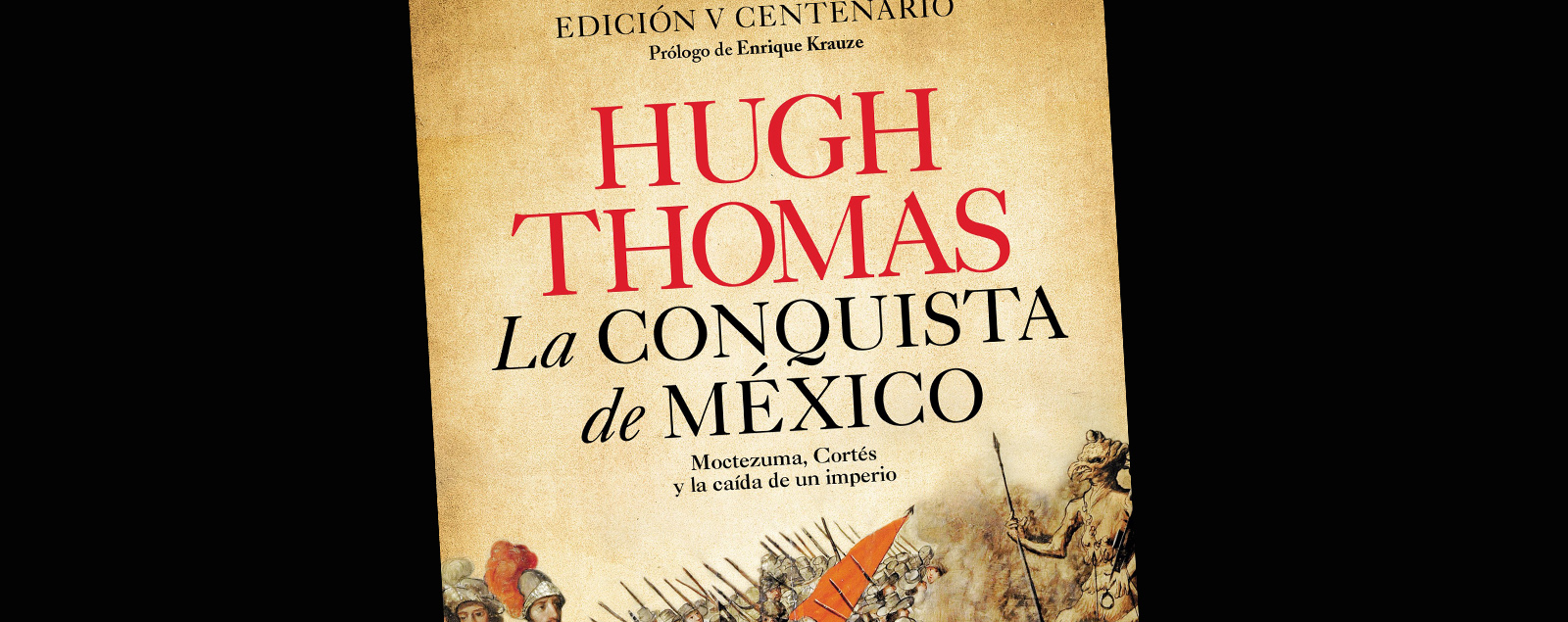Hace dos siglos, a las seis de la tarde del 19 de julio de 1824, Agustín de Iturbide y Arámburu (Valladolid 1783), militar realista azote de la primera insurgencia (1810-1816), primer jefe del ejército independentista de las Tres Garantías, regente del Imperio y, por unos meses, emperador de México, fue ejecutado en cumplimiento de dos órdenes parlamentarias que de jurídicas apenas tuvieron el nombre.
El decreto de proscripción, personalísimo y ayuno de cualquier consideración tutelar de garantías mínimas, fue dictado por el segundo Congreso Constituyente del país ante el pavor de que el que fuera emperador regresara a México. Iturbide sería declarado traidor, y enfrentaría las armas de la República, si ponía un pie en cualquier parte del territorio nacional. Es decir, se creaba un tipo penal para él solo cuya hipótesis normativa –y el calificativo que implicaba– se actualizaría únicamente si se diere el caso de pisar territorio mexicano. El Congreso, en consecuencia, no partía del hecho de que Iturbide fuera o hubiera sido traidor, sino que lo consideraba así si incurría en un hecho que, la verdad, poco o nada tenía que ver con el acto de traicionar algo o a alguien, y menos a la República.
Desde entonces así lo consideró una historiografía oficialista más empeñada en juzgar y condenar anticipadamente que en comprender las acciones y decisiones de los hombres. De aquí que el propio Iturbide ante el pelotón de fusilamiento proclamara su inocencia ante la decisión política que a esto lo condenaba. Por si fuera poco, el decreto, si bien suponía cual sería la pena aplicable (además de hacerse acreedor a dicho calificativo), no estableció expresamente ni la pena ni el tipo de procedimiento que le correspondía a quien consideraba “traidor”.
La segunda decisión parlamentaria correspondió al Congreso del estado de las Tamaulipas, apenas constituido en contra de la opinión del padre Miguel Ramos Arizpe, líder federalista en la asamblea constituyente, que sugería que las cuatro Provincias Internas del Oriente (la propia Tamaulipas junto a Coahuila, Texas y Nuevo León) integraran un solo Estado y, por consecuencia, poseyeran un Congreso común. Aterrado por el retorno del héroe de Iguala, que había manifestado su intención de regresar a su patria para amalgamar “los distintos intereses de las provincias” y fungir como una especie de protector de la nación, ahora republicana, al estilo peruano de José de San Martín, el Congreso tamaulipeco entendió que era su deber cumplir con un decreto de esta naturaleza expedido por un congreso general que esencialmente era constituyente, no ordinario, sin seguir un remedo de proceso al Libertador, ni permitirle siquiera hablar en defensa propia. Sin haber conocido previamente la existencia del decreto de proscripción, fue pasado por las armas en la población de Padilla, que muchas décadas después un ignorante presidente republicano quiso hacer desaparecer bajo las aguas de una presa que hoy el desastre ecológico de la zona ha devuelto al paisaje tamaulipeco.
Más allá de la polémica ejecutoria pública del personaje (sin duda, como quería Luis González y dicta la elemental razón histórica, una de las tres figuras fundamentales del movimiento de Independencia; los otros dos, por cierto, sacerdotes), el cruel y antijurídico acontecimiento bicentenario sirve para plantearnos la forma mexicana de hacer leyes, decretos y reformas constitucionales con base en una cultura “jurídica” asaz peculiar.
Veamos. El primer Congreso Constituyente había jurado desde 1822 las Tres Garantías previstas en el Plan de Iguala (Religión, Unión e Independencia). El Plan fue considerado por Lorenzo de Zavala, en su Ensayo sobre nuestras revoluciones, poco menos que una obra maestra de sabiduría política y loado por el Dr. José María Luis Mora por ser “el único [plan] que sin perjudicarlo en nada le ha causado inmensos bienes [al país], pues le dio el ser político que no tenía, haciendo que tomase lugar entre las naciones de la tierra”. Mora escribía su Catecismo político de la Federación Mexicana en1831, cuando ya varios planes alternos al de Iguala habían asolado a la novel República. Por haberlo afirmado así, el licenciado Antonio Ramos Pedrueza en la Escuela Nacional Preparatoria Jurisprudencia el 13 de agosto de 1921 fue obligado a renunciar por un intolerante y revolucionario José Vasconcelos, pero hoy es difícil –sino que imposible–desmentir los juicios de aquellos dos liberales decimonónicos.
Los diputados del primer Constituyente se habían comprometido, también, a formular una Constitución adecuada para el Imperio recién emancipado. Este Congreso también votó la coronación de Iturbide, un criollo de media alcurnia vascongado-navarro que, ante la negativa de los Borbones a retomar el gobierno de la América Septentrional, ahora absolutamente independientemente de España, fue recompensado por su rol en la Independencia, según propuso otro futuro figurón del liberalismo, el diputado por Zacatecas Valentín Gómez Farías.
Sin embargo de sus juramentos, aquel Congreso rápidamente entró en conflicto con Iturbide en múltiples temas, algunos de ellos de rabiosa actualidad. Un ejemplo entre muchos se refirió a decidir quién debía poseer la atribución de nombrar a los jueces del país. La Constitución de Cádiz, expresamente aplicable a México hasta en tanto el Imperio no se diera su propia Constitución, asignaba esta responsabilidad al poder ejecutivo, pero las Cortes, reivindicando el ejercicio de la soberanía nacional, reclamaron la facultad. El conflicto, como tantos otros, quedó irresuelto, pues Iturbide disolvió al Congreso mediando 1822, en lo que fue uno de sus peores errores, y encarceló a varios diputados que no le eran propicios, provocando con ello indignación y una serie de tempranos alzamientos –un joven veracruzano, Antonio López de Santa Anna, se levantó, por primera vez, proclamando la República– que culminaron en su caída y en un exilio autoimpuesto.
Refugiado en la Toscana, Iturbide decidió regresar a México tras recibir noticias engañosas sobre una posible reconquista española prohijada por la Santa Alianza. El tema de su estancia italiana (y del posterior paso por Inglaterra, en donde se entrevistó con San Martín) atrajo la preocupación de las principales mentes diplomáticas del primer Ochocientos europeo: Chateaubriand, Metternich, Canning, Torrente. Es evidente que España, de nuevo absolutista merced a la invasión francesa de los “Cien mil hijos de San Luis”, que acabó con el Trienio liberal y volvió a desconocer la Constitución gaditana, maniobraba con los santos aliados (Austria, Rusia y Prusia) para restaurar su dominio sobre lo que aún se consideraba por no pocos como una Nueva España. Fernando VII había dictado un furibundo decreto de execración sobre “el traidor Iturbide” y sobre la memoria de Juan O’Donojú, el jefe político superior de México con el que el trigarante había suscrito los Tratados de Córdoba por los que se reconocía la Independencia de México, muerto desde octubre de 1821. Por si fuera poco, y desde noviembre de 1822 existía un formal estado de guerra entre el Estado mexicano y la Monarquía española.
Estando vigente el decreto del segundo Congreso constituyente, que había asumido un carácter “federal” pues ya se había promulgado el Acta Constitutiva de la Federación, a la llegada a Soto la Marina en julio de 1824 Iturbide fue arrestado y llevado al Congreso de Tamaulipas, que lo condenó sin previo juicio. Esta ejecución, ordenada por dos Congresos que actuaron más allá de sus atribuciones, simboliza los problemas de legalidad y constitucionalidad que han plagado a México desde entonces.
La ejecución de Iturbide es un claro ejemplo de cómo la venganza política y el abuso de poder pueden distorsionar la juridicidad. El Congreso de Tamaulipas, al erigirse en tribunal y condenar a Iturbide, mostró un absoluto desprecio por el debido proceso y la técnica legislativa adecuada, creando un precedente muy negativo que desde entonces nos persigue cual infame maldición.
El Congreso, ya federal, próximo a expedir la Constitución republicana de 1824, inauguró por su parte una tendencia persistente en la política mexicana: la identificación de la soberanía –y aún la mera mayoría, calificada o no– con la capacidad de ignorar juramentos y compromisos, y de legislar arbitrariamente. Esta percepción ha contribuido a una cultura constitucional precaria y un entendimiento limitado de la “Constitución”, vista más como un protocolo indicativo y en el mejor de los casos inspirador, que como un conjunto de principios vinculantes. Desde entonces nuestras autoridades supremas juran cumplir una ley fundamental que inmediatamente se aprestan a modificar y poner de cabeza, sin que procedimientos de deliberación parlamentaria o judiciaria parezcan importarles mayormente.
Hoy, a 200 años del fusilamiento, seguimos enfrentando las consecuencias de subcultura política semejante. Las estructuras políticas en México son frágiles y susceptibles a cambios abruptos, la división de poderes es débil, y las leyes a menudo reflejan los caprichos de quienes detentan el poder. El tránsito de la vieja cultura jurídica indiana hacia la presunta de la constitucionalización de los derechos nos jugó, hace veinte décadas, la primera de múltiples y descorazonantes jugadas. ~