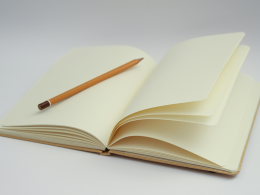Corren malos tiempos para el liberalismo, como es sabido. No por casualidad llevamos años debatiendo acerca de la crisis de la democracia liberal, que constituye el fruto largamente madurado de la teoría y la praxis liberal. Los informes internacionales más importantes, ya sean los que publica Freedom House sobre el estado de las libertades en el mundo o el Democracy Index que edita anualmente The Economist, ponen de manifiesto el retroceso de la democracia liberal en el mundo. “¿What’s wrong with representative Democracy?” se titulaba el último informe de The Economist correspondiente a 2024. Conviene subrayar además que cuando hablamos del deterioro de la democracia liberal son los elementos definitorios del constitucionalismo liberal los que están siendo debilitados o destruidos: la separación de poderes, la independencia judicial, el Estado de derecho, el parlamentarismo, las libertades individuales, los derechos de las minorías y el pluralismo, por hacer una enumeración apresurada.
Queda lejos el tiempo en que Francis Fukuyama proclamaba el triunfo de la democracia liberal como forma final del gobierno humano, sin rival tras el derrumbe del socialismo real. Su último libro, en cambio, lleva un subtítulo que lo dice todo: “Cómo defender nuestras democracias liberales” (2022). Y ahora escribe: “Creo que el liberalismo está bajo una grave amenaza en todo el mundo hoy; aunque alguna vez se dio por sentado, sus virtudes necesitan ser claramente articuladas y celebradas una vez más”. El contraste es elocuente.
Que el liberalismo está necesitado de defensa hoy, también en el plano teórico, no es sólo opinión de Fukuyama. Basta ver cómo menudean los ataques y las voces críticas contra el liberalismo, recurriendo a distintos prefijos: a los antiliberales de toda la vida, que nunca se fueron, ahora se suman iliberales y posliberales, por más que los perfiles se tornen difusos. El liberalismo está sometido a intenso fuego cruzado, proveniente tanto de la derecha como de la izquierda, con acusaciones de todo tipo que van desde el declive de los valores tradicionales a los males del capitalismo y la globalización. A tanto llega la cosa que Cass Sunstein se ha preguntado alguna vez si no es el liberalismo el culpable de todas las cosas que van mal en nuestros días, si no lo ha estropeado todo (“Has liberalism ruined everything?”, 2020), con sorna manifiesta.
Algunas cosas llaman la atención de esas críticas. Entre ellas, que parecen erigir a los “ismos” en agentes protagonistas de la historia, en lugar de desentrañar las complicadas cadenas causales que van de las ideas a los cambios y tendencias sociales. Algo de lo que ya avisó Tocqueville, por cierto. Con frecuencia no se sabe bien cuál es el blanco contra el que dirigen sus invectivas o a qué se refieren bajo el rótulo de liberalismo. A veces discuten sobre los problemas de las sociedades contemporáneas, otras del funcionamiento de las instituciones del Estado liberal; en ocasiones se critica el supuesto ethos o la cultura de la sociedad moderna, cuando se contempla el liberalismo como una concepción integral del mundo y del hombre, identificada vagamente con la modernidad europea o la Ilustración. Tampoco es raro que se reprochen al liberalismo cosas que han dicho algunos liberales, pero de las que otros discrepan; menos aún que se ataquen tesis supuestamente liberales para las que existe poca o ninguna evidencia textual en la tradición liberal.
Esto último no debería sorprender. Ortega ya se quejaba en su tiempo de que los detractores del liberalismo empiezan por desconocerlo. De la misma opinión es Cass Sunstein en una pieza que publicó originalmente en The New York Times, titulada “Why I am a liberal” (20 de noviembre de 2023) y que ha convertido recientemente en el libro On Liberalism (del que hizo una excelente reseña en esta revista Manuel Arias Maldonado). Sunstein piensa que el liberalismo necesita una buena defensa teórica en nuestros días, pero que esa defensa pasa en gran medida por clarificar qué cosas sostiene un liberal (y cuáles no). Dada la amplia circulación de clichés al respecto, viene a decirnos, no es posible ahorrarse la labor pedagógica de explicar en qué consiste el liberalismo:
Muchos de los que marchan [en contra del liberalismo] describen mal el liberalismo; ofrecen una caricatura. Retratan el liberalismo de una forma que ningún liberal podría aceptar o apoyar. Quizá más que nunca, hay una necesidad urgente de una clara comprensión del liberalismo: de sus compromisos fundamentales, de su alcance, de sus debates internos, de sus promesas, de lo que es, ha sido y puede ser.
La libertad de los liberales y la vida buena
Las palabras de Sunstein vienen a cuento de una discusión reciente sobre la supuesta incompatibilidad del liberalismo con la fe católica: ¿se puede ser creyente y liberal a la vez? El debate lo abrió el periodista Julio Llorente con una pieza titulada “Liberalismo y fe”, publicado en La Antorcha, que de inmediato suscitó reacciones encontradas en las redes sociales, donde cosechó tanto encendidos aplausos como réplicas bastante acerbas. Si el objetivo era reabrir la discusión sobre las relaciones entre el pensamiento liberal y el credo católico, se cumplió sin duda, aunque no sin asperezas.
En su artículo Llorente no se limita a plantear el debate, sino que llega a una conclusión tajante: en su opinión, catolicismo y liberalismo son inconciliables por razones de principio. En lo que sigue me gustaría considerar las razones que expone, sobre todo para ver si reflejan una imagen ajustada del ideario liberal. Pues la discusión abierta constituye una excelente oportunidad para clarificar malentendidos y rebatir de paso algunos de los clichés habituales en torno al liberalismo. Por eso en lo que sigue no hablaré del catolicismo (¡doctores tiene la Iglesia!), sino de lo que implica ser liberal.
Quizá sea bueno fijar de entrada, aunque sea a bulto, de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo, pues la cosa no está clara en la pieza de Llorente. Para empezar reconoce que la relación del liberalismo con la Iglesia católica es más amistosa que con las demás ideologías y que no faltan autores católicos, como el sacerdote Robert Sirico o el filósofo Michael Novak, que defienden la buena sintonía entre ambos. Según afirma Llorente, “hay quienes conjugan La riqueza de las naciones con el Evangelio con admirable ligereza”. Como en el resto del artículo vuelve una y otra vez sobre el libre mercado, el capitalismo o la mano invisible, da la impresión de centrar la atención en el liberalismo económico.
Por eso conviene insistir en que el liberalismo es liberalismo político antes que económico, tanto por razones históricas como filosóficas. Basta ir a los padres fundadores, de Locke y Montesquieu a los autores de The Federalist Papers, Constant o Tocqueville, para ver que la tradición liberal cobra forma en torno a la doctrina del gobierno limitado, es decir, del Estado constitucional como marco político de una sociedad libre y bien ordenada. No se trata, por tanto, de defender el Estado mínimo, porque lo que importa no es el tamaño del Estado (acerca del cual los liberales discrepan unos de otros), sino que tenga las hechuras del Estado constitucional, a saber, que el ejercicio del poder está sometido al imperio de la ley, sujeto a controles y contrapesos, a fin de garantizar a los ciudadanos un conjunto amplio de derechos y libertades igual para todos. Pues sin checks and balances que pongan coto al ejercicio arbitrario del poder, ni los derechos de los ciudadanos ni la convivencia en libertad están asegurados.
Ciertamente los liberales abogan por la libertad de comercio y la propiedad privada, igual que resaltan la importancia de la economía de mercado. Pero conviene no equivocarse acerca de lo que esto significa. El libre comercio se contempla como un potente factor de civilización para reemplazar la guerra y las actividades de rapiña por la cooperación mutuamente ventajosa. De ahí los elogios ilustrados al “dulce comercio” y a la persecución racional del propio interés, con los que se busca menos exaltar el egoísmo individual que embridar las pasiones destructivas, como el afán de gloria y conquista o el fanatismo religioso, con objeto de promover una sociedad más pacífica, segura y tolerante.
Los mercados crean riqueza y abren oportunidades a la iniciativa y la creatividad humana, pero también son esenciales por razones que tienen que ver con la concentración del poder en pocas manos: allí donde el Estado dirige toda la economía, quien no obedece no come, que dijo Trotsky. Sobrada constancia histórica hay. Por otra parte, si bien las transacciones brotan espontáneamente en todas partes, aún en circunstancias inhóspitas, los mercados que crean prosperidad se parecen más a las plantas de invernadero, esto es, requieren de un marco institucional que ofrezca seguridad, respeto por los derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos, para lo cual hacen falta tribunales independientes y Estado de derecho. Esa relación simbiótica entre el orden político liberal y los mercados deja con todo un amplísimo margen de discusión acerca de la regulación de estos, el papel del Estado en la economía o las políticas de redistribución entre los propios liberales. El margen es tan grande que va desde socialdemócratas a conservadores y libertarios; con tal de que suscriban los principios del constitucionalismo liberal, todos caben dentro del liberalismo.
Si vamos a las razones por las que un católico debería oponerse al liberalismo, vemos que Llorente sitúa la discusión en terreno filosófico. Para él el liberalismo no es un talante, como lo era tradicionalmente cuando “liberal” denotaba cualidades como tener un espíritu cultivado, libre y abierto, sino “una concepción determinada, aunque brumosa, del hombre y del cosmos”. En su opinión, “el indiferentismo liberal se funda en una imagen del hombre y de la libertad” diferente, si no antagónica, de la católica. El núcleo de ese antagonismo estaría en la idea de libertad, donde establece un contraste rotundo: “Para el liberal, la libertad consiste en la mera ausencia de impedimentos (Hobbes); para el católico, en la elección consciente del bien (San Agustín)”.
La estrecha identificación del liberalismo con la concepción negativa de la libertad, que entiende por ésta la ausencia de impedimentos externos, es uno de los tópicos más extendidos, a pesar de que tropieza con problemas evidentes. No está nada claro que Hobbes forme parte del panteón liberal, aunque sostenga la idea de libertad negativa. De Locke a Hayek, hay liberales que suscriben la libertad negativa, pero ofrecen versiones contrapuestas de ésta, pues discrepan acerca de lo que contaría como limitación de la libertad: ¿la mera ausencia de impedimentos, de impedimentos impuestos por otros agentes, o impuestos intencionalmente, o sirviéndose de la coacción, o que la interferencia sea ilícita, etcétera? La cuestión no es baladí, pues afecta a un punto tan esencial en el liberalismo como la relación entre la libertad y la ley: mientras que para Hobbes habría una radical oposición entre ambas, en la tradición liberal predomina la idea de que la ley es requisito y garantía de la libertad; como decía Locke, “donde no hay ley, no hay libertad”.
La propia distinción entre libertad negativa y libertad positiva, que debemos a Isaiah Berlin, ha sido puesta en cuestión por quienes alegan que la libertad solo puede ser concebida como una relación triádica: es siempre la libertad de un agente, con respecto a cierta clase de impedimentos o interferencias, para hacer determinadas cosas o perseguir ciertos fines. En otras palabras, no es solo “libertad de”, sino también “libertad para”.
De mantener la discutida dicotomía berliniana, tampoco es cierto que todos los liberales suscriban la idea negativa de libertad, aunque sea con distintas versiones. Sin duda, a todos ellos les parece de la mayor importancia no estar sometidos a la voluntad arbitraria de otro, ya sea un tirano o la multitud. Pero, de John Stuart Mill a Joseph Raz, muchos de ellos consideran que las instituciones liberales, empezando por las libertades y derechos fundamentales, tienen por misión no solo garantizar la independencia de los individuos, sino proteger el ejercicio de la autonomía personal, de modo que las personas puedan formar y perseguir un plan de vida de acuerdo con sus propias convicciones.
Pero el ideal de autonomía personal tampoco escapa a la confusión. Para Llorente, el individuo liberal, que decide autónomamente, “ya no estaría llamado a la realización en el bien, sino a la autodeterminación, aunque sea en el mal”. De esta manera, desvinculada del bien, la libertad se convierte en “soberanía irrestricta”; de ahí que incluya la “libertad de abusar”, de la que habló Constant alguna vez. En resumen, para el liberal “la vida buena se disolvería en la vida libre”.
Dicho así, esta “vida libre” adquiere tintes francamente anómicos, si no nihilistas. Pero esto tiene poco sentido por razones que aprendimos en la escuela socrática: siempre que elegimos y actuamos lo hacemos con vistas a un fin que se nos aparece como bueno en algún sentido. Cuando actuamos vemos algo bueno en la acción o en sus consecuencias y esa es la razón por la que lo hacemos; lo que no excluye naturalmente que podamos equivocarnos al respecto y que lo que parece valioso no lo sea en realidad. No cabe entonces desvincular la elección del bien si queremos de entender el modo en que actúan los seres humanos. El ejercicio de la libertad sin perseguir fines (presuntamente) valiosos sería como una rueda que gira en el vacío, un despropósito conceptual.
Por lo mismo no tendría sentido disolver la vida buena en vida libre, pues si queremos ser libres es para poder llevar una vida buena, esto es, para perseguir o cultivar libremente aquellos fines, proyectos y relaciones que hacen que la vida sea valiosa, en lugar de que otros, sobre todo los poderes públicos, nos dicten cómo hemos de vivir. Como dejó escrito Mill en la más apasionada defensa que se haya hecho de la libertad personal: “La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien por nuestro propio camino”. Ello significa no solo la capacidad de perseguir sin interferencias indebidas unos fines dados, sino también la posibilidad de examinar esos fines y revisar nuestras creencias acerca de lo que es realmente valioso en contraste con otros puntos de vista, para lo cual es necesaria una cultura pública pluralista, donde sea posible el disenso y la libre discusión.
Nada de lo cual supone el “indiferentismo” del que se quejan Llorente y tantos. No implica en modo alguno escepticismo acerca del bien, ni mucho menos el relativismo moral. De hecho, uno y otro ofrecerían defensas muy endebles, si no contradictorias, de la libertad. En los términos de Mill, es porque hay cosas que importan, y unos fines son más valiosos que otros, por lo que necesitamos libertad: para formar y desarrollar nuestra concepción de la vida buena, revisándola cuando sea menester. La única exigencia epistémica en todo caso es la admisión falibilista de que podemos equivocarnos en cuestiones de valor (¡como en todo lo demás!); pero esto no es sino otra forma de admitir que podemos descubrir y aprender, corrigiendo nuestras opiniones al respecto.
Para un autor como Joseph Raz, por ejemplo, que retoma el legado de Mill, la libertad no es un valor que los liberales querrían maximizar, multiplicando por doquier las oportunidades de elección, cuando de lo que se trata es de elegir bien en las cosas importantes de la vida. Siendo condición para buscar una vida buena, la autonomía figura como ingrediente necesario de ésta, pero ni mucho menos podría darnos una descripción completa de ella. Así entendido, el liberalismo no compite ofreciendo una concepción comprehensiva del mundo y de la vida buena; como mucho pone algunas condiciones referentes al respeto por la autonomía individual y el pluralismo social, pero se centra sobre todo en las condiciones institucionales que garantizan su protección.
Liberalismo y catolicismo
De lo anterior se desprende que en la tradición liberal no encontramos una concepción monolítica de la libertad, sino interpretaciones distintas y enfrentadas: a todos los liberales les importa la libertad, pero no se ponen de acuerdo acerca de lo que significa e implica. Lo mismo cabría decir con más razón de su imagen del hombre (¡o del mundo!): no existe nada parecido a una antropología liberal. Los supuestos filosóficos varían enormemente de unos autores a otros, como era de esperar en una tradición tan larga como plural, que bebe de fuentes diversas. Como ha recordado Sunstein, el liberalismo no es un credo estrecho, sino gran casa en la que caben gentes de pelaje filosófico muy distinto: optimistas y pesimistas acerca de la naturaleza humana, creyentes y ateos, utilitaristas y kantianos, conservadores y progresistas.
No se ve por qué un católico no podría formar parte de esa gran casa, donde no es obligado suscribir una determinada concepción del hombre y de la vida buena; tan solo los principios y valores básicos del constitucionalismo liberal. Decía Cass Sunstein en su ensayo que los liberales creen sobre todo en seis cosas: libertad, derechos humanos, pluralismo, seguridad, Estado de derecho y democracia representativa. Nada hay en la fe católica que impida creer en tales cosas. De hecho, la mayoría de los católicos en nuestro país o en otras sociedades liberales aceptan esos principios y el entramado institucional de la democracia liberal sin mayor problema ni conflictos de conciencia.
Ahora que se han cumplido sesenta años de la Declaración del Concilio Vaticano II Dignitatis Humanae, donde la Iglesia proclamó oficialmente su compromiso con la libertad religiosa en el marco de los derechos humanos y del orden constitucional, no parece haber razones de fondo para pensar otra cosa, oponiendo la fe católica al liberalismo bien entendido.