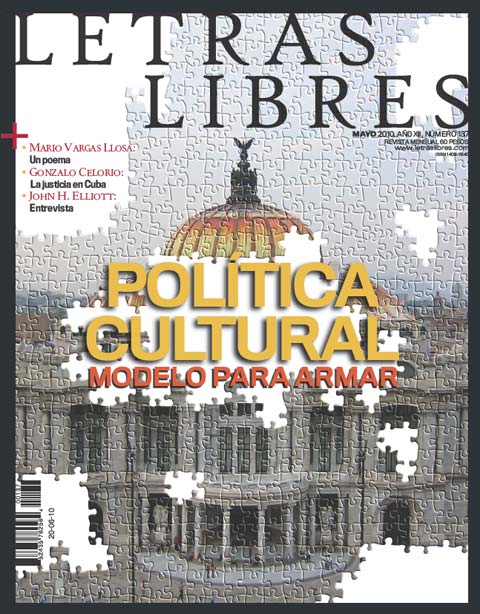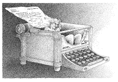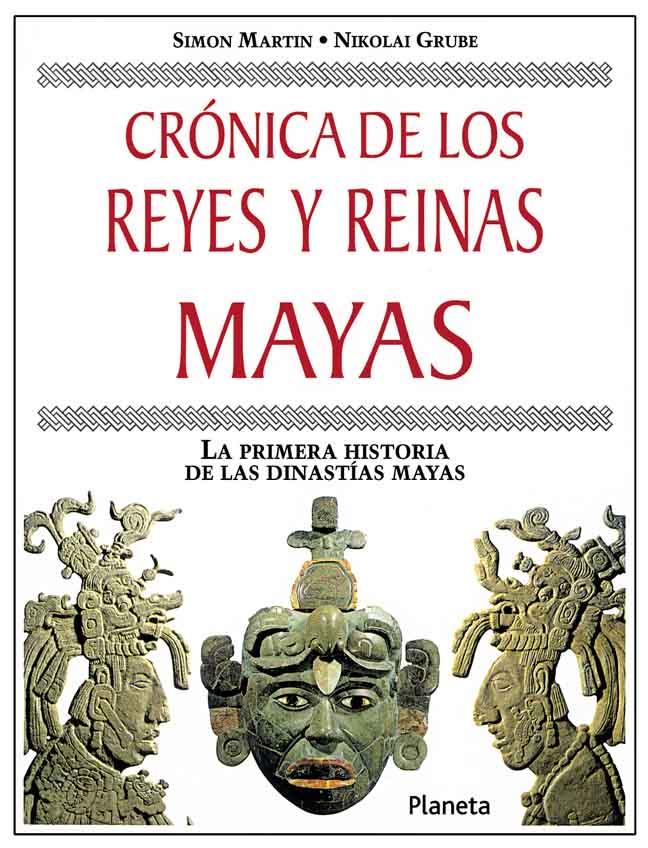Tres autores, tres formas de encarar la literatura –Adolfo Castañón, Mauricio Montiel Figueiras y Geney Beltrán Félix: tres ensayistas mexicanos. Llama la atención, en primer lugar, que ninguno de los tres haya escrito un libro ex profeso, ya que las tres obras que comento son recopilaciones de ensayos, reseñas, entrevistas y prólogos. Tres formas de concebir la literatura: para Castañón se trata de un conjunto de signos que hay que descifrar para darle sentido a la vida; para Montiel, de una pasión que es necesario transmitir, mientras que para Beltrán la literatura debe ser un medio para la expresión de un propósito. Vamos por partes.
Alfabeto de las esfinges de Adolfo Castañón es un libro desigual. En él su autor alojó desde notables ensayos de interpretación literaria (como el dedicado a María Zambrano) hasta reseñas descuidadas (como la que escribió a propósito de la edición en La Pléiade de la obra de Montaigne). Sus capacidades críticas, pese a ello, son evidentes: dueño de un vastísimo conocimiento literario, Castañón va de la hermenéutica a la anécdota trivial, lo mismo descifra una idea compleja de Iván Illich que paladea un verso de José María de Heredia. Castañón se mueve a gusto por su rica biblioteca. Ahora lo vemos con un tomo de Ovidio en formato mayor, ahora hincado con un libro de Monterroso en las manos. No grita ni se exalta; conversa, suelta ideas, consulta de continuo el diccionario en busca de una etimología o para descifrar el sentido de un texto arcano. Su padre fue un gran bibliófilo; Adolfo Castañón, por tanto, nació entre libros, jugó entre pilas de ellos, su horizonte es libresco. Ve el mundo desde la atalaya de su biblioteca. Vive una contradicción, y él lo sabe: entiende que la alta cultura es obra de pocos pero que debe rendir fruto a muchos. No es casual que haya dedicado casi treinta años de su vida a la labor editorial. Castañón ha escrito cuentos y poemas, nada notables; lo suyo es el ensayo y la crítica literaria. Frente a la obra literaria Castañón se planta como Edipo ante la Esfinge: la interroga, la descifra. ¿Para qué? Para librar a la ciudad del monstruo, claro está, del monstruo de lo informe, de la barbarie y la incultura, para hacerla un espacio habitable y noble. La conciencia de la contradicción que lo posee es generacional: nacido en 1952, fue “educado sentimentalmente, por desgracia, en la sensibilidad de 1968”. Una generación romántica que considera que la difusión de la cultura es sobre todo un asunto moral. Una generación, también, desencantada. Castañón es un lector conservador, horrorizado, como Marcel Schwob, “por las máquinas infernales del progreso”. Considera, con George Steiner, que la cultura es un santuario de la humanidad y que ese santuario tiene pocos custodios, y que él es uno de ellos. Y como conservador venera a los clásicos: a Montaigne y a Cervantes, a creadores como Borges y a críticos como Connolly. Ve con desconfianza empresas literarias como la de Breton y el surrealismo, aunque, desde su perspectiva, el surrealismo ya pasó a ser “una memoria clásica, memorable y escolar, seductora y formativa”.

Castañón interroga a la Esfinge, descifra sus enigmas y los transmite a la ciudad de los lectores, porque la crítica para él es un asunto de responsabilidad, de civilidad.
A Mauricio Montiel, en cambio, no lo anima un espíritu clásico. El suyo es un talante explorador. Más que un crítico que busque descifrar claves, es un escritor viajero, y su libro –La brújula hechizada– es una bitácora de sus exploraciones, “una pequeña guía para el lector inquieto”. No le interesa establecer un Norte, porque su brújula, hechizada al fin, apunta hacia todas direcciones. Le interesan los narradores japoneses contemporáneos (Haruki y Ryu Murakami, Koji Suzuki), los holandeses (Tim Krabbé, Cees Nooteboom), los ingleses e irlandeses (Martin McDonagh, J.G. Ballard, Christopher Priest, John Banville y Kazuo Ishiguro), los norteamericanos (Michael Kimball, Paul Auster, Barry Gifford, James Ellroy) y sudamericanos (Bolaño, Saer, Piglia), y le interesan sobre todo porque son narradores, contadores de historias. Sin método analítico evidente, lo suyo es la intuición, la visión personal, la interpretación subjetiva. Montiel es un narrador (Los animales invisibles y Edificio así lo confirman) interesado en otros narradores. No busca extraer de ellos una verdad filosófica o literaria, mucho menos sociológica; lo que busca, y encuentra de continuo, es el placer de la aventura, el gusto por las buenas historias, y más específicamente: a Montiel le atraen las estrategias narrativas de los novelistas contemporáneos. Montiel está buscando senderos que le servirán más adelante para transitar con sus propias historias y personajes. Para él, en cuanto lector, lo importante es transmitir el entusiasmo por la obra leída. Se ve a sí mismo como un incurable viajero que regresa a casa con las maletas llenas de libros y de paisajes narrativos nuevos. Montiel es un apasionado de la novedad. Cree a pie juntillas en las propuestas de Italo Calvino para este milenio, sobre todo en cuanto a la levedad y la velocidad. De cada uno de los autores que aborda brinda información valiosa, hace un repaso de su vida y sus libros, se detiene en varios de ellos, disecciona con claridad y soltura su pasión. He dicho que Montiel más que crítico es un narrador, pero ahora doy un paso atrás y me desdigo: Montiel es un crítico en el sentido en que lo concibe George Steiner en Tolstói o Dostoievski: “La crítica debería de surgir de una deuda de amor.” Montiel es un viajero agradecido que paga sus deudas de amor con ensayos entusiastas que conforman una cartografía original y envidiable, orientada por una “brújula hechizada”.
A diferencia de Castañón, que nació rodeado de libros, el joven crítico Geney Beltrán (El sueño no es un refugio sino un arma) nació en un pequeño pueblo de la sierra de Durango colindante con Sinaloa: “en casa no había libros ni más lecturas que las historietas o los semanarios políticos o de nota roja”.

Su condición, de “bastardía intelectual”, lo define. Avecindado en la ciudad de México, el ambiente lo oprime: “este país tan lleno de ubicua mierda […] de un visceral desaliento y desasosiego”; su presente, para él, para su generación, la de “los nietos de Rulfo”, es de total desaliento: frívolo, vacío, indiferente. No hay comunidad, no hay “raíz válida”. En esa situación sólo existe una salida: “El escritor debe ser inclemente con su mundo.” E inclemente se trata de mostrar Beltrán. Grita, se exalta, insulta, pela los dientes, se muestra rabioso. “Muy adolescentemente” intenta proponer definiciones, buscar salidas, acomplejado como está por su “bastardía intelectual”. Detesta al “escritor tópico”, como Mario Vargas Llosa, dedicado a redactar novelas “sobre un dictador dominicano o un pintor francés”, o Fernando del Paso, al que considera un escritor vacuo y vano. Desde su posición iconoclasta, Beltrán vocifera, habla de parricidios y de desgarramientos, escribe desde las vísceras. ¿Y qué es lo que propone este joven furioso? El hilo negro. Dice que el escritor debe ser “auténtico al mentir”, debe escribir para la posteridad (los lectores que importan son “los que aún no están”), debe escribir para transformar el mundo (y para sustentarlo se vale de una cita de Gabriel Zaid, que es, como todos saben, un escritor revolucionario). Detesta Beltrán a los escritores experimentales, ya que el auténtico escritor debe escribir de lo que preocupa al hombre, de su verdad interior; debe escribir sobre la “Condición Humana”. Para Beltrán el escritor y la literatura, sobre todo, deben de. Nada de juegos, nada de experimentación, nada de frivolidades, la literatura debe ser puesta al servicio del Hombre. Así las cosas. Tanto pataleo y berrinche para venir a salir con esta novedad. Pero no se detiene ahí: dice Beltrán que el escritor contemporáneo debe dedicarse a narrar y que los investigadores universitarios deben dedicarse a escribir ensayos. Tremenda cosa. Amparado en George Steiner, Beltrán también propone una apasionada defensa de la tradición –sin embargo, en su ensayo sobre Musil y la literatura del conocimiento ignora olímpicamente a Juan García Ponce, el autor que más ha profundizado en nuestro idioma sobre el autor austriaco. El crítico embiste y embiste duro contra… molinos de viento. Por eso sorprende que la única vez que el crítico utiliza la frase “obra maestra” sea para designar a Óscar Liera, dramaturgo sinaloense, su paisano, y que su apuesta (“figura mayor de la literatura del siglo XXI”) sea Nadia Villafuerte, narradora muy cercana al crítico.
Tres experiencias literarias (Castañón, Montiel, Beltrán) que van del clasicismo al exabrupto, del rigor al desvarío. Tres ejemplos magníficos de la vitalidad del ensayo literario que hoy se practica en México. ~