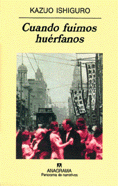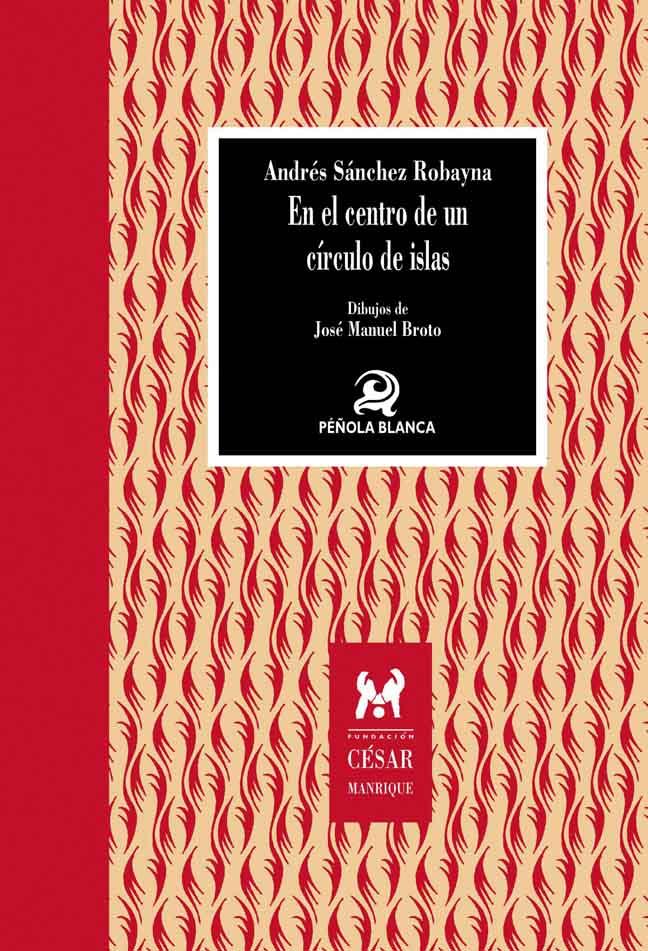La poética del Trompe-L´oeil Kazuo Ishiguro, Cuando fuimos huérfanos, traducción de Jesús Zulaika, Anagrama, Barcelona, 2001, 401 pp.Regresa Ishiguro atrevido e irónico, inventándose al detective británico Christopher Banks para hacernos creer desde el principio que lo que tenemos entre manos es una novela de detectives. Desengáñense, no es así. A las primeras de cambio el autor deja claro que le traen sin cuidado los casos que su héroe lleva entre manos en el Londres de 1930, e incluso las pesquisas que Banks llevará a cabo en su Shangai natal obsesionado con averiguar el motivo de la desaparición de sus padres. Por enésima vez en la narrativa de Ishiguro, las apariencias engañan, apenas si interesa la trama y lo único que en realidad importa es la construcción de la genuina identidad del protagonista a través de su proceso mental, descrito con precisión jamesiana y capaz de vertebrar la novela. Las atrocidades de la guerra chino-japonesa, las corruptelas generadas por las mafias y las compañías implicadas en el tráfico de opio o la amenaza fascista en Europa han sido concebidas como mero escenario en el que se desenvuelve el verdadero enigma que atenaza a Banks, el porqué de su orfandad, de su condición de trasterrado, de sus debilidades y de la extraña combinación de nostalgia y amnesia que está convirtiendo a un brillante triunfador en un individuo trastornado, preso por un pasado nebuloso que trata de reconstruir regresando en 1937 a una ciudad de Shangai, que fue un día el paraíso de su infancia y será ahora la pesadilla de una madurez atormentada por la convicción de que "nuestro destino es encarar el mundo como huérfanos, huérfanos que a lo largo de los años persiguen las sombras de sus desaparecidos padres" (p. 401), es la orfandad del trasterrado, que el propio Ishiguro conoce de primera mano, y que en estos tiempos de emigración está llamada a ser mucho más que la mera metáfora de un relato.
No obstante, el extraño talante del narrador, la evidencia de que sus acciones y el modo en que nos las cuenta no se acomodan a lo que está sucediendo, es lo que le otorga una fuerte personalidad a la novela. Banks se recuerda, sueña e inventa a la vez, hasta pergeñar un singular artefacto literario que disfruta como pocos de las ilimitadas posibilidades de la ficción, incluidas, por descontado, aquellas que contradicen la consabida verosimilitud.
La flecha ya la puso en la diana Joyce Carol Oates, advirtiendo que la nueva novela de Ishiguro adquiere la forma de una "un castillo de naipes de intrincada concepción que se derrumbará en lo inverosímil". (TLS, 31.03.2000).
Sus más fieles lectores saben bien que a Ishiguro le encanta dar gato por liebre y jugar a la subversión de los modelos narrativos, a la transcodificación, de modo que no es de extrañar que sus fascinantes pero tramposos castillos de naipes por momentos susciten en el lector la sensación de que las cosas no encajan, de estar siendo engañados por un narrador consciente de sí mismo y no fiable que, como señala David Lodge (El arte de la ficción, Península, Barcelona, 1998, p.231) acerca del mayordomo Stevens en la que sigue siendo su mejor novela, Los restos del día (1989), "revela de una manera interesante la distancia que media entre la apariencia y la realidad", sembrando la duda acerca de si la historia es como nos la explican. En efecto, Ishiguro prolonga en su nueva novela su impagable atracción por el trampantojo, revelándose una vez más como un travieso consumado, capaz de deformar los códigos y hacer surgir el fuego de la ironía y la parodia mediante la fricción entre los distintos materiales de su narración. Por ejemplo, ¿qué demonios hace un elegante detective británico mirando con lupa las atroces heridas de un soldado japonés en el infierno bélico del Shangai de 1937? ¿Sherlock Holmes perdido en una pesadilla de Vonnegut? O, como señala Carol Oates, ¿un personaje del cine de Ivory dejado caer en la escena inicial del Soldado Ryan de Spielberg? Tal vez no les falte razón a quienes aseguran que a Ishiguro se le ha ido la mano en las páginas finales, en las que se diría que ha habido un problema de montaje y el héroe de una novela se ha colado en la escena de otra de género bien distinto, provocando distorsiones tonales, genéricas y estilísticas consustanciales con la narrativa del autor y en ocasiones en el límite de lo aceptable, hasta el punto de que en muchos sentidos nos encontramos ante la mismísima poética de Ishiguro llevada a su extremo más absurdo, más paródico.
Por otra parte, y como sucedía ya en la fallida megalomanía de Los inconsolables (1995) —en la cual el humor y el ritmo del inicio se convertían en sombría trascendencia al final—, existe un calculado contraste entre el arranque lírico y atildado de la novela, coloreado por fiestas aristocráticas y personajes escapados de alguna página de Scott-Fitzgerald o de Anthony Powell, que discuten de política entre bailes, damas, cigarros y vanidad, y el mencionado desenlace épico en blanco y negro, por las calles en ruinas de Shangai, entre soldados caídos. No sólo estas distorsiones y contrastes tienen cierta deuda contraída con la obra de Kafka, sin duda muy influyente en el autor británico: también el modo en que se ha querido concebir al protagonista, extraviado en un laberinto mental entre recuerdos inventados à la mode de Nabokov, mudables certezas, dudas razonables e inagotables incertidumbres con las que el héroe está condenado a vivir y de las que trata de escapar urdiendo un discurso manierista y amanerado, trufado de elusiones y elipsis, que le sirva de catarsis y le proporcione la respuesta que busca acerca de quién es en realidad. El huérfano Banks no es distinto del mayordomo Stevens, la japonesa Etsuko de Pálida luz en las colinas (1982) u Ono, el pintor de Un artista del mundo flotante (1986): los protagonistas de Ishiguro son también narradores de su propia historia, porque se buscan a sí mismos explicándose en primera persona, a la vez que escarban en su pasado con el objeto de llegar a asumir su verdadera identidad. Si acaso su condición precisamente de detective, de buscador profesional, tiñe a Banks de ironía en relación con otros narradores ishigurianos, acercando el relato, también desde esta perspectiva, a la idea de parodia propia que críticos como James Francken ya han señalado respecto de la prosa desplegada por Ishiguro en Cuando fuimos huérfanos: aporística, como es habitual en él, infestada de incertidumbres acerca de cómo proceder en el discurso ("hay un aspecto más en el incidente que acabo de relatar que estoy dudando si mencionar aquí, ya que no tengo la seguridad de que pueda tener alguna relación con el asunto", p. 158), y en buena parte de la novela convertida en un pastiche "de la novela de aventuras y de detectives británica; el mismísimo tono inglés de Conan Doyle, Dorothy Sayers o John Buchan; la prosa de Ishiguro siempre alberga en su seno una voz prestada" (Malcolm Bradbury, The Modern British Novel 1878-2001, Penguin, Londres, 2001, p. 530). Al fin y al cabo, sabido es que la pluma del escritor de Nagasaki jamás defrauda cuando se trata de travestismo y manipulación textual; y, sin la ayuda de la lupa de Banks, un lector avezado descubre ecos del universo de Edward M. Forster en los capítulos londinenses en los que se retrata la hipócrita y encorsetada oligarquía británica; ecos de las páginas sobre metrópolis, imperialismo y desafueros coloniales de El corazón de las tinieblas de Conrad, la ironía y la agudeza psicológica de Arnold Bennett en algunos diálogos de los tres primeros capítulos londinenses, y escenas de El imperio del sol de James G. Ballard en la recreación, más artificial, que Ishiguro lleva a cabo de la ciudad de Shangai en tiempos de guerra.
A sabiendas de que no alcanza la perfección de Los restos del día, celebremos esta nueva entrega, suerte de caprichoso reflejo de la obra entera de Ishiguro, que nos devuelve con incuestionable firmeza al paisaje de la memoria y el desarraigo que el autor británico ha ido construyendo en su narrativa, y que, en detrimento de la trascendencia, de las tentativas dispersas y digresivas de Los inconsolables, elige las tentaciones de la propia parodia, la travesura y ciertas complicidades que el lector generoso sabrá agradecer. –
(Barcelona, 1964) es crítico literario y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.