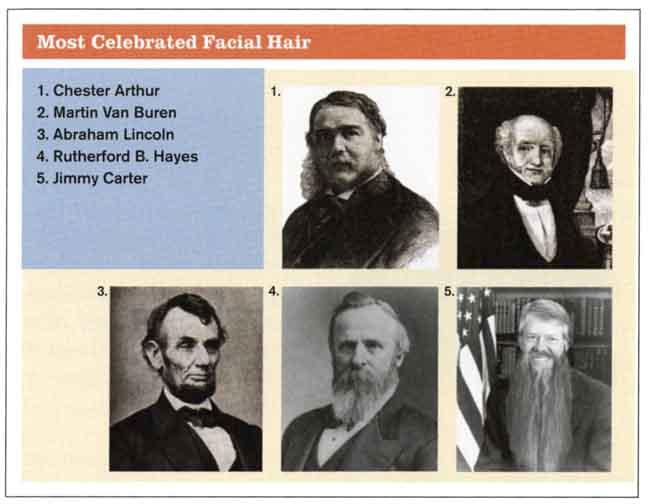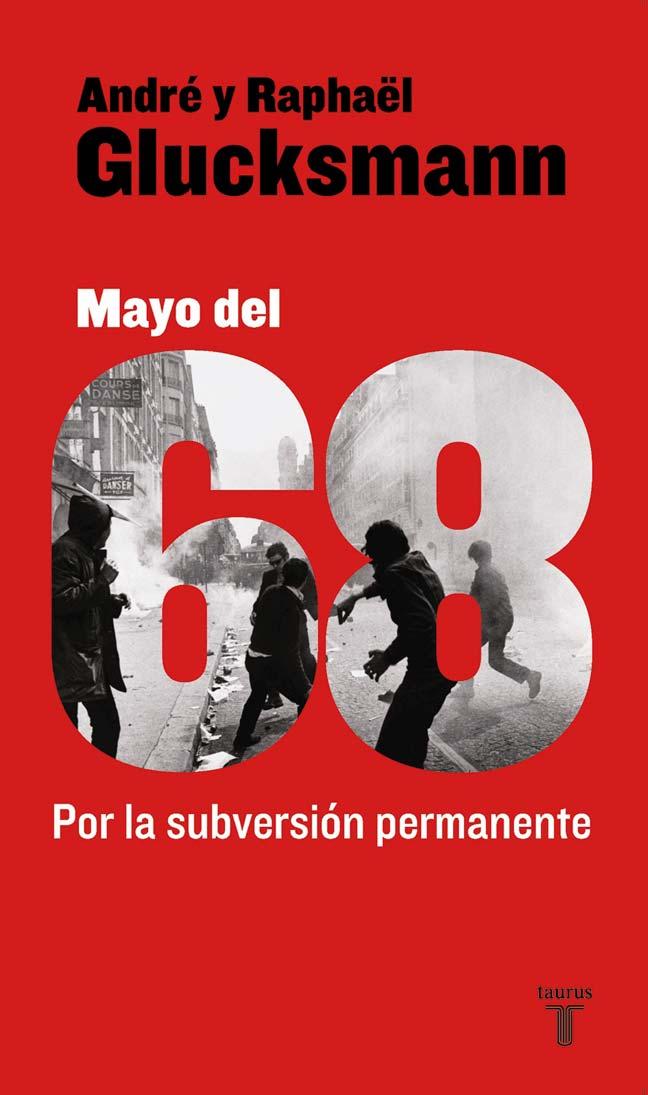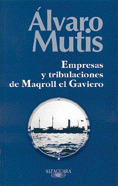—¿Cuántos años tiene usted, don Manuel? Supongo que a un futuro hombre de Estado se le puede hacer esa pregunta sin que resulte indiscreta.
—Tengo cincuenta años cumplidos. Nací en enero de 1880.
Estábamos en la galería central del Ateneo y no sé por qué a mí se me ocurrió plantearle tal pregunta mientras él andaba en aquellos momentos mirando paredes, techos y muebles a fin de hacer un cálculo, muy por lo alto, sobre lo que costaría poner un poco decentes aquellos salones que habían caído en un lamentable estado de cochambre durante los años en los que, por razones políticas –solidaridad con la Junta Directiva que presidía el doctor Marañón y cuyos miembros en su totalidad fueron metidos en la cárcel bajo la acusación de haber tomado parte en la famosa “sanjuanada” contra el general Primo de Rivera–, habían desertado de aquella casa un gran número de intelectuales y figuras conocidas.
Al caer la Dictadura, volvió la Junta legítima a sustituir a la llamada “facciosa” (por haber sido nombrada de Real Orden) y volvieron los antiguos socios ilustres. Azaña entre ellos.
Seguramente puse una cara muy rara porque, para mí, cincuenta años eran la ancianidad. Además, Azaña tampoco representaba menos. Lo notó y me dijo medio riendo, como para disculparse:
—Sí; reconozco que es un poco tarde para empezar una carrera política. Ya lo intenté mucho antes. Pero sin suerte. Ahora, el intento va a ser todavía más dificultoso e infinitamente más arriesgado.
Conste que no le hacía aquellas preguntas para publicarlas en ninguna parte. Yo no era todavía periodista ni pensaba que lo sería nunca. Se las hacía por curiosidad.
Lo que me había chocado no era que Azaña tuviera cincuenta años en 1930 –ya he dicho que parecía tener esa edad o más–, sino que hubiese en el mundo alguien que, teniendo tal cantidad de años, lo dijese tan tranquilo, sin echarse a llorar.
También me resultaba chocante sentir simpatía y encontrarme en muchas cosas de acuerdo con un señor que tenía tres años más que mi padre.
No sé si Azaña participaba del entusiasmo por la juventud que en aquellos momentos estaba tan de moda. Supongo que no desde el momento en el que no sólo no hizo nada por disimular su edad, sino que sus primeros trabajos literarios los publicó en una revista llamada Gen te Vieja —un título que ahora parece inconcebible, disparatado, extravagante—, a pesar de que él por entonces era muy joven.
Tampoco había hecho nunca alusiones halagadoras hacia los estudiantes levantiscos, como hacían otros políticos e intelectuales, ni nos había enviado ninguna car ta como aquella que nos envió don Miguel de Unamuno desde su voluntario destierro en Hendaya, carta de la que hicimos miles de copias en ciclostil y que comenzaba diciendo: “Recuerdo, estudiantes de mi España…”.
No. Nada de eso. Azaña no daba coba a nadie, aunque, contra lo que mucha gente creía y sostenía, era un hombre amable al que gustaba reír y gastar bromas. Hablaba casi siempre en tono humorístico, aunque a veces fuera un humor mordaz. Solamente se mostraba antipático a pro pósito, cuando él quería y con quien, según su criterio, se lo merecía. Pero, desde el principio, tuve la impresión de que le costaba cierto esfuerzo.
Sin embargo, y a pesar de estar convencida de que los problemas, las aspiraciones e incluso el orgullo de la juventud de entonces no entraban para nada en sus preocupaciones, se sintió muy halagado cuando un grupo reducido de chicos, en el que también figurábamos dos chicas, fuimos a verle para que accediera a presentar su candidatura a las elecciones para el puesto de depositario, que era el único que en aquellos momentos había quedado vacante en la Junta Directiva del Ateneo.
Casi ninguno de los que fuimos a verle le conocíamos. Ni siquiera el que dirigía el grupo, que era Santos Martínez (Santitos, le llamábamos), que más tarde sería su fi el secretario y al que él nombra mucho en sus memorias.
—¿Cómo se les ha ocurrido a ustedes pensar en mí? —nos preguntó.
—Porque sabemos que usted es el único que puede salvar el Ateneo de la decadencia en la que ha caído. Hace años que no se compra un libro ni nadie se preocupa de nada. Aquello está desastroso.
—Sin embargo, ya ha vuelto a sus funciones la Junta legítima, la que la Dictadura encarceló y destituyó. Esa Junta hará lo que pueda para poner las cosas en orden.
La Junta a la que Azaña aludía estaba formada por el doctor Marañón como presidente y figuraban en ella el poeta Luis de Tapia, el catedrático Jiménez de Asúa, el doc tor don Salvador Pascual, otro encantador personaje barbudo, el señor Dubois y algunos más.
—Pues precisamente queremos que en esa Junta figure también usted, en el único cargo que, de momento, está vacante. Además, pronto habrá otras elecciones por que termina el mandato reglamentario y entonces usted podrá ser de nuevo secretario o tal vez presidente. Está claro que el doctor Marañón no se presentará. No podría, aunque quisiera, ocuparse de eso.
Le explicamos también que los socios viejos nos ha bían contado cosas de la época de esplendor que había atravesado el Ateneo mientras Azaña fue secretario. Lo bien cuidada que estuvo la biblioteca, la forma perfecta en la que funcionaba todo.
Los empleados que servían los libros —el viejo Mallas, el serio y eficiente Mariano, el simpático Juanito— nos explicaron muchas veces que don Manuel Azaña no sólo los trataba con una amabilidad inolvidable, sino que, cuando a uno de ellos —Mariano— le llegó la hora de hacer el ser vicio militar, lo que equivalía a dejar sin pan a sus padres durante tres años —entonces duraba ese tiempo la mili—, don Manuel consiguió que la Junta le prestase a Mariano las mil pesetas que costaba entonces hacerse «soldado de cuota». El convenio era irle descontando el préstamo a ra zón de veinte pesetas mensuales. Pero como a Azaña le daba fatiga rebajar de unos honorarios modestos esa cantidad, respetable a la sazón, a un empleado tan honesto y tan eficiente, se le ocurrió subirle el sueldo a Mariano en cuatro
duros al mes y le descontó la deuda de la subida. Todas estas historias y otras muchas que sabíamos de la época ateneística de don Manuel Azaña fue lo que nos decidió, a unos cuantos de los que habíamos tomado cariño a la casa, a tratar de convencerle para que volviera a la Junta. —Yo se lo agradezco mucho. Pero ¿y si me derrotan? Yo tengo bastantes enemigos dentro del Ateneo. Ya habrán ustedes oído hablar mal de mí. Siempre se me ha discutido mucho allí dentro.
—Precisamente por eso hemos venido a ofrecernos a trabajar para que usted vuelva. Se le sigue discutiendo. Eso es bueno para usted y para nosotros. Nos gustan la lucha y las dificultades —dijo uno de los chicos.
—Además, aunque nosotros no le conocíamos, nos hemos fi jado en que siempre que se arma entre los “antiguos” alguna discusión a propósito de usted, los que están en contra suya son los que dicen más tonterías. Los inteligentes le defienden —dije de pronto sin poder con tenerme, aunque arrepintiéndome enseguida de haber ha blado. Mi papel se reducía a «hacer bulto». Eran otros los que tenían que hablar.
Creo que hasta me sofoqué y hubiera querido desaparecer. Azaña, incluso cuando se mostraba risueño y acogedor, era un hombre cuya presencia intimidaba. Siempre que hablé con él, sobre todo al principio, tuve miedo de decir alguna tontería.
El hecho de que todos rieran —incluso el propio Aza ña— no me tranquilizó en absoluto. Comprendí, además, que aquella razón no era electoralmente válida. En todas partes, incluso en un centro tan prestigioso como el Ateneo, los tontos son más que los inteligentes. Y como se trataba de unas elecciones democráticas que ganaría el que reuniera más votos, yo había perdido una magnífica ocasión de quedarme callada.
Creo que para lo único que me valió aquello fue para que don Manuel Azaña se fi jara en mí con benevolencia y me tratara de entonces en adelante empleando el tono humorístico, que era el terreno en el que él se sentía más cómodo, aunque tantos le tuvieran por hombre adusto y desagradable. Tal vez lo fuese con los que le caían mal.
Azaña aceptó. No recuerdo cuál era su contrincante, pero sí que la elección resultó bastante reñida. Mucho menos lo fue meses después la de presidente, a pesar de que sus fogosos enemigos seguían en contra.
—Para ese cargo —decían— hace falta un intelectual de prestigio. Lo que se llama “un figurón”. No se puede elegir presidente del Ateneo a alguien que no es conocido más que aquí dentro. El noventa y ocho por ciento de los españoles ignoran que Azaña existe. Esta casa la han presidido los hombres más ilustres de España, desde el duque de Ri vas hasta Marañón, pasando por Cánovas y Romanones.
Aclararé que la división de los socios del Ateneo entre “azañistas” y “antiazañistas” no correspondía a la división clásica en derechas e izquierdas.
Entre los enemigos de Azaña abundaban los anticlericales de toda la vida, los republicanos —también de toda la vida, que eran federales—, los de tendencias socializan tes y, por supuesto, los jóvenes comunistas, trotskistas, ácratas, etc., que proliferaban de día en día hasta convertirse en la plaga que asoló el Ateneo poniéndolo inhabitable dos o tres años más tarde.
El político fracasado
Azaña dirigía, desde hacía algunos años, una especie de partidito al que ni siquiera se llamaba así, sino simple mente Grupos de Acción Republicana. Hoy, a eso se le calificaría de «testimonial».
Por supuesto, ni sus partidarios ni sus detractores hubieran apostado una peseta por el porvenir político de aquel hombre.
Se comentaba que antes del advenimiento del general Primo de Rivera, Azaña había intentado —no sé si una o dos veces— salir diputado a Cortes por un distrito de la provincia de Toledo. Pero el voto popular le resultó tan adverso como a don Pío Baroja. Era la época de los caciques, y un hombre nuevo, aunque perteneciese al partido de don Melquíades Álvarez, no salía.
Algunos de sus amigos explicaban estos fracasos diciendo que Azaña, a pesar de su gran talento, no tenía ninguna de las condiciones que tienen que tener los políticos y que era inútil que se obstinara en seguir un camino para el que no había sido llamado y en el que, si insistía, le aguardaban los más grandes descalabros.
Presidir el Ateneo, en la época revuelta en la que Aza ña fue elegido para ello, no era ninguna pera en dulce. Un gran número de jóvenes, más o menos estudiosos, lo que queríamos era que organizara bien aquella casa, a la que teníamos mucho cariño porque nos había deparado la ocasión no sólo de cultivarnos, sino de codearnos e incluso entablar amistades con los grandes intelectuales es pañoles, como Valle-Inclán, que iba por allí a diario y le encantaba hablar con la juventud.
Pero había otros muchos jóvenes —e incluso adul tos— dispuestos a aprovecharse de la libertad relativa concedida por la llegada del Gobierno Berenguer —la «Dicta blanda», se le llamaba— para convertir las juntas generales en algo semejante a una convención de jacobinos desmandados.
Una de las últimas veces que presidió aquellas juntas el doctor Marañón, le recibieron con un pateo de los más terribles y sonrojantes.
Pero el bueno de don Gregorio no era de los que se inmutaban. Sin embargo, agitaba la campanilla con bastante fuerza y se veía que hacía intentos desesperados para que se le escuchara entre el tumulto.
Cuando al fin se logró un relativo silencio, el inolvidable y bondadoso doctor dijo, siempre con su calma habitual:
—Ruego a los señores socios que están arriba que hagan el favor de trasladarse a patear abajo. La tribuna alta amenaza ruina. El patio de butacas parece más seguro y, como quedan sitios libres, pueden continuar el pateo sin correr peligro ni hacérselo correr a nadie.
Fue tal la risa que nos dio a todos que los pateadores se calmaron, al menos por aquella tarde.
Don Manuel Azaña no se había dejado elegir presidente del Ateneo por hacer carrera política, como decían algunos. En eso ya estaba bien encaminado. Tampoco se había echado encima aquella carga por fastidiar y humillar a los ateneístas que le odiaban, como aseguraban otros.
Sus razones eran mucho más simples y nobles. En pri mer lugar, seguía sintiendo un gran cariño hacia aquella casa. Había pasado gran parte de su juventud en aquella espléndida biblioteca que él contribuyó tanto a en grandecer mientras fue secretario. Además, aquel cargo, difícil de llevar a buen término, significaba una especie de válvula de escape para la pasión de mando y el afán de organización que sintió siempre.
En efecto, al poco tiempo —poquísimo— de haber tomado posesión de la presidencia, no había quien conociera el Ateneo. El nuevo presidente, probablemente a fuerza de contraer deudas, hizo pintar puertas, paredes y ventanas. Cambió las tapicerías de los butacones y sofás don de anidaban las más variadas especies de polillas y has ta de chinches. Consiguió que los enormes cristales de las ventanas altas estuvieran fregados y los suelos barridos. Ordenó poner tal cantidad de ceniceros que resultaba más difícil arrojar una colilla al suelo que depositarla donde se debía. Logró que el cantinero sirviera café en lugar de re cuelo y que sustituyese las gruesas tazas desportilladas por otras decorosas.
Restauró cuadros, arregló lámparas, introdujo detalles como unos cubrerradiadores, imitación caoba con rejilla dorada, y consiguió, en fi n, que el Ateneo, sin per der su aire entonado y ochocentista, se desprendiese de la cochambre que lo envolvía y que se iba haciendo cada vez más espesa.
Durante un par de meses, se le veía ir y venir en compañía de tapiceros, carpinteros, etc., mientras los socios viejos que se pasaban allí el día —se decía que algunos de los más bohemios pasaban también la noche durmiendo en los sofás, cuando se les acababa el dinero para pagar la pensión— protestaban de la incomodidad a que estábamos todos sometidos por las obras. El número de antiazañistas aumentó.
A veces, Azaña no parecía fijarse en los que andábamos por allí, cambiando de sitio o quedándonos de pie cuando nos quitaban el sofá en el que estábamos sentados para remozarlo. Pero él se fi jaba en todo.
Casi recién casado
—Ya ve… —me dijo una tarde en la que estaba de muy buen humor, como le vi muchas veces—, todo el lío que es toy armando para que usted pele la pava confortablemente.
Hubo un gran coro de risas en los alrededores, mientras Azaña se alejaba. El hombre que tenía tanta fama de antipático, de malhumorado, de autoritario, resulta ba de pronto ser uno de los pocos «viejos» (a nosotros nos lo parecía) a quienes no molestaba que en el Ateneo hubiera parejas de novios. Al contrario, parecía hacerle gracia, a juzgar por la broma que acababa de gastarme a mí.
Era un hombre lo bastante moderno para saber que el amor no es incompatible con nada, que no tiene por qué perturbar la vida normal de un centro que nació como cobijo de la intelectualidad y que, si allí pelábamos la pava habiendo en Madrid tantos sitios donde pelarla con más libertad, era porque también nos interesaban el estudio y el trato con las gentes ilustres que frecuentaban aquella casa. Opinaba que, lejos de perturbar su buen funciona miento, la presencia de tantas muchachas jóvenes —la mayoría estudiantes y algunas también ya profesoras, escritoras y poetisas— lo que hacía era revitalizar un ambiente que, al menos en ciertas épocas anteriores, tiraba a vetusto y decimonónico.
Por otra parte, resultaba que nuestro presidente, aquel hombre del que tanto se ponderaba la fealdad y que, incluso a aquellos que habíamos dado en la extravagancia de encontrarle simpático —especialmente si, como era mi caso, nos miraba con benevolencia y no nos regateaba son risas—, nos parecía ya un viejo, sin serlo, no podía tener nada contra el amor puesto que él mismo había sido y se guía siendo muy afortunado en amores.
Tras una juventud en la que parece ser que no falta ron las aventuras, se había casado hacía menos de seis meses —en octubre de 1929— con Lolita Rivas Cherif, hija y hermana de unos íntimos amigos suyos. Estaba enamoradísimo de ella.
Era, su mujer, veintidós años menor que Azaña. Pero la diferencia se hacía aún más visible porque, mientras ella aparentaba menos de la edad que tenía, él aparentaba más. Rubia, llenita, con melena muy corta, escasamente maquillada —a pesar de que la moda entonces era llevar los labios, ojos y mejillas cargados de pintura—, vestida con elegancia, generalmente en tonos claros, pero absoluta mente nada llamativa, Lolita “daba” joven a pesar de ir siempre «muy de señora».
Por entonces ya iban borrándose las diferencias entre la vestimenta y el arreglo de las casadas y las solteras. Pero quedaba una prenda de la que las chicas jóvenes —muy en especial las estudiantes— ya habíamos prescindido, aunque no todas: el sombrero. Lolita Rivas (o Lolita Azaña) no abandonó el sombrero para la calle ni siquiera en los años de la guerra, cuando ya nadie se atrevía a ponérselo.
Los amigos decían que el enamoramiento de Azaña venía desde que empezó a frecuentar la casa de los Rivas, siendo Lolita todavía una chiquilla. Por eso no se había casado con ninguna otra.
Que un hombre maduro se enamore de una jovencita es lo más normal del mundo. Lo contrario, es decir, que la muchacha se sienta atraída por un hombre «de cierta edad», tampoco era entonces demasiado raro. Los otoñales estaban muy de moda. A las chicas rara vez nos gustaban los de nuestra edad. Los compañeros de clase solían ser sólo eso, compañeros, y, a veces, muy amigos. Pero de ahí no pasábamos. En la universidad, las chicas general mente se enamoraban de los profesores. Amores platónicos, por supuesto. Sobre todo si se trataba de catedráticos titulares. Con los adjuntos y ayudantes ya había idilios y hasta bodas.
Para fijarse en un chico hacía falta que fuera por lo menos seis o siete años mayor que nosotras. Si no había tanta diferencia, se la inventábamos. De mi novio, que tenía veintisiete años cuando empezamos, les dije a mis com pañeras de la Residencia que tenía treinta. ¡Qué suspiro de satisfacción el día que los cumplió, sin miedo ya a que me pillaran de nuevo en aquella mentira tonta en la que me habían pillado más de una vez!
Los llamados “otoñales” tenían, en efecto, mucho éxito. Pero a condición de que fueran guapos o, al menos, interesantes. Las había —igual que ahora— que estaban dispuestas a encontrar guapos e interesantes a algunos que ya
pasaban de otoñales a condición de que tuvieran una situa ción brillante. Don Manuel Azaña no era guapo. Era feísimo. Tal vez se exageraba aún más su fealdad porque en las fotografías quedaba peor que al natural. Entre los intelectuales y entre los políticos, los catedráticos y los obreros y empresarios ha habido siempre hombres feos, horroro sos. Pero ninguna fealdad tan sonada como la suya. Tampoco era interesante, en el sentido que entonces se daba a esa palabra. Su fama de antipático —aunque a mí no me lo hubiese parecido las pocas veces que hasta entonces hablé con él— era todavía más proverbial que la de feo. Y, sin embargo, una chica joven, bonita, que podía haber elegido a quien quisiera, se había inclinado por él. ¿Por interés? De ningún modo. Azaña, que heredó de su padre una fortunita bastante buena, se había quedado sin ella. No tenía más que lo que ganaba como funcionario —seis mil pesetas al año con descuento— más alguna ayuda que le proporcionarían sus trabajos literarios, los artículos y las traducciones, que no sería gran cosa. ¿Porvenir político? Cero.
En el momento en el que se casó Azaña —1929— ser republicano, como él era ya, equivalía a iluso. Aparte de que había otros republicanos, sin contar los líderes socia listas, mucho más conocidos, mucho mejor situados para el caso —todavía sumamente improbable— de que la Re pública se implantara algún día en España.
No perdamos de vista, además, que si alguien aporta ba a aquel matrimonio algún dinero o esperanzas de te nerlo, era ella y no él. El padre de Lolita, el señor Rivas Cuadrillero, no sé si era realmente rico, pero al menos te nía fama de serlo entre sus amigos escritores y artistas. Vi vían en una buena casa de la calle de Columela, tan gran de que, además de los salones, dormitorios, etc., quedaba sitio para que allí tuviese su consulta un hijo de la familia —Manolo— que era oculista.
A la vista de todos estos datos, más los testimonios de los amigos, hay que admitir que si Lolita Rivas se casó con Manuel Azaña fue por amor y por fascinación ante aquel amigo de su padre y de sus hermanos, que frecuentaba su casa y en el que vio un hombre de inteligencia superior a la normal, aunque aún no hubiera obtenido nin gún éxito.
Esto probaría, si no estuviera ya probado, que, en asuntos de amor, las mujeres son generalmente mucho menos materialistas que los hombres.
Se dice, o se decía —la mujer de nuestro tiempo, más cultivada y más independiente ha cambiado bastante en cuanto a la relación amorosa—, que “al hombre, el amor le entra por los ojos, y a la mujer, por el oído”.
Es, pues, probable (sólo ella podría decirlo, puesto que afortunadamente aún está viva) que Lola Rivas Cherif se enamorase de Azaña poco a poco, a fuerza de tratarle y darse cuenta de que su conversación no sólo era original e ingeniosa, sino también inteligente, que sabía de todo y siempre decía sobre todo cosas acertadas. También es posible que fuera ella, con su intuición femenina y juvenil, una de las primeras personas en descubrir que, bajo aquella apariencia poco grata, a veces áspera, la tía una gran sensibilidad y sobre todo un gran corazón. Sé que mucha gente se sentirá alborotada al leer esto. De la gran cabeza de Azaña —grande por fuera y por dentro— se ha hablado lo suficiente. Hasta los que fueron sus más feroces enemigos no niegan ya que era un hombre de gran talento.
Pero de su corazón no se ha ocupado casi nadie, como no fueran los médicos que le cuidaron cuando los enormes sufrimientos se lo habían deteriorado de modo irreversible.
Ciertamente, tampoco él ayudaba a que esa cualidad —para mí la mejor de un ser humano— se hiciera visible. Al contrario. Se esforzaba en disimular ante los extraños sus buenos sentimientos, incluso sus sentimientos más nobles, bajo una máscara de dureza o de sarcástica ironía, según los casos.
Don Manuel era como una castaña. Para poder llegar al fruto había que retirar las espinas. No a todo el mundo le gusta empezar por pincharse.
Solamente con los amigos, los niños y a veces con los jóvenes que le caían bien se despojaba él mismo del erizo en el que le gustaba vivir encerrado.
No sé si su mujer tendría que sufrir alguna vez un pinchazo. Supongo que no. Ella tenía un carácter dulce, discreto y un fondo de mujer sufrida, valiente, serena, que a él mismo le asombró siempre y en especial durante los últimos años terribles. Y él sentía por ella, además de amor, admiración y una gran ternura.
Por testimonios de algunos amigos que tuvieron más intimidad que yo con el matrimonio Azaña, y que los trataron a los dos desde antes de su boda —alguno de ellos estuvo también a su lado a la hora de la muerte de don Manuel—, me consta que, si él fue un buen marido, siempre atento a su mujer, siempre enamorado de ella, la correspondencia por parte de Lola fue aún mayor, si es que cabe medida en los sentimientos absolutos.
“Lo mismo hará con España”
Pero volvamos de nuevo al Ateneo, que es de donde arrancó —esto lo sabe todo el mundo— la carrera política de Manuel Azaña y mi conocimiento de su personalidad que me permite hoy escribir algo sobre él, simple mente como ser humano, así como sobre los diversos aspectos, a veces contradictorios, de su modo de ser y de actuar.
Si grandes fueron las mejoras que introdujo en los salones y demás dependencias de la llamada Docta Casa, lo mejor de todo creo que fue la labor que emprendió en la biblioteca, que era lo más deteriorado.
Se retiraron las bombillas fundidas, que habían llega do a ser la mayoría, siendo sustituidas por otras nuevas y de más potencia. Cada lector que ocupaba un pupitre es taba seguro de que al dar a la llave la luz se iba a encender.
—Le advierto a usted que de esto se ha tenido cuidado siempre. Lo que pasaba es que también hubo siempre socios que las desenroscaban y se las llevaban a casa. Ahora, con don Manuel, ya no hay cuidado. Muchos le odian, pero todos le respetan —me dijo uno de los empleados.
Los libros se servían con rapidez, los ficheros se pu sieron al día. Y no obstante la «resaca» que sufrían por parte de los ateneístas desaprensivos (llevarse un libro era más fácil y menos vergonzoso que llevarse una bombilla eléctrica, así como menos expuesto a que Azaña lo descubriera), la biblioteca estaba ya en camino de volver a ser lo que había sido antes del deterioro.
Algunos de los azañistas incondicionales, que a veces se ponían tan cargantes como los antiazañistas, llegaron a decir:
—¿Veis lo que ha hecho con el Ateneo? Pues lo mismo hará con España en cuanto entre en el Gobierno. Mejor dicho, hará mucho más porque dispondrá de dinero, cosa que aquí en el Ateneo no le ocurre.
“Ser pobre no es deshonra, pero ser tramposo, sí”
En efecto, nadie sabía de dónde pudo sacar el presi dente lo indispensable para aquellos primeros gastos de adecentamiento. Desde luego, de las cuotas de los socios no fue. Lo único que Azaña no pudo conseguir mientras estuvo tan dedicado al Ateneo —unos pocos meses, ya que, en diciembre, tras el golpe de Jaca lo clausuraron y cuando lo abrieron de nuevo él seguía escondido para evitar la detención y sólo salió del escondite para ser ministro—, lo único, repito, que no pudo conseguir fue que los socios pagaran sus recibos corrientes y menos aún los atrasados. En este sentido, su fracaso fue de los más rotundos.
Y eso que lo intentó con energía. A todos los socios, y en especial a los jóvenes, nos sentó rematadamente mal que Azaña hiciera poner en las vitrinas de avisos unas lis tas con los nombres de los morosos y el montante de lo que debíamos. A algunos les pareció aquello una vergüenza. Otros pensamos que, siendo tantos centenares, la vergüenza quedaba muy repartida y tocábamos cada uno a muy poco. En cualquier caso, aquello nos parecía un acto tiránico —¡nos amenazaba con la expulsión!—, una mezquindad impropia de un hombre que en aquella misma casa, primero en secreto y luego en menos secreto, albergaba todas las tardes al llamado Comité Revolucionario —Alcalá Zamora, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo, etc.— que se proponía traer la República y acabar con todas las opresiones. Obligarnos a pagar aquellos recibos nos parecía a nosotros un atentado contra las libertades individuales de todo punto intolerable.
Por eso, un grupo de los más jóvenes le pedimos audiencia en su despacho de la presidencia en vista de que cada vez se le veía menos por los salones de tertulia, los pasillos y la biblioteca.
Al principio, se negó a recibirnos. Insistimos y por fi n logramos hablar un momento con él en una de las aulas de las correspondientes al edificio de Santa Catalina a las que se accedía por el vestíbulo de la calle del Prado. Era precisamente en una de aquellas habitaciones donde se reunían cada tarde los líderes políticos.
Pensamos que don Manuel nos recibiría «a cara de perro» por ir a molestarle con un asunto semejante. Pero como era hombre a quien gustaba desconcertar al interlocutor, nos acogió con gran amabilidad, todo sonriente, saludando e incluso llamando por nuestros nombres a aquellos de nosotros a quienes conocía. Aquella actitud inesperada nos dejó fritos. Tanta cortesía, cuando a lo que íbamos nosotros era a protestar por habernos saca do “a la vergüenza pública”, suponía echar por tierra todo lo que llevábamos preparado. No sabíamos por dónde empezar.
Uno de los chicos farfulló el “mandado” como Dios le dio a entender, que fue bastante mal.
—¡No se aflijan tanto! Después de todo, ¿qué son diez pesetas al mes comparado con las facilidades que encuentran aquí para sus estudios? Y, además, lo bien que lo pa san —dijo, siempre sonriente. Se veía que pensaba en lo del pelado de la pava.
—Sí, don Manuel. Diez pesetas son poco. Pero es que tenemos que ponernos al corriente… ¡Además, si debemos tanto, es porque habíamos dejado de pagar, como protesta contra la “Junta facciosa”!
—Razón de más para ponerse al corriente ahora que ya tienen ustedes “Junta legítima”.
Alguien intentó decir que precisamente los jóvenes éramos los que más habíamos trabajado para que la Jun ta fuera la que era e incluso para que la presidiera él.
Muchos sentimos vergüenza y lo evitamos. La sola insinuación nos pareció de lo más inelegante. No dejamos al joven seguir hablando. Aquello era como pasar factura, es decir, lo mismo que nos habían dicho que hacían los electores a sueldo de los caciques de provincias, antes de la Dictadura. Abandonamos, pues, el aula mientras Azaña se guía riendo, cosa que nos humilló todavía más.
La equivocación mayor fue interpretar aquella buena acogida e incluso nuestra propia humillación —de la que Azaña se dio cuenta— como señal de que sería benévolo con los que debíamos recibos. Al menos con los jóvenes.
Pero, pocos días después, Azaña convocó una Junta General para tratar el asunto entre todos. Los morosos seguíamos amenazados de expulsión.
Se recibió al presidente en el salón de actos con un gran abucheo, que él oyó como quien oye llover. Enseguida pidió la palabra un socio, ya maduro, uno de los portavoces más elocuentes de la «resistencia al pago», un veterano del abuso que terminó así su alegato:
—Señor presidente. Usted sabe muy bien que la injuria que ha querido inferirnos al sacar nuestros nombres al vilipendio público en el tablón de anuncios no nos man cilla. En esta casa, el ser pobre no ha sido nunca deshonra.
—De acuerdo, señor socio. El ser pobre no es deshonra. Pero el ser tramposo, sí.
Hubo grandes carcajadas y finalmente alguien propuso que la Junta General aprobase y elevase a la Junta de Gobierno una propuesta, según la cual ésta sólo podría obligar a pagar y castigar con la expulsión, en caso de no hacerlo, a aquellos socios ilustres que hubieran conquistado ya la gloria literaria o la celebridad política. También a los que fueran «ricos por su casa». Había varios. Esto era fácil averiguarlo sin más que pedirles la cédula personal. La cédula era el documento de identidad que se usa ba entonces. Era también una especie de impuesto, ya que cada uno pagaba una cantidad u otra según lo que pagase de contribución. Esos socios ilustres o ricos eran precisa mente los que menos frecuentaban el Ateneo. Pero siempre se habían honrado perteneciendo a la Docta Casa.
—¡Que paguen sus recibos el conde de Romanones, los hermanos Quintero, don Jacinto Benavente, el duque de Canalejas, don José Ortega y Gasset, don Melquíades Álvarez, don Francisco Bergamín…! Todos ellos son socios, pero rara vez se les ve por aquí. En cambio, a nosotros no se nos debería exigir nada. Incluso deberíamos cobrar por que somos los que animamos el recinto. Los que mantenemos vivo «el fuego sagrado». Si la lista de socios del Ateneo sólo se compusiera de nombres ilustres, habría que cerrar. Así es que… ¡que paguen ellos! —dijo un socio como final de discurso.
Alguien aclaró que precisamente todos esos hombres célebres, a pesar de que iban cada vez menos por allí, eran los únicos que no debían recibo alguno.
—Está bien. En ese caso, no hay más que elevarles la cuota mensual y establecer una derrama a fi n de que el señor presidente pueda seguir y rematar las obras de embellecimiento.
Empieza la conspiración
Durante el final de aquella primavera y el verano, el Ateneo fue animándose cada vez más. Ya no se trataba de un Centro Científico Literario y Artístico, como se leía en todos sus rótulos, sino de un recinto político donde se conspiraba para cambiar el régimen.
El día 1 de mayo de 1930 llegaba a Madrid, por pri mera vez después de unos años de exilio voluntario, don Miguel de Unamuno. El alboroto en la estación fue considerable. Los guardias cargaron sobre los estudiantes y los ateneístas.
Más de uno y más de dos aparecieron al día siguiente, en la conferencia que dio don Miguel en el Ateneo, con la cabeza vendada. También Unamuno llevaba un brazo en cabestrillo. Pero a él no le había pasado nada. Venía ya así desde su exilio de Hendaya, donde sufrió una caída o no sé qué pequeño accidente, pocos días antes.
La conferencia —más bien mitin— fue impresionan te, apocalíptica. Desde entonces don Miguel acudía puntualmente al Ateneo todas las tardes, hacia las tres, por que le gustaba almorzar temprano. Momentos después se
formaba a su alrededor una tertulia animadísima. Recuerdo también una conferencia de don Fernando de los Ríos. Otra de Indalecio Prieto, también muy so nada. Con la “Dictablanda” de Berenguer se había reanudado la tradición de que, dentro del Ateneo, se podía decir todo lo que se quisiera. Pero en la calle estaban los guardias de seguridad y en los periódicos seguía la censura. Mucho más suave que la de Primo de Rivera (que real mente no había sido excesivamente dura), pero todavía con grandes limitaciones, sobre todo en lo que se refiriese a ataques frontales contra el Gobierno y, sobre todo, contra el Régimen.
Gracias a la inmunidad de que gozaba el Ateneo, el Comité Revolucionario (al que algunos jóvenes extremis tas de izquierda empezaban a llamar “el comité reaccionario”) podía seguir reuniéndose allí todas las tardes.
¿Por qué eligió la cartera de Guerra?
Pronto nos enteramos de que para cuando viniese la República, cosa que a algunos les parecía un imposible salvo si se lograba convencer a los militares para que la trajeran, aquel Comité se convertiría en Gobierno provisional. Ya estaban repartidas las carteras.
—Azaña será el ministro de Guerra. Es seguro. A muchos les extrañó. Se suponía que en caso de adjudicarse una cartera al menos conocido de todos los políticos que se reunían allí, la que le correspondía sería la de Justicia. Era abogado, aunque sólo ejerció breve tiempo como pasante, siendo muy joven. Después había gana do unas oposiciones, precisamente a Oficiales Letrados del Ministerio de Gracia y Justicia (así se llamaba entonces) y era jefe de Negociado, teniendo a su cargo algo tan lúgubre como el Registro de Últimas Voluntades. Poca imaginación tenían y muy mal conocían a Aza ña quienes daban por supuesto que le gustaría entrar como jefe precisamente en el Departamento Ministerial donde había pasado tantos años como funcionario. Mejor encaminados estaban quienes calcularon que, dada su vastísima cultura, sus capacidades intelectuales, su vocación literaria, sus aficiones artísticas, haría un gran ministro de Instrucción Pública. Así se llamaba entonces al que luego cambiaría de nombre tantas veces. Sin embargo, parece ser que Azaña llevaba muchos años estudiando temas militares. No porque hubiera querido nunca ser militar y no hubiera podido conseguirlo —ésa fue una de las calumnias más extendidas entre las muchas que se le levantaron años más tarde—, sino porque, habiendo seguido muy de cerca y con mucho apasiona miento los avatares de la guerra de 1914-1918 y habiendo frecuentado Francia en esa época, así como antes y después, estaba convencido de que los ejércitos tradicionales ya no valían. Que tenían que cambiar por completo haciéndolos más pequeños en tiempo de paz y acomodándolos para resultar más eficaces, más operativos para caso de guerra. Todos tendrían que transformarse por completo. ¿Había encontrado Azaña en aquellos áridos estudios una distracción, una evasión de otras preocupaciones o, tal vez, sus frustraciones?
A veces ocurren cosas así de raras. Unamuno aseguraba que lo que más le distraía, lo que calmaba muchas noches aquellas angustias espirituales suyas, era ponerse a leer un libro del economista inglés David Ricardo que tenía siempre en la mesilla de noche al alcance de la mano.
Y, más próximo a nosotros, el novelista Miguel Deli bes asegura que lo que mejor le ha enseñado a escribir con justeza, con precisión, a vencer dificultades, ha sido el estudio del Tratado de Derecho Mercantil, que escribió para libro de texto el catedrático don Joaquín Garrigues. Aquellos dos tomos de Mercantil —de los que muchos de los que fuimos alumnos de Garrigues no queremos ni acordarnos— los sigue releyendo Miguel Delibes, por gusto y por agradecimiento a su «utilidad literaria». Algo parecido pudo ocurrirle a don Manuel Azaña con los temas militares, que había estudiado tan a fondo, por puro capricho. No es verosímil que hubiera pensado alguna vez en llegar a ser ministro de Guerra ni aun en el su puesto de dedicarse de lleno a la política. Era tradición muy arraigada que ese cargo, en España, lo desempeñase siempre un militar.
No había, sin embargo, ningún militar destacado entre quienes conspiraban, más o menos secretamente, para traer la República. Los que mantenían algún contacto —siempre de lejos— con el Comité Republicano eran, en su gran mayoría, jóvenes. El único con renombre nacional, aun que también joven y excesivamente impetuoso, era el aviador Ramón Franco —el héroe del Plus Ultra—, que fue muy pronto encerrado en prisiones militares de donde logró escapar ignorándose su paradero hasta que reapareció en diciembre de 1930, para expatriarse, pocas horas más tarde, tras un fracasado intento de sublevación en Cuatro Vientos el 15 de diciembre de 1930.
Los miembros del Comité Republicano que conspiraban en el Ateneo oyeron sin duda a Manuel Azaña sus exposiciones sobre temas militares, así como sus ideas de renovación y remodelación del Ejército, y estuvieron de acuerdo en que, llegado el caso, se hiciera cargo del Ministerio de Guerra, que recobraría su antiguo nombre después de haberse llamado “del Ejército”. En casi todos los países modernos, muy en especial en Francia, el país que se tomaba como modelo, ese Ministerio lo venía desempeñando un hombre civil.
—Es una forma como otra cualquiera —decían algunos ateneístas— de que la carrera política se le frustre de nuevo, igual que cuando se presentó diputado por el Puente del Arzobispo. Si ahora no le conoce nadie, después le conocerán solamente los centinelas del Palacio de Buenavista, en caso de que llegue a poner el pie allí. Ser ministro de Guerra en una república que tendrá por fuerza que ser pacifista e incluso abandonar Marruecos si quiere hacerse popular, es lo mismo que poner un puesto de helados en el Polo Norte.
Cuando se lo contaron a Azaña, en el propio Ateneo, se rio bastante. Después dijo:
—¿En qué quedamos? ¿No están siempre diciendo que yo no podré ser nunca un gran político? Ahora he decidido conformarme, si es que llega el caso, con ser un “ministro técnico” y también se quejan de que me voy a malograr.
Fragmento de Los que le llamábamos don Manuel (Seix Barral), que acaba de llegar a las librerías.