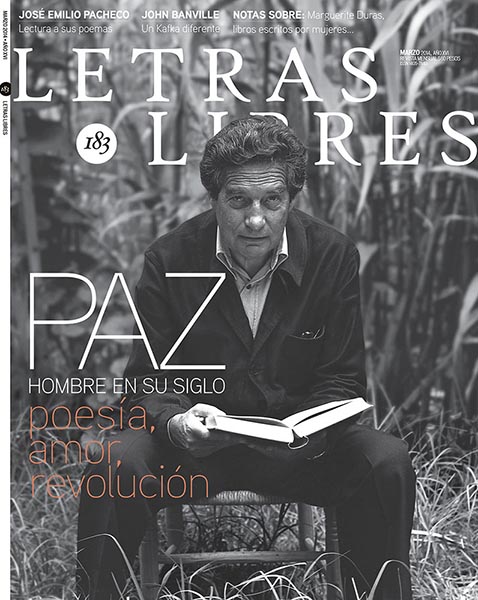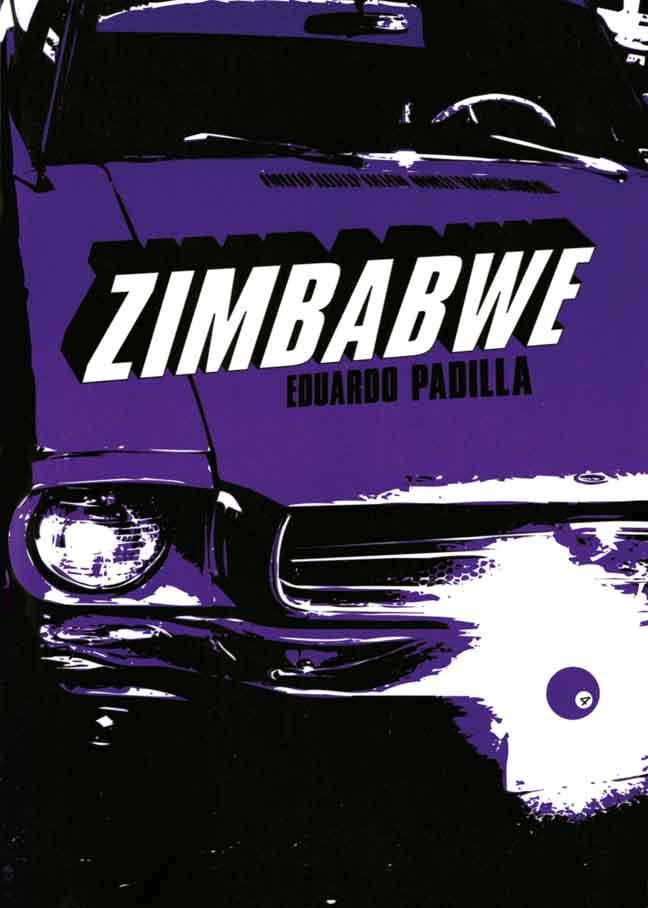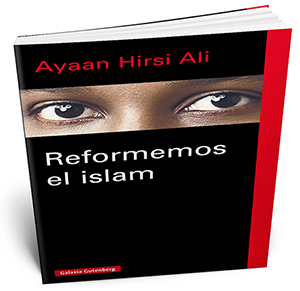Héctor Manjarrez
Anoche dormí en la montaña
México, Era, 2013, 186 p.
Pasadas poco más de dos décadas y varios títulos adicionales no menos definitivos en la obra persistente y sólida de Héctor Manjarrez, hay en la primera edición (dos tomos, 1989 y 1991) de la Antología de la narrativa mexicana del siglo XX de Christopher Domínguez Michael un par de ideas y frases que hablan no solo del buen tino del crítico, sino también de cierta esencia del autor entonces bajo la lupa. Después de advertir al lector que a Manjarrez “no le interesa la nación ni la obra maestra”, Domíguez Michael afirma: “El amor por las mujeres y la reivindicación masculina de un cuerpo sensible son el aura de su prosa.” En 2013, año en que aparece la más reciente entrega de Manjarrez –el libro de relatos Anoche dormí en la montaña–, el mismo amor por las mujeres, la recuperación de los cuerpos, tanto masculinos como femeninos, y no se diga el sanísimo desdén por la gloria personal y el estado de la patria, siguen ahí, ingredientes de una obra construida sin ambiciones ni afanes protagónicos, pero sin duda única, perseverante, personalísima en medio de una triste y en ocasiones oceánica homogeneidad literaria.
Los cuentos incluidos en Anoche dormí en la montaña no son solo la confirmación sino también una extensión, por así llamarla, del juicio que Domínguez Michael supo poner sobre la mesa en su momento. Sobra decir que no se equivocó, si bien entonces todavía no aparecían, por ejemplo, el libro de relatos Ya casi no tengo rostro, o las novelas La maldita pintura y El otro amor de su vida, que igualmente se acogen a su afirmación: están ahí las mujeres, el erotismo, el deseo casi infinito y siempre confuso que sienten por ellas los hombres y las sombras que arrojan esos mismos hombres en forma de viajes, errancias por ciudades extrañas, paseos en el bosque y la montaña que parecen durar lo mismo unas horas que la eternidad de una temporada para quien proviene de las espesuras de la urbe. Dicho de otra manera, Manjarrez ha seguido indagando en la materia prima de la literatura de todos los tiempos: las relaciones entre hombres y mujeres, sus encuentros y desencuentros, las marcas como heridas y desgarraduras que todo ello deja en la vida de cualquiera.
(Mención aparte merece el que considero un clásico en el panorama literario mexicano de finales del siglo pasado, y que, conjeturo, quizás debe más a Bioy, a Walsh y tal vez a Piglia, que a Borges, figura totémica y aplastante para algunos escritores de la generación de Manjarrez. Me refiero a las filosas e impecables ochenta y siete páginas de Rainey, el asesino. Se trata de un clásico por partida doble: por un lado, un thriller matemático, que cronometra cada segundo de un dispositivo literario que termina en una vasta y eficaz explosión; por el otro, el recurso de un género, la novela breve, poco y mal frecuentado –César Aira es desde luego la gran excepción– en la comarca literaria hispanoamericana.)
Cuando mucho de lo que hay para leer son las mismas historias de balas, zetas-templarios y cuerpos inertes, encajuelados o descuartizados, los relatos de Anoche dormí en la montaña apartan al lector del ruido ambiental y lo colocan en sitios quizás no mejores, pero sí más originales, más divertidos, más ambiguos y, por ello, más interesantes. La pieza que da título al libro es una especie de novela corta hecha, si se quiere, de relatos en la que el personaje principal, la antropóloga Concha, es el motor de varios trasuntos, unos sugeridos y explícitos otros: el otro planeta que siguen habitando hasta la fecha, allá en la serranía, las más desvalidas etnias del país; la soledad como opción y como espejo al cual asomarse; el siempre inalcanzable deseo de comunión, ya con el otro y los otros; la pérdida de tiempo y energías que, al final del día, puede significar hallarse en grupo, entre semejantes que terminan por no ser tan semejantes: la cotidianeidad como decepción a la vuelta de la vida.
Un par de relatos cuyo eje es la infidelidad, o mejor dicho, la imposible humanidad que se manifiesta en el hecho de serle infiel a alguien, ocurren en un territorio conocido y recorrido en la obra de Manjarrez: Old England, un planeta distinto a la Inglaterra actual, un Londres más literario que real –ambos sitios por lo tanto más verídicos, más cercanos al lector por efecto de su propia y real desaparición.
La crítica académica ha resucitado al cuerpo femenino –con Judith Butler a la cabeza– para sus propios fines. Manjarrez también. Así sucede, por ejemplo, en “La mujer del parque” o en “Florencia en La Habana”, un ameno y penetrante relato este último, donde la “compañera” del mismo nombre visita Cuba en épocas de la Revolución y reivindica para sí los asombros que le significan toparse de frente con el “máximo líder”, irse a la cama con uno de sus guardaespaldas y gritar soflamas patrióticas a la hora del orgasmo, tal como lo hace uno de esos hombres repulsivos célebremente entrevistados de David Foster Wallace.
En un panorama literario al que ya le sobran historias sobre la violencia real de este país, imagino a Manjarrez ofreciendo la misma respuesta que dio Bob Dylan a Playboy en 1978: “Todavía no he escrito nada que me haga dejar de escribir. Vamos, que no he llegado ahí donde Rimbaud decidió dejarlo para dedicarse al tráfico de armas en África.” Vistas así las cosas, no cabe duda que su originalidad es un gesto de radicalidad extrema, pues estamos ante un escritor ajeno al torrente noticioso, dueño de un universo literario construido a espaldas de las modas, no se diga ya de las exigencias de eso que se llama la industria editorial y que de industriosa ha tenido en los últimos años poco más que la repetición de tópicos y personajes vinculados al estado actual de la nación. ~
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.