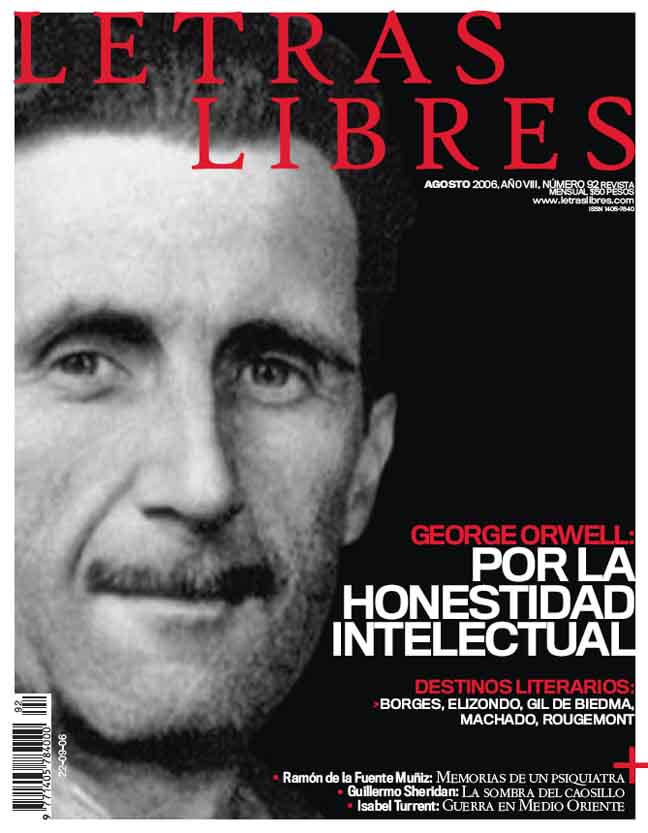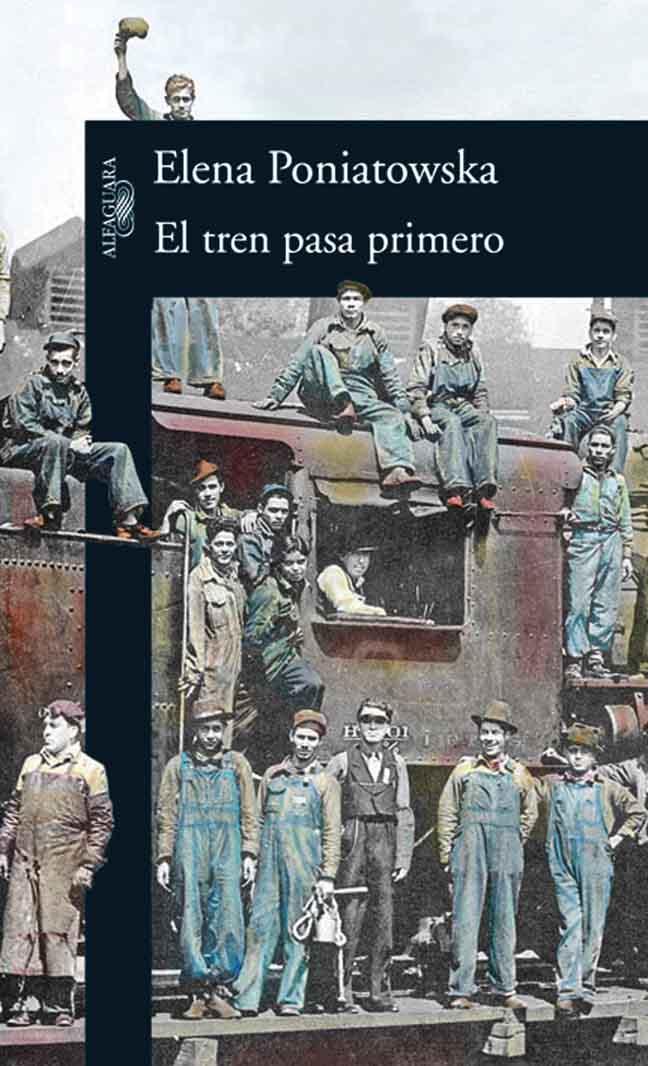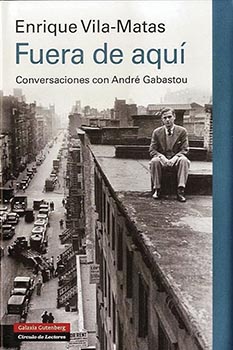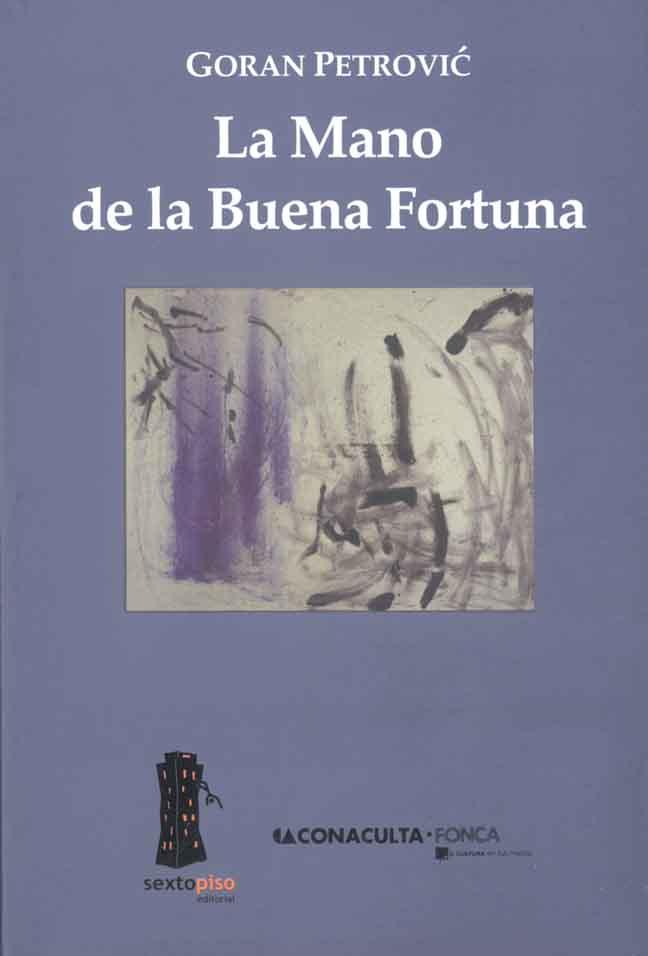Alguna vez Octavio Paz recurrió al I Ching para atisbar el futuro de la poesía mexicana. Nuestra nueva narrativa merece un ejercicio menos fatigoso. En los últimos meses han emergido no pocos jóvenes narradores, nacidos en la década de los setenta, y apenas nadie los ha saludado con entusiasmo. Se entiende: en México nada promete. Hace décadas que ninguna generación deviene, en nuestro suelo, una escuela, un estilo, una ruptura. Esta promoción no parece ser la anomalía. Es nueva y, sin embargo, no es polémica: no se opone a su tradición. Es lo que es; una dócil extensión del presente y de sus vicios más notorios: el costumbrismo acrítico, la abulia formal, el necio provincianismo. No hace falta arrojar cartas para predecir su futuro: humo y cenizas. Hay excepciones, sin embargo, y no son desdeñables. Con ellas es posible jugar no al I Ching sino a la lotería. Por ejemplo: en la baraja de la nueva narrativa mexicana, Antonio Ortuño (Guadalajara, 1975) ocupa un sólido espacio entre El Alacrán y El Valiente.
El buscador de cabezas es una novela arrojada y venenosa. Para su primer ejercicio narrativo, Ortuño dispone: relatar una trama terrible, derrochar acidez, aguijar una vez y aguijar de nuevo. Por ello, una anécdota artera: los crímenes y traiciones de un periodista que pacta con la extrema derecha. Por ello, una atmósfera opresiva: la de un régimen fascista, tan sórdido como bananero. Por ello, un tono irónico que no acuerda con nadie y a todos corroe. Tanta violencia se agradece, sobre todo en una literatura como la nuestra, desprovista de rabia y atestada de autores iracundos en la plaza y escasos en sus obras. Se agradece, también, otra virtud: la habilidad del autor para construir una novela política cuando el resto de su generación desconoce cómo conjugar la narrativa con la cosa pública. Ortuño compone una fina fábula política y, al hacerlo, desmiente los temores de sus coetáneos. Corrobora: puede decirse política sin desobedecer las demandas, a veces tiránicas, de la escritura. Puede decirse fascismo y reír enseguida. Puede decirse todo ello y no ser Jorge Volpi.
Como Ortuño aún cree en la novela tradicional, este elogio lo complacerá: uno lee, atentamente, cada una de sus frases. Hecha de sentencias casi autónomas, su obra exige una lectura detallada, sin resquicios. Imposible leerla en diagonal, esquivando algunas de sus oraciones. Impensable desdeñar su prosa para asir, casi intuitivamente, la trama. Su sustancia –su veneno– descansa en el estilo, no en la anécdota. Hay que leer entonces, letra a letra, su prosa. Hay que decirlo, entonces, desde ahora: Ortuño es un prosista relevante. No lo es, por fortuna, a la manera de los estilistas, esos seres que moran entre el amaneramiento y la elegancia. No lo es, tampoco, como los experimentales, felizmente enemistados con el orden. Es algo más clásico: un ilustre constructor de frases. Sus enunciados son, con abrumadora frecuencia, aforismos más o menos encubiertos. Eso y esto otro: insultos pulidísimos, latigazos casi metafísicos, súbitas revelaciones sobre la condición humana sugeridas por la inercia de la misma prosa. Es todo eso y, sin embargo, no es desusado: en la narrativa mexicana actual casi lo mismo hacen Juan Villoro, Fabrizio Mejía Madrid y otras radiaciones de Carlos Monsiváis. Lo que asombra en Ortuño no es tanto el fulgor como su rigor. El ingenio verbal que no deviene sucesión de ocurrencias. Las frases autónomas y, no obstante, armónicas. La invencible fluidez.
No estamos ante una novela intachable. El buscador de cabezas es, como casi cualquier opera prima, un ejercicio imperfecto. Entre sus defectos destaca uno: cierta timidez. Aunque valiente y tapatío, Ortuño no es un bárbaro. Desea perturbar y, sin embargo, no arriesga la compostura. Elige a la vez un tema arduo –el fascismo– y un medio cándido: una novela convencional, firme en sus certezas clásicas y pródiga en episodios anodinos. En vez de justificar sus excesos con el argumento de la juventud, se mesura. Para abordar su tema, opta por la lentitud y por un dispositivo ya manido: el periodista que investiga un crimen, la inesperada madeja de intereses, la desgastada turbiedad moral. Para relatar su trama, se inclina por la distancia: no comparte los demonios de su protagonista ni se ensucia las uñas con el lodo fascista. Peor: se divierte, a ratos, con la culpa de su personaje. El resultado: una novela ácida mas no maldita. Un golpe, no un atentado. Lejos están Céline, Bernhard y Vallejo. Lejos, aquella abyección que Julia Kristeva descubría en los más altos autores modernos. Lejos, la festiva frase de Melville al concluir Moby Dick: “He escrito un libro malvado y me siento tan inmaculado como el cordero.”
Digámoslo de este modo: el escritor está por encima de su novela. El buscador de cabezas es una obra notable, y Ortuño, algo más. Del libro puede decirse lo ya dicho; de su autor no puede pronunciarse todavía lo esencial. Hay algo inasible en esta obra, una suerte de promesa, cierta potencia. Eso es lo plausible: el anuncio, no la consumación, de un talento. Un talento esquivo, reflejado intermitentemente en esta novela. Un talento lateral, refulgente en aquellas digresiones, en esos aforismos, en los repetidos fogonazos. Sobre todo eso: los repetidos, luminosos fogonazos. Ortuño cree, como otros pocos entre nosotros, en el radiante espectáculo de la palabra. Profesa una poética del destello. Confía fervorosamente en los fuegos de artificio. A ellos, al relámpago, confía el espectáculo. Si fatigáramos el I Ching en vez de la lotería, esto encontraríamos: su signo es, puede ser, el Trueno. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).