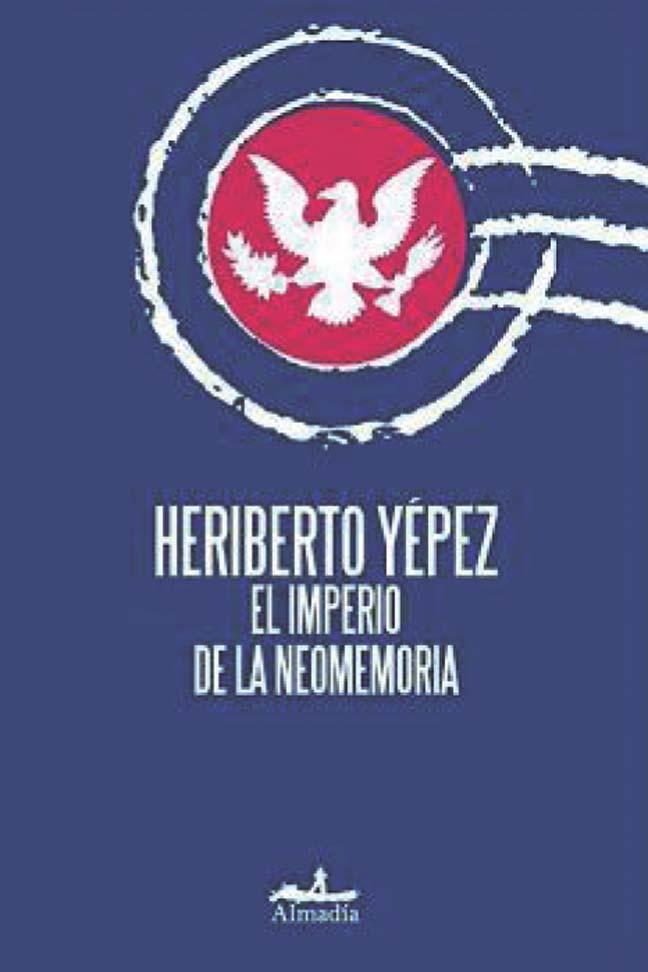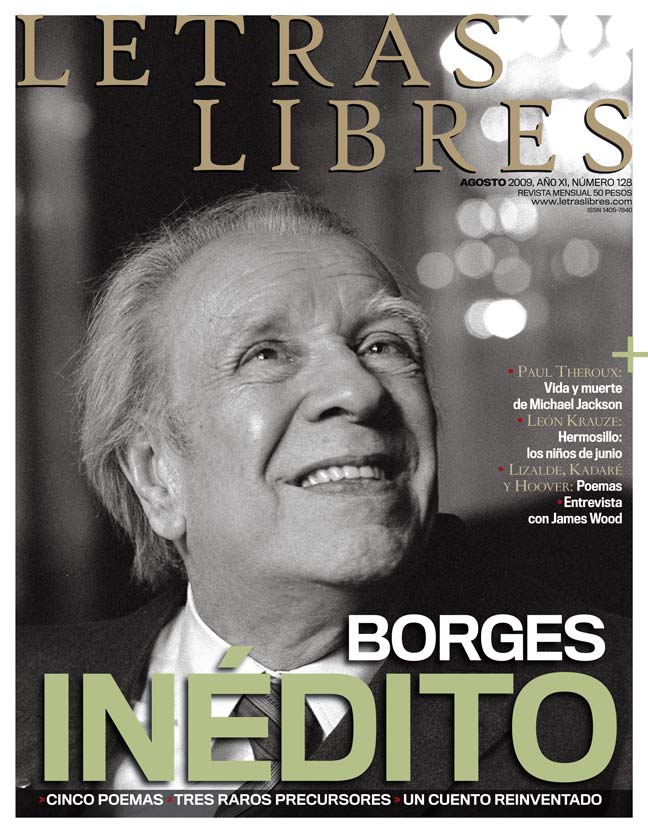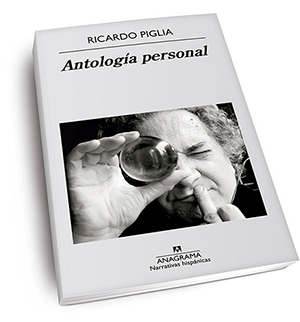Pocos escritores más activos y proteicos, entre los de su generación, que Heriberto Yépez (Tijuana, 1974). Se ha hecho notar por el radicalismo (falso o verdadero) de su poesía, de sus novelas y de sus ensayos. Trae consigo el aura (o la aureola) del pionero del blog, del instalador, del psicoterapeuta, del etnopoeta, del novelista que va más allá de los géneros. Es también el catedrático de Teoría Crítica empeñado en descifrar el espectáculo de nuestro tiempo (o de nuestro espacio, según él). Ha hecho de la frontera entre México y Estados Unidos la materia primordial de sus meditaciones, como lo prueba El imperio de la neomemoria. Es nuestro posmoderno ante el Altísimo y hay que hablar de él. Desde Tijuana, Yépez nos vigila.
A su capacidad de trabajo y su sentido de la oportunidad, Yépez agrega la regularidad litúrgica con que se purifica denunciando la corrupción de la lejana Babilonia, esa ciudad de México donde los grupos literarios, a semejanza de la televisión y el poder político, distorsionan y corrompen. Yépez, impostando pureza insular, suele negarse a certificar la moralidad de algunos de sus colegas, emitiendo ráfagas de indignación mediante artículos y cartas abiertas, correos electrónicos a veces impresos, que quieren, a la manera de Charles Olson, su escritor favorito, guardar en una carta postal el sentido del mundo. Pero ese Yépez, francotirador, sería poco interesante de no ser, a su vez, el autor de una obra no sólo copiosa sino significativa.
Para introducir al lector en su obra quisiera empezar por Tijuanologías (2006), ensayo en dos partes que destaca por la eficacia de su estilo, infrecuente en un escritor que arrastra, a veces, el cardumen de la mala prosa. Crónica intelectual y autobiografía velada, Tijuanologías hace a un lado, por efectos de la autocensura o del logrado tono ensayístico, el idioma teorético propio de Yépez, sin que ello signifique el abandono de su obsesión central: la frontera como observatorio privilegiado de la posmodernidad, paraíso infernal de las mezclas fundado por la invasión magonista de 1911, cueva del tesoro cuya puerta se abre en cada cantina, en cada putero. Yo propondría este pequeño libro como prueba de la continuidad de un género, ya lo decía José Gaos, propiamente hispanoamericano, el ensayo de interrogación nacional. En Contra la tele-visión (2008) dice Yépez que lo más interesante en la historia del pensamiento mexicano, de Octavio Paz a Carlos Monsiváis, pasando por Jorge Portilla, está en lo psicohistórico. A esa tradición pertenece Yépez.
En este caso notable, la nación es Tijuana, que Yépez, mitófago y mitificador, libra del regusto folclórico, de los equívocos producidos por el turismo barato para intelectuales que muchos, alguna vez, ejercimos como flâneurs ocasionales de la Avenida Revolución, el Distrito Rojo de Ámsterdam al alcance de los palurdos chilangos de los años ochenta. Tras llevarnos, virgiliano, por los verdaderos antros de la tierra, Yépez rechaza al turista como el dueño del grado más elemental de la apreciación y regaña a Monsiváis, a José Agustín y a Juan Villoro por haber creído que aquello era multicultural. No, dice Yépez, poético y etimológico: Tijuana está más allá, es la verdadera tierra baldía, el deshuesadero cósmico, eslabón (y no el más débil) de la producción en serie.
Yépez es antichicano, y su Tijuana, chicanofóbica. No considera oportuno corregir, tan antipaciano en otros frentes, la imagen del pachuco postulada por El laberinto de la soledad. El chicano y sus metamorfosis no han logrado superar, a los ojos del tijuanense dibujado por Yépez como el supremo ironista, esa condición patética subrayada por Paz, patetismo que ha sido interpretado por no pocos chicanos como una descripción positiva, de alcances identitarios, mito-poéticos. Tras haber escrito en Tijuanologías un retrato que ofrece una visión acabada y problemática de Tijuana, yo esperaría, de Yépez, los arrestos para escribir una Crítica de la razón chicana, el libro para el que está predestinado.
Es un nacionalista Yépez, pero no sé qué tan “posnacional” sea su nacionalismo. Al vindicar, políticamente correcto y teóricamente à la page, a Tijuana como la sede apostólica de la mutación, del hibridismo, del remix y del remake, traza una frontera paradójicamente fija entre su ciudad natal y el imperio norteamericano. Tijuana pareciera –y ello lo corrobora Al otro lado, la reciente novela de Yépez– inasimilable, el sitio menos dispuesto a la americanización, esa pesadilla contra la cual se escriben, desde hace casi dos siglos ya, libros como El imperio de la neomemoria. Tijuana, en su resistencia a la asimilación, vuelve aún más virulento –a la vista del Altiplano colaboracionista– el nacionalismo de Yépez, quien nos recuerda que el más antiguo de los enemigos del imperio fue México, cuya mitad hubo de ser devorada en 1847. En el mejor de los casos, agrega Yépez, Estados Unidos es quijotesco, y México, sanchesco. Tijuana es la puerta de Barataria, y México, “el doble invertido de la decadencia oxidental”. Yépez fantasea con una resistencia mexicana en el interior de Estados Unidos, sueña con un improbable migrante dinamitero.
En Yépez prefiero al poeta que al novelista, al que viajó desde el miserabilismo del artista como perro joven, en sus primeros poemas, a la vez melomaníacos y modestísimos, hasta la emocionante vivacidad de un puñado de poemas incluidos en El órgano de la risa (2008). En “Vida del Diábolo”, “Epístola del Manco” y en el par de “autobiografías” que le siguen, Yépez adivina su propio personaje mejor que en cualquiera de sus novelas. Se ha empeñado, fiel a nuestra época, en creer que la novela es la forma superior de la expresión. De El matasellos (2004), un juguete retórico más bien inofensivo, a Al otro lado (2008), no he encontrado sino la reiteración, un tanto didáctica, de un universo que se contrae al quedar sometido a leyes narrativas que Yépez acepta de mala gana.
En A.B.U.R.T.O. (2005), por ejemplo, la vida escasamente imaginaria de quien asesinó a Luis Donaldo Colosio en Tijuana, Yépez fracasó. No le fue posible generar la potencia artística requerida para el drama interior de una mente a la vez vulgar y demoníaca, como la del supuesto tirador solitario. La novela es sólo una caricatura editorial, un depósito acrítico de todos los lugares comunes periodísticos, ideológicos y esotéricos que se acumularon durante aquel annus horribilis de 1994. Y si de soñar se trata, prefiero que la ordalía de Mario Aburto la cuente, algún día, un Norman Mailer y no un Philip K. Dick.
Al otro lado está escrito en otro tono, ajeno a la irritabilidad adictiva del trance apocalíptico, recuperando la sobriedad de 41 clósets (2005), una historia de amor homosexual bien llevada gracias al lirismo apenas contenido.

Al otro lado cuenta la historia, en una Tijuana deslavada y desprovista de toponimias y señas particulares, del Tiburón, un drogadicto casi mutante que trata de cruzar al otro lado de la frontera, destino que no cumple pues el antihéroe se desintegra, literalmente, en el aire, como la modernidad en la frase de Marx releída por Marshall Berman. El elenco de la novela es pobre porque no tiene otro objetivo que crear las elementales condiciones narrativas para que el protagonista desaparezca como la señal de humo que avisa del horror criminal y posproletario de la vida en aquella waste land. Hace bien Yépez en infantilizar algunos detalles, como la vida propia otorgada, en Al otro lado, a los automóviles y los celulares o en seguir el periplo del perro tatemado, muerto en el desierto siguiendo a su amo. Pero, ausente el juego conceptual y diluido el contenido autobiográfico, la novela es menos dramática que Tijuanologías, el ensayo del que provienen sus hallazgos más brillantes, su concepción de la frontera como “ontología desfalcada”, punto ciego del mega-relato capitalista tal cual él lo entiende.
El imperio de la neomemoria es otra cosa, una biografía mínima de Olson (1910-1970), cuyos poemas, ensayos (sobre todo Llamadme Ismael, su amargo y nutricio libro sobre Melville de 1947) y cartas examina Yépez como una suerte de tableta sumeria a través de la cual es posible descifrar a Estados Unidos. Esta última empresa es la que más lo afana al escribir este libro bizantino, abigarrado, pues cree Yépez, fiel a T.W. Adorno, que la oscuridad teorética, la terminología fantástica y los neologismos adornan el pensamiento y le ofrecen al autor cierta impunidad ante la sanción lógica. Advierto que el mejor Yépez está en otra parte, lejos del blablá que consume páginas enteras de El imperio de la neomemoria.
La tesis central de El imperio de la neomemoria nos dice que el imperio estadounidense –lo mismo que su principal creación, la televisión, y las pantallas que de ella han surgido– es omnipresente y omnisciente, industria cultural y complejo militar-industrial que se apodera del espacio haciéndolo pasar por tiempo histórico e instituyendo mecanismos de control que han cosificado al ser humano en un grado creciente y fatal. Nada que no puede entenderse viendo Matrix o comprenderse a cabalidad estudiando a la Escuela de Frankfurt y su Teoría Crítica. Abundan en El imperio de la neomemoria los apuntes de una inteligencia sensible, rematados, por desgracia, con los habituales reglazos propinados contra la mesa por los frankfurtianos, cuando, convencidos de que el totalitarismo se perfecciona con la democracia liberal, dicen, como Yépez, que “Hollywood no es más que propaganda post-nazi” o el “reorden de la memoria es fascista”.
Si no creyera yo que el verdadero tema de El imperio de la neomemoria es Olson, no encontraría gran diferencia entre este libro y las recurrentes fantasías apocalípticas de la academia estadounidense. Al desdoblarse en el poeta Olson y al leerlo y releerlo, Yépez logra que la forma se desprenda del fondo, procedimiento perceptivo legible desde el primer libro que de él leí, Ensayos para un desconcierto y alguna crítica ficción (2001), donde está esa memorable (y por fuerza breve) historia del aforismo en México, aquella donde afirma que los guatemaltecos Luis Cardoza y Aragón y Augusto Monterroso fueron nuestro presocráticos.
Me gusta, también, la forma en que Yépez examina la galaxia literaria que, en el caso de un escritor de Tijuana que también escribe en inglés, está compuesta por los poetas del Renacimiento de San Francisco, las mentes opacas del colegio de Black Mountain y las aventuras de la penúltima vanguardia, que incluye, sólo como avanzada propagandística, a los beats. A diferencia del inevitable candor con que la generación anterior de tijuaneros o tijuanenses se emocionaba ante esos escritores, gurús y patriarcas performanceros, Yépez aprecia esa literatura estadounidense como su horizonte clásico, lo cual explica no sólo la fertilidad de su lectura de Olson sino la ecuanimidad con la que habla del desencuentro de titanes entre Jerome Rothenberg y María Sabina o de los últimos días de Allen Ginsberg. Yépez cree, lo cual nos conduce a su lado chamánico, en las propiedades curativas, hipnóticas y sagradas del lenguaje. No es el primer poeta en creerlo ni será el último. Hombre de frontera, disfruta de la compañía de los traductores y de los médiums.
En Olson encuentra Yépez no sólo a un maestro sino a un enemigo, lo que eleva la densidad de El imperio de la neomemoria. Sirviéndose del psicoanálisis lo mismo que del antiedipismo, retrata a Olson como un ideólogo del imperio, cantor de sus robos y de sus saqueos, lo que a Yépez le parece, quizá, censurable, pero que la izquierda contracultural, en Estados Unidos, es demasiado ingenua para sopesar. Y es en el viaje a México de Olson en 1951 donde se termina de retocar, en El imperio de la neomemoria, el retrato de un poeta obsesionado por superar a Pound pero incapaz de entender la sabiduría de los mayas, expuesta por Yépez a través de la teoría del quincunce. Si los beats son sus griegos, los indios, tanto los nómadas como los imperiales, son los atlantes de Yépez, lo que nos regresa, mediante otra paradoja, a José Vasconcelos. Sin ser indigenista –la literatura que se escribe actualmente bajo ese nombre debe parecerle, como la del subcomandante Marcos, octografía, escritura de la plebe– Yépez se resguarda en la nostalgia romántica de esa otredad primordial extraviada por los occidentales. Con los secretos de la Gran Pirámide hemos topado, Sancho.
Yépez es un contrailustrado y un antiliberal. También es marxista de la única manera en que se puede, me parece, seguir siéndolo, sustituyendo a Marx por Guy Debord, relevando al capitalismo clásico con el imperio del espectáculo. O viajando, gracias a Freud, del marxismo al budismo, como lo hizo Erich Fromm, el gran simplón que ya nadie menciona en su currículo. Cree Yépez, como el viejo conde reaccionario Joseph de Maistre, que la unidad de la civilización occidental es espuria y que vivimos en un “oasis patibular”, en un “último cadalso imaginario”, donde la guillotina tecnológica nos corta no la cabeza sino el alma. La “neomemoria” es el avatar reinante de la antañona alienación descubierta por el joven Marx y equivale, al consumirse planetariamente, al phoco que droga al no viajero de Al otro lado.
Yo, que comparto algunas de las supersticiones que Heriberto Yépez condena, no puedo sino descubrirme ante su pasión erudita y ante el estado de exaltación que sufre, volviéndolo único en una literatura mexicana ajena a la discusión de ideas. Tampoco temo decir que me fascinan los frankfurtianos en la medida en que les concedo la mitad de la razón, que es mucha, la suficiente para enloquecer. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.