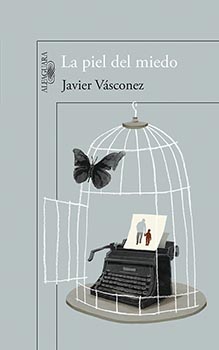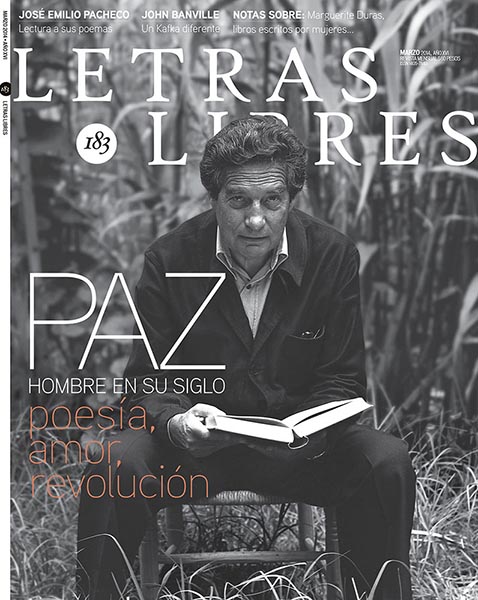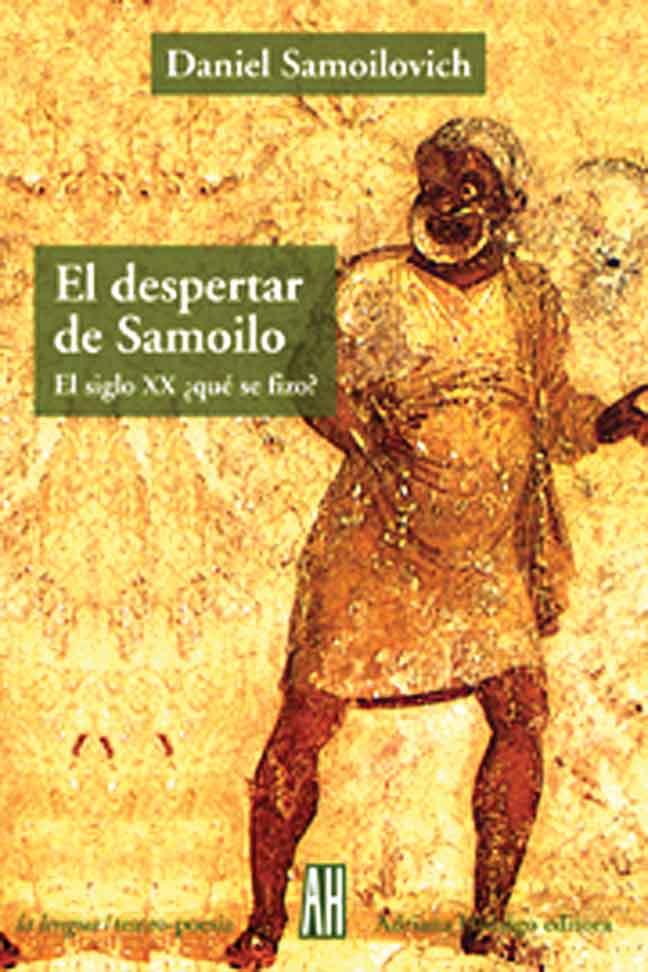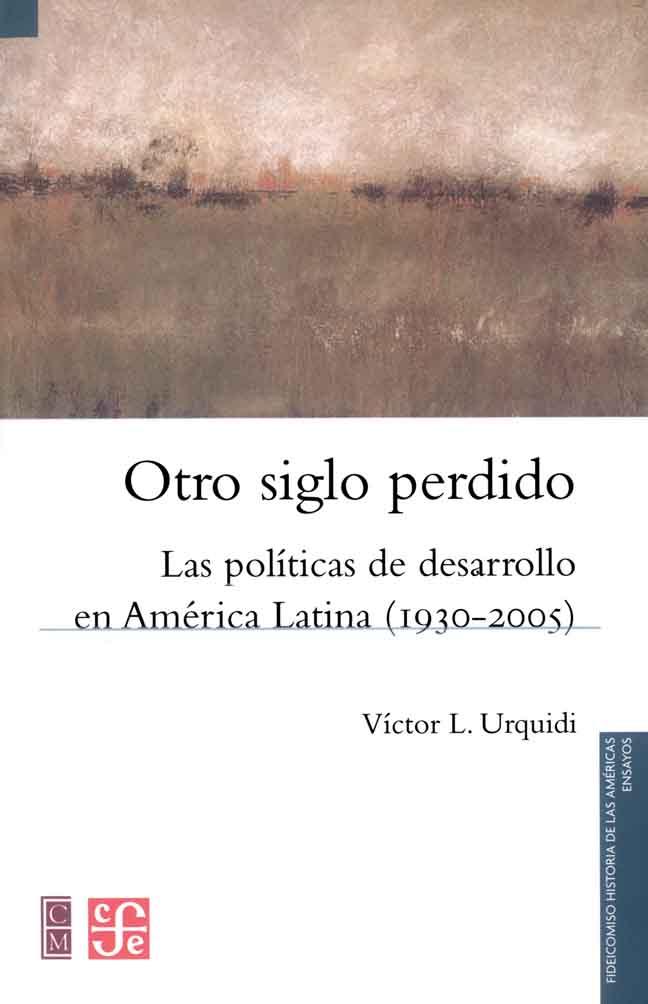Javier Vásconez
La piel del miedo
México, Alfaguara, 2013, 256 pp.
La obra de Javier Vásconez (Quito, 1946) ejerce una fascinación entre los escritores de mi generación por varias razones. Por un lado, es el último de una larga estirpe de raros (esos de los que hablaba Darío), que conoce en el también ecuatoriano Pablo Palacio a uno de sus miembros más conspicuos. Por otro, se trata de un escritor cuyas tramas poseen una atmósfera intelectual (El viajero de Praga a la cabeza) que a otros escritores fascina. Su generación –la de quienes empiezan a publicar en los ochenta, él mismo con Ciudad lejana– no pertenece ya al boom, cuya estela explosiva la oculta, pero tampoco a esa ola de renovación de los nacidos en los sesenta que recibió el nombre de McOndo, con Paz Soldán y Fuguet como banderas. En medio de dos estallidos, los contemporáneos de Vásconez han tenido muchas veces que conformarse con un destino literario que no corresponde ni a la calidad ni a la importancia de sus obras. Sin embargo las historias de la literatura se reescriben y reacomodan muchas veces. La biblioteca cataloga y descataloga con menos capricho que el mercado, si se quiere, y estoy seguro que Javier Vásconez será un referente obligado de la literatura latinoamericana de la segunda parte del siglo XX (con Julio Ramón Ribeyro, Miguel Donoso, Guillermo Samperio como seguros compañeros de distintos países y décadas que volverán a leerse).
En el espacio imaginario descrito líneas arriba es que he leído la novela más reciente de Vásconez, La piel del miedo. Jorge Villamar, su protagonista, se me ha convertido en un nuevo Zavalita, aunque ahora no se trata solo de entender cómo se jodió el Perú, sino cómo una generación completa de latinoamericanos que creyó en el sueño de la revolución truncó su existencia y no se reconoce en el nuevo territorio que la globalidad –el pasaje a Occidente inevitable de la “modernidad-mundo” como la llama el filósofo italiano Giacomo Marramao– ha convertido en Última Thule, utopía descarnada y desarmada en donde pocas cosas, acaso ninguna, importan o son trascendentes. Aunque la novela ocurra a finales de los cincuenta (y su protagonista vea películas de Gary Cooper), solo es posible leerla desde este presente imposible. Ni la amistad de Ramón Ochoa (quien sueña con tatuar en la piel femenina el mundo entero) ni el amor de la mítica cantante Fabiola Duarte, uno de los personajes más entrañables de la literatura de Vásconez, permiten ofrecerle al protagonista algún consuelo.
El país de esta obra no tiene nombre, y es mejor así. El padre desaparecido, el miedo al sonido de un arma que se dispara, tocan la infancia de Villamar, pero su experiencia puede ser la de todo aquel que haya vivido en un país latinoamericano –o conosureño en particular– durante un periodo convulso. Ese miedo se queda en la piel de manera más indeleble que cualquier tatuaje. La persecución política no es, por supuesto, la única razón del miedo, pero sí su marca tutelar en esta novela cuya prosa continúa el proyecto narrativo de Vásconez: transmitir atmósferas a través de la acción y utilizar las posibilidades narrativas de la descripción solo si agregan elementos a la acción del relato. Todo a través de la primera persona. La historia, por otra parte, se construye a retazos. No sabemos las causas internas de la desaparición del padre de Villamar, salvo su oposición al régimen de un “presidente Enríquez” mítico y que quizás está allí solo como origen de la desazón del protagonista. Porque ese es el tema de toda la obra de Vásconez, el desasosiego. La literatura de este autor no está jaloneada por la trama, sino por la psicología de los personajes. Ocurre poco, pero ocurre profundamente, y revelar de más puede ser la tumba del reseñista.
Para los lectores asiduos de Vásconez –esos happy few entre los que me cuento–, encontrarse al doctor Kronz, de El viajero de Praga, es un regalo extraordinario. Pero si en esa novela el personaje parecía sacado de Conrad, en esta parece participar, junto con otros habitantes del Hotel Dos Mundos, en un juego de espejos. Ahora a Kronz le interesa hacer de la comida una experiencia estética y también le sirve a Villamar para bucear en el mítico pasado de Fabiola. El libro está lleno de personajes solitarios. Solos sin esperanza alguna de redención. Tal es el caso de Rosendo, el jockey que en ese sentido funciona como un reflejo cóncavo del propio Villamar. Los ataques epilépticos que sufre el protagonista trastocan la memoria, es cierto, pero también son flashazos de lucidez en medio del miedo. Ni las mariposas tatuadas por Papi George vuelan, ni los personajes buscan otro destino.