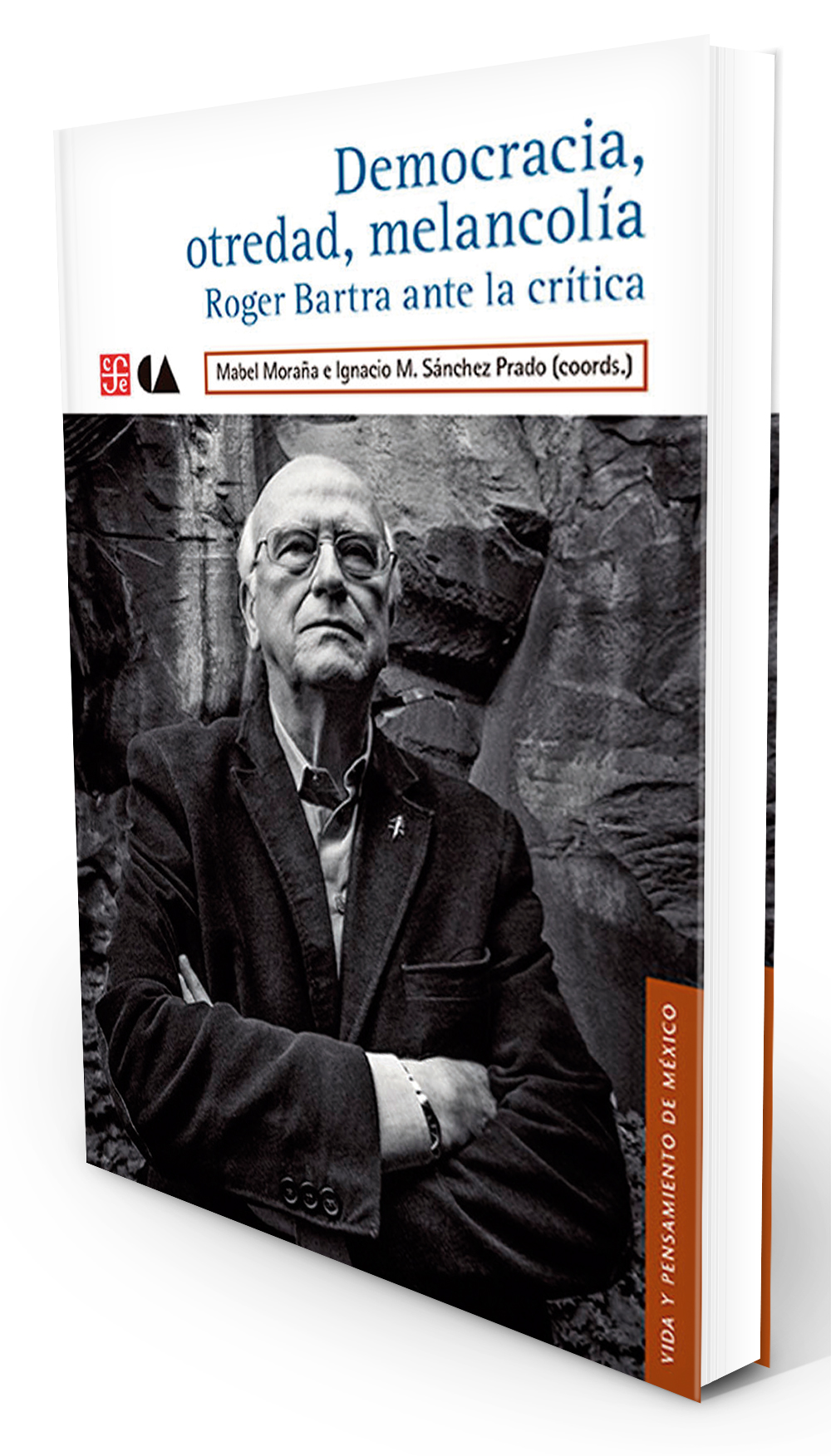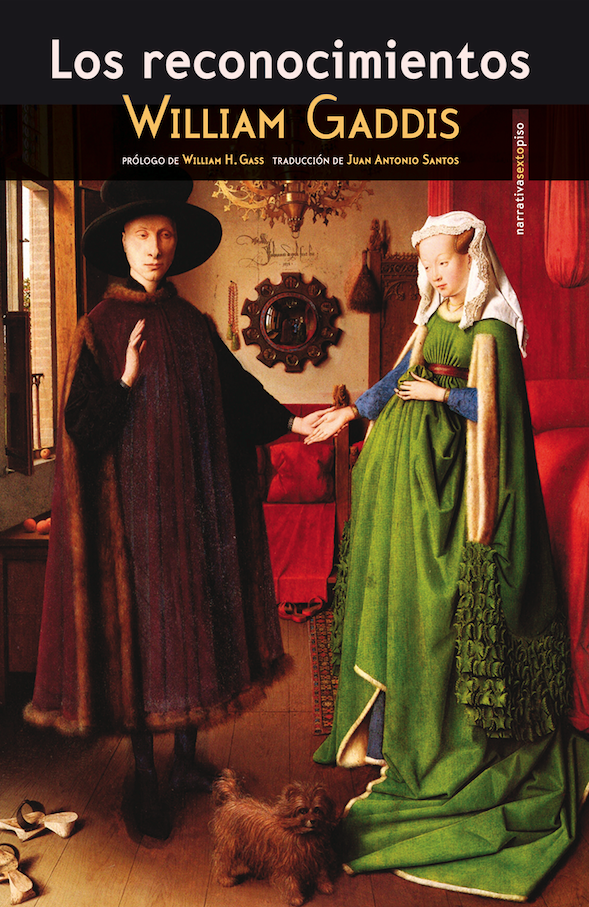En El viento de la luna, la última novela de Antonio Muñoz Molina, retornamos a Mágina, ese espacio de ficción que, trasunto de la Úbeda natal del autor, enmarcaba su primera novela –Beatus Ille, 1986– y también El jinete polaco –Premio Planeta de 1991–, además de reflejarse en algún episodio de los reunidos en esa “novela de novelas” que es Sefarad (2001). Pero lo que entonces era fundamentalmente marco o escenario de la acción adquiere en El viento de la luna un relieve mucho más sobresaliente, porque Mágina retorna ahora como una entidad propia en su peculiar esencia de pequeña ciudad provinciana de la España de 1969, de la cual se nos dan tanto sus rasgos físicos y materiales –paseos, calles, cines– como su fisonomía social y humana –el contraste entre las clases– en una serie de cuadros intrahistóricos que dibujan los trabajos y los días, los ritos y las costumbres, y desde luego la tonalidad de los valores morales que rigen la existencia de sus gentes. De esa Mágina retorna además algún episodio pespunteado ya en aquella lejana novela de 1986, como el referido a los motivos del trágico final de Justo Solana, que se aclaran en este nuevo relato porque la memoria de la Guerra Civil seguía viva y presente en la Mágina de treinta años después.
Y hay otro importante retorno en El viento de la luna, relacionado con lo que esta novela tiene de (lo que los ingleses llaman) faction o autoficción, línea pulsada ya por Muñoz Molina en Ardor guerrero (1995). Si aquí el autor se movía entre la crónica y la ficción para relatar la experiencia del servicio militar, ahora es la adolescencia del autor lo que retorna.
El viento de la luna es una Bildungsroman o novela de formación en su formato más clásico, salvo quizá en la peculiaridad de que Muñoz Molina convierte las “salidas” del héroe adolescente en un encierro o reclusión fabuladora (cuyo clima me recuerda bastante al que el autor construyó en Diario del Nautilus). Pero salvo esta particularidad, en la novela hallamos el resto de los ingredientes característicos de un género que suele desenvolverse como un proceso de negación y ruptura resuelto en el hallazgo y la voluntariosa construcción de unas nuevas nuevas señas de identidad que en adelante marcarán la vida del joven (ya más adulto que adolescente) que acaba de abandonar la niñez.
El viento de la luna narra esa crisis en sus distintas facetas. Están los cambios y las transformaciones físicas, la exploración del cuerpo y el descubrimeinto de los placeres onanistas, junto con la pulsión erótica y sexual. Está el alejamiento del mundo familiar –un mundo amplio, donde conviven tres generaciones, como solía ser en el ámbito rural–, la marcada distancia hacia los adultos amparada en una vanidad precoz –“la arrogancia íntima de saber ya muchas cosas que ellos no saben”–, la desobediencia y la rebeldía ejercidas también contra otras instancias –el colegio, la religión. Están los bruscos cambios de carácter y la aparición de una actitud hostil y enconada, además de otros sentimientos -¡la melancolía!–, y otros anhelos y deseos. Está la pérdida de la inocencia y el estado de gracia que le había durado toda la infancia y que enseguida sabe que ya no podrá recobrar jamás. Está la soledad voluntariamente abrazada y el pertinaz encierro en el cuarto propio, situado en la parte más alta de la casa y desde donde se siente vivir como en un faro o en un observatorio astronómico: un cuarto convertido en madriguera y refugio donde cobijarse y donde soñar –al sesgo de la aventura espacial de aquel verano–, pues en la novela están las fugas y las fabulaciones a que se entregaba aquel muchacho que entonces vive también por vez primera la experiencia de la extrañeza, experiencia central en ese proceso de metamorfosis y tal vez la más perturbadora de todas porque subraya el desamparo íntimo.
Es impecable la profunda exploración del cambio que vive el muchacho y el trazado de su nueva etapa vital, cobijado en el refugio quimérico de los libros (parcela donde también recorre un camino de rupturas, pasando de leer viajes inventados –es decir, novelas– a leer los viajes reales de los grandes aventureros y exploradores) y en la densa ensoñación aeronáutica.
Pero de El viento de la luna lo que más me ha gustado es el rescate proustiano de esos personajes que rodean al muchacho y de unas formas de vida y hasta unos modos de estar en el mundo que iban a sufrir una veloz y drástica alteración tan sólo unos pocos años después. Es un rescate que tiene mucho de homenaje cordial, así como de elegía. Y no debe de ser casual que en uno de esos episodios de la novela se cite a Brueghel. Porque leyendo esas páginas a menudo he vuelto a sentir las impresiones que sólo algunos pintores me producen: todos aquellos que descubrieron que un rostro, unas manos,un enser, una blonda o unas frutas, decían y significaban, apuntaban y suscitaban un mundo. Pero lleno de vida, claro está.
Y eso no es frecuente hallarlo en los libros que se escriben hoy día. ~