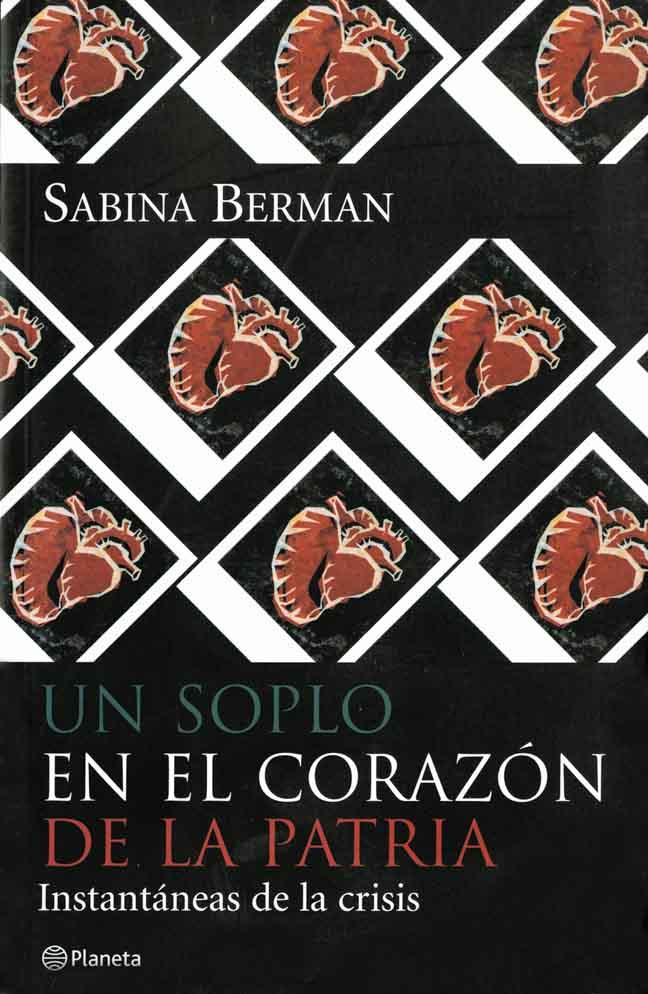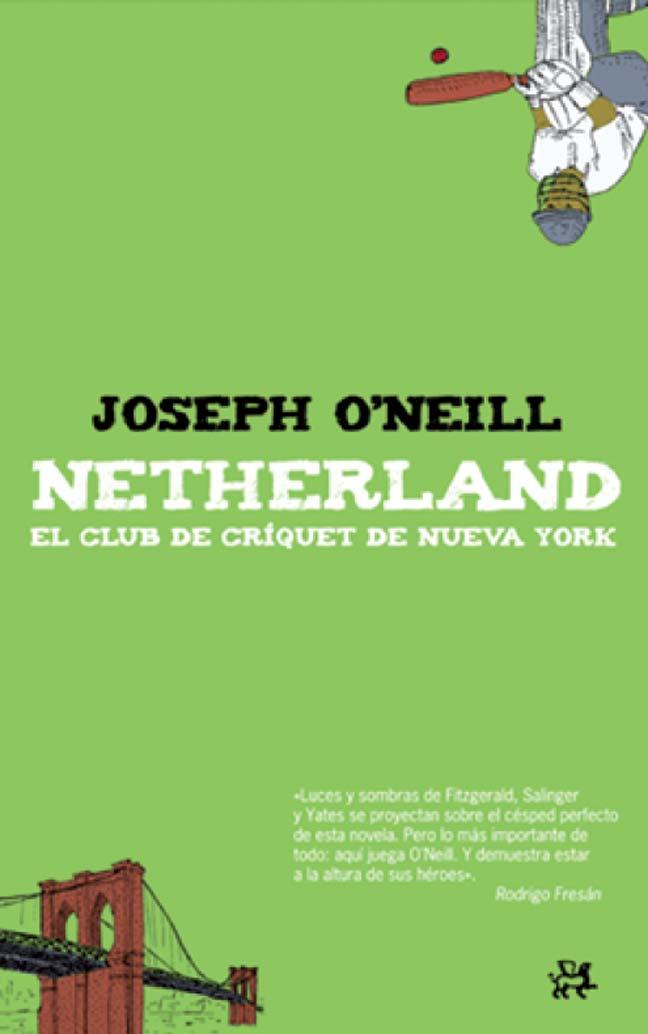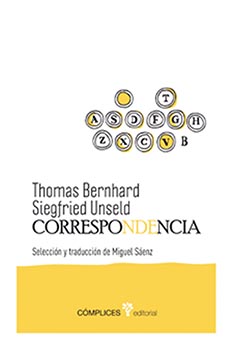En un rincón de la londinense Waterloo Place, a escasos metros de Trafalgar Square, se yergue desde 1866 una estatua en memoria del explorador ártico John Franklin (1786- ¿1847?). Observa el horizonte con la autoridad y determinación que nunca tuvo en vida. El monumento, levantado a instancias de la tenaz insistencia de su segunda esposa y viuda, una de las mujeres más influyentes de la Inglaterra Victoriana, no oculta su condición de túmulo funerario, ni de elogio al fracaso. A los lados del pedestal se enumeran los nombres de los tripulantes del HMS Erebus, el buque insignia de Franklin, y del HMS Terror, que partieron en mayo de 1845 rumbo al Ártico para no regresar jamás. Muchos de ellos, como John Franklin, siguen sin haber regresado.
La escultura es una mentira interesada, un ejemplo de hasta qué punto puede influir el orgullo patriótico en la elaboración de la Historia. La inscripción que acompaña al monumento viene a asegurar, de un modo ambiguo, que Franklin y sus hombres encontraron el Paso del Noroeste, un atajo, entonces mítico, que unía los continentes de Asia y Europa por vía marítima a través del Ártico, y que Roald Admundsen cruzó, por primera vez, en 1906.
En la Inglaterra de Franklin, ser los primeros en hallar una alternativa al Cabo de Hornos, y enlazar así dos continentes y océanos, equivalía a imponer, definitivamente, una suerte de hegemonía mundial. Tras Waterloo (1815) se impusieron tiempos de paz y de concordia entre naciones, en los que los intereses nacionales viraron hacia la exploración y los descubrimientos. La expedición Franklin fue una consecuencia de la época: dotada con los mayores avances técnicos y de recreo del momento, tenía por objetivo elevar la gloria de Inglaterra. Más que una misión era una cuestión nacional.
Y durante más de siglo y medio, constituyó además uno de los mayores misterios marinos de la historia. Diversas búsquedas intentaron hallar pistas y rastros de los supervivientes, pero no fue hasta 2014 cuando una expedición arqueológica canadiese se topó casi de bruces con los restos hundidos del Erebus (en 2017 se encontraron los restos del Terror a escasos metros). Este es el momento elegido por Michael Palin para dar comienzo a Erebus. Historia de un barco (Ático de los libros, 2019), una obra que culmina una pasión y una trayectoria.
Un documental literario
Palin, el miembro más joven del grupo cómico británico Monty Phyton, es la prueba fehaciente de que existe una vida más allá del famoso sexteto: actor en películas como Brazil (Terry Gilliam, 1985) o Un pez llamado Wanda (Charles Crichton, 1988), fue documentalista para la BBC y presidente de la Real Sociedad Geográfica británica entre 2009 y 2012. Como resultado de esta ocupación, Palin entró en contacto directo con el Erebus a través de uno de sus afortunados tripulantes, el botánico –de primer orden– Joseph Dalton Hooker (1817-1911), uno de los muchos científicos de cuyo lado se pondrá Palin en el libro. Hooker integró la misión por mares antárticos de 1839 y 1843 capitaneada por James Clark Ross (1800 – 1862), el descubridor del Polo Norte magnético. Ese viaje aportó las primeras pruebas sobre la existencia de un continente antártico. No en vano, como recoge la narración, “Erebus y Terror fueron las primeras embarcaciones a vela en atravesar el casquete polar”.
Palin presenta con modestia sus credenciales como autor, luego de citar a Conrad y reconocer su deuda con C. S. Forester: “No soy un historiador naval, pero tengo cierto sentido de la historia. No soy marino, pero me atrae el mar”, escribe. Más adelante, su texto se encargará de confirmar además que es tanto cronista meticuloso como narrador heterodoxo, un híbrido entre ratón de biblioteca y hombre de acción. Palin aplica en su libro técnicas y hábitos de documentalista, saliendo y entrando de la narración, situándose en el presente mientras bucea en el pasado. No se limita simplemente a reconstruir sobre el papel los pasos del Erebus y del Terror, sino que se siente obligado a experimentarlos. Palin se convierte así en el polizonte que, cámara en mano, parece observar con respeto y curiosidad la vida a bordo.
Sirviéndose de la abundante documentación dejada atrás por Hooker, Ross, o el estrafalario cirujano, relaciones públicas y ornitólogo Robert McCormick (1800-1890), entre otros, reconstruye con viveza la singladura de un navío “construido [en 1826] para intimidar” ya desde su nombre: Érebo, dios de la mitología griega, hijo de Cronos y Ananké, personificaba la oscuridad y las sombras, el inframundo. El Erebus pesaba, según refiere Palin, 372 toneladas y medía 31,6 metros de eslora, “la mitad que los grandes buques de guerra. […] Se parecía más a un remolcador que a un esbelto y moderno queche”, puntualiza, para a continuación apuntar que, inicialmente, y mucho antes de su reacondicionamiento como rompehielos, contó con diez cañones. Costó el equivalente actual a 1,4 millones de euros (unas 14.603 libras de la época), y fue un gigante ancho y fornido, cuyo palo mayor estaba situado a 42 metros sobre la cubierta. Durante 28 años de servicio activo fue hogar y tumba de diversos hombres. Quizás por eso, Palin hable de él con reverencia y reproche a sus administradores, constructores y navegantes, sin abandonar nunca su inveterado humor irónico, los errores fatales que terminaron sentenciándolo.
Palin escribe una “historia de vida, muerte y resurrección”, que condensa, más que resume, toda la abundante bibliografía sobre el Erebus, el Terror y sus dotaciones, un corpus que abarca desde ensayos náuticos hasta horrores escalofriantes. Una de estas obras es la indigesta novela de Dan Simmons El Terror (última edición en Roca Libros de 2018), que se atreve a aventurar una hipótesis sobre el destino de la expedición Franklin: todos acabaron despedazados por un wendigo, un monstruo de las leyendas algonquinas (tribus oriundas de Canadá, Estados Unidos y México) que inspiró a autores como Algernon Blackwood —su relato “El Wendigo” es un prodigio de la recreación atmosférica–, Lovecraft, Stephen King o Emilio Bueso. La realidad se presta a abonar a la leyenda, tal y como refiere Palin al dar voz a los inuits y a su formidable intérprete, el fabuloso explorador John Rae (1813-1893), con el que no tarda en congeniar.
Del lado de los olvidados
La categoría de un libro se mide por sus decisiones narrativas. En ese sentido, es todo un acierto que Palin se preste a dar voz a olvidados de la Historia y la historiografía como los inuits o el propio Rae: fue él, cartógrafo de 2800 kilómetros de costa ártica que pudo rastrear gracias a su asimilación de la cultura y las técnicas esquimales, quien llevó a la Inglaterra del orgullo nacional la tesis de que, en su afán por sobrevivir, la expedición Franklin pudo practicar el canibalismo. Esta posibilidad escandalizó a la sociedad británica por lo que tenía de incompatible con el “carácter inglés”; hasta Charles Dickens azuzó a Rae desde las páginas de su revista Household Words, publicación en la que debutaron y maduraron algunos de los mejores nombres, masculinos y femeninos, de las letras anglosajonas. Al referir este episodio, que se subraya como algo más que una simple anécdota, Palin ataca el vacuo y ridículo imperialismo de sus congéneres: Erebus. Historia de un barco es un alegato a favor del multilateralismo y de la multiculturalidad; un desmentido del Brexit de Boris Johnson.
Pero sobre todo es estupenda literatura ártica. En sus páginas se revive el espíritu de La narración de Arthur Gordon Pym (1838), de Poe, y de su secuela imposible, La esfinge de los hielos (1897), de Jules Verne. Palin consigue sumergirnos en hechos felices, épicos, heroicos y funestos con el pulso de los grandes narradores de aventuras. Deja volar nuestra imaginación, y también nos ancla a los hechos, en parte gracias a las imágenes seleccionadas. Las hay espectaculares, como la momia del primer fogonero del Terror, John Torrington, que parece capaz de levantarse de su tumba helada para perseguir en sueños a los incautos, y otras tristes, como los daguerrotipos de la expedición que jamás regresó. Es impresionante poner cara a todos esos marinos, sobre los que Palin ha ido escribiendo e interpretando sus estados de ánimo, contando sus anhelos, deseos, frustraciones y esperanzas. Verles ante la cámara, tanto de la lente que los retrató como de la mirada de Palin, resulta mayor y más noble homenaje que una impersonal placa en un rincón falseado de la Historia.
Joaquín Torán es periodista. Escribe en Dirigido Por y El Confidencial, entre otros.