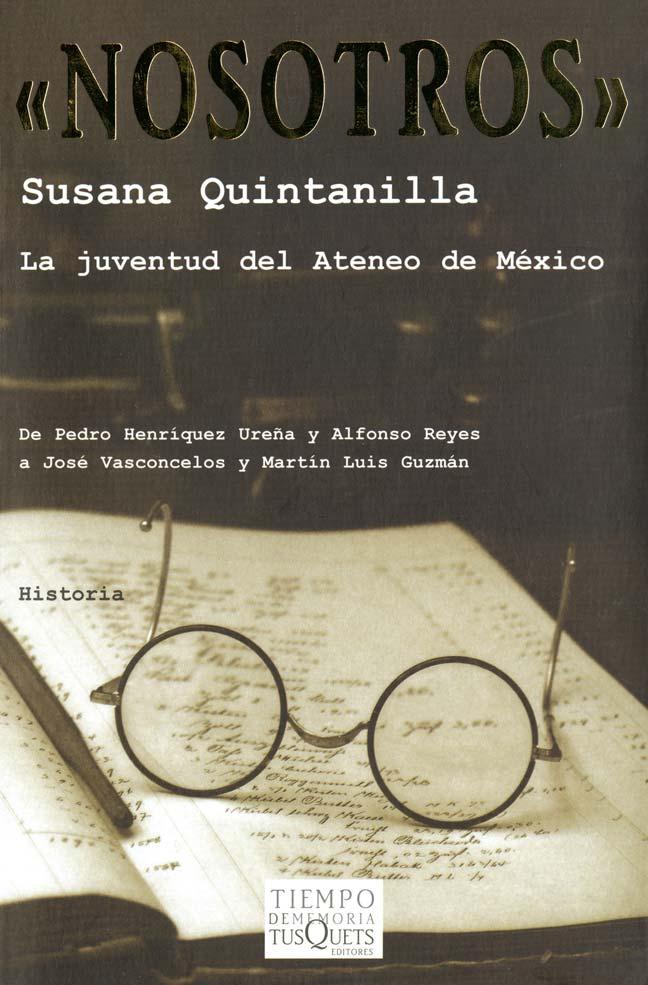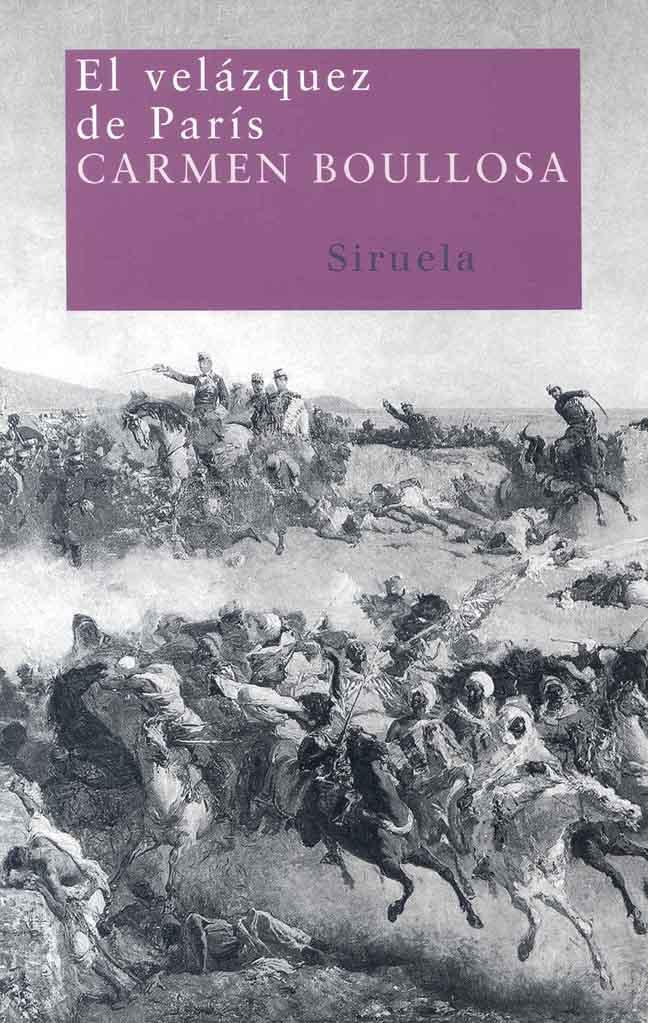Marie-Areti Hers (editora)
Miradas renovadas al Occidente indígena de México
México, CEMCA/INAH/UNAM, 2013, 416 pp.
El libro bello y bien ilustrado que editó Marie-Areti Hers, Miradas renovadas al Occidente indígena de México, da una imagen ciertamente nueva, pero largamente pensada, de la historia antigua del Occidente y, con ella, del México prehispánico todo, y nos transmite un mensaje vital, bioético, hedonista, que debemos rescatar.
El libro puede dividirse en cuatro partes. La primera son los dos capítulos de Verónica Hernández Díaz, sobre el maravilloso arte de la cultura del Occidente del México antiguo y de las formas de vida humana que expresa, y sobre la rica cultura llamada “de tumbas de tiro”, que floreció de 300 a. C. hasta 600 d. C. La segunda parte del libro es un recorrido de Patricia Carot de “la larga historia purépecha”, desde la tradición Chupícuaro hasta la conquista española, siguiendo la secuencia de las excavaciones en el desaparecido lago de Zacapu, a lo largo de casi dos milenios. La tercera parte incluye tres capítulos de Marie-Areti Hers que estudian los cambios radicales en el arte de Occidente a partir del siglo vi, las migraciones de purépechas y también de toltecas hacia el norte, que comenzaron en ese mismo siglo, y la peculiaridad de la cultura sinaloense de Aztatlán, que acaso sea el no tan mítico Aztlán de donde salieron los aztecas y mexicas en su “peregrinación”. La cuarta parte la forman dos estudios sobre los huicholes y coras en la actualidad, uno de Paulina Faba y otro de Ángel Aedo, que muestran la pervivencia de muchas tradiciones toltecas y occidentales identificadas a lo largo del libro.
Sin negar las influencias del centro de México y la pertenencia de Occidente a Mesoamérica, las autoras destacan la originalidad del arte de Occidente, desde 1500 a. C. hasta 600 d. C., presente en Colima, Nayarit y Jalisco, en la tradición Chupícuaro (Guanajuato) y sus prolongaciones en los lagos michoacanos, y de maneraaún más espléndida en la cultura de tumbas de tiro. La originalidad de este arte consiste en la belleza de las piezas de cerámica, esculturas o recipientes que también son esculturas, que representan gente, hombres, mujeres, niños y viejos, desnudos o poco vestidos, alegres y preocupados, concentrados, simpáticos y siempre expresivos, con adornos, pinturas y tatuajes, además de animales y plantas, y formas geométricas. Este universo, muy admirado por su belleza, también ha sido descalificado por “primitivo”, pues se considera que la desnudez de gente feliz es inferior a la representación de dioses, reyes, sacerdotes y guerreros, todos ataviados, disfrazados, y de sacrificios rituales, que dominó la iconografía en el resto de Mesoamérica desde el Preclásico, en el Golfo, el centro de México, Oaxaca o Yucatán. El arte cerámico del Occidente de México expresa una sociedad orientada hacia el disfrute de la vida, de la naturaleza, de la sexualidad y de la belleza, no dominada por los valores teocráticos, militaristas y sacrificiales, que de cualquier manera se acabarían imponiendo. Bien destaca Verónica Hernández que se trata de un arte humanista y comunitario.
Es notable la representación en varias figurillas de barro de los participantes y las espectadoras del mesoamericano juego de pelota, en El Opeño, Michoacán, que en Occidente parece un juego divertido y relajado, lejos del siniestro ritual mesoamericano, con sus sacrificios al final. Ahora bien, esta profusión de esculturas vitales se ha encontrado de manera predominante en contextos funerarios, y de manera particular en las tumbas de tiro, que no solo las tenían los gobernantes y sacerdotes sino toda la gente. Se entiende mejor que el material por excelencia del arte de Occidente sea la cerámica, democrática y plástica, y no la piedra, jerárquica y hierática. Si bien funerarias, nada tienen de tétrico estas esculturas, pues son una celebración de la belleza de la vida. Parecen hechas para mantener en la mente de los vivos la presencia viva de sus padres y antepasados fallecidos. Y las tumbas de tiro, con su forma de útero, en las que se celebraban íntimas ceremonias familiares, daban tranquilidad a la gente ante la angustia que provoca la inevitable muerte, al crear la imagen mental del retorno al vientre materno.
Las tumbas de tiro tenían la originalidad de formar parte de verdaderos cementerios; los entierros no estaban debajo de las habitaciones, como en el resto de Mesoamérica. Arriba de estos cementerios se disponían centros ceremoniales con pirámides circulares, concéntricas o helicoidales, que favorecían la participación de la comunidad en las ceremonias, a diferencia de las estructuras mesoamericanas con grandes plazas en donde se amontonaba el pueblo para presenciar impresionantes ceremonias sacrificiales en lo alto de las pirámides.
La ciudad de Chupícuaro fue descubierta tardíamente en 1926 y, más que los escasos trabajos arqueológicos, el saqueo conformó las colecciones más amplias, con la consecuente pérdida de información contextual. Y la catástrofe sobrevino en 1949 cuando se construyó la presa Solís en el río Lerma, que inundó y destruyó el sitio. Sin embargo, podemos imaginar cómo fue la pirámide de Chupícuaro admirando en la actual ciudad de México la pirámide helicoidal de Cuicuilco, que Patricia Carot considera que formó parte de la tradición Chupícuaro (contrariamente al prejuicio centralista según el cual el provincial Chupícuaro debía ser un dominio del metropolitano Cuicuilco). De modo que la pirámide de Cuicuilco, invadida y asediada por la mancha humana urbana de Esmógico City (como la llama José de la Colina), queda como un mudo testigo de una cultura humanista y comunitaria, que desapareció y estuvo a punto de perderse en el olvido.
Ahora bien, dos de las vertientes de la cultura de Occidente, la de las tumbas de tiro y la de las prolongaciones michoacanas de la tradición de Chupícuaro, terminaron de manera abrupta en el siglo vi, cuando las esculturas fueron destruidas, “matadas” ritualmente, como sucedió en Teotihuacán en ese mismo momento. Vino un periodo iconoclasta, la fase Lupe de Zacapu, en la que desapareció la representación hedonista de la vida y comenzaron a aparecer elementos guerreros y dioses mesoamericanos, como Tláloc y Xipe Tótec, sedientos de sangre humana. Tras la caída de Teotihuacán se dejó sentir con más fuerza su influencia.
La investigación arqueológica en la hoy ciénega de Zacapu se inspiró en la principal fuente documental que existe sobre el Michoacán prehispánico, que es la famosa Relación de Michoacán, compuesta hacia 1541 por el franciscano fray Jerónimo de Alcalá, que relata cómo el sacerdote mayor de Tzintzuntzan narraba cada año la historia de la llegada primero al lago de Zacapu y después al de Pátzcuaro, de los chichimecas uacúsecha, águilas, hablantes de lengua michoacana, y que se encontraron con hablantes de la misma lengua que se habían quedado en la zona lacustre. La investigación en Zacapu no resultó decepcionante. Permitió documentar la historia michoacana de manera continua, a partir de la influencia de Chupícuaro sobre la fase Loma Alta de los lagos de Zacapu, Pátzcuaro y Cuitzeo, y aportó indicios para sustentar la idea de la partida al norte de grupos michoacanos, y la de su regreso a tierras michoacanas.
Carot advirtió que, al mismo tiempo que desapareció el arte figurativo en Zacapu, estos mismos valores se encontraron en la fase Alta Vista de la cultura de Chalchihuites, en Zacatecas y Durango, lo cual permite pensar en una migración al norte de grupos de michoacanos. Estos purépechas norteños coincidieron con los toltecas chichimecas de la cultura Chalchihuites, que estudió Hers. Su influencia se dejó sentir hasta Arizona en el suroeste de los Estados Unidos.
Y así como Carot y Hers documentaron arqueológicamente la partida de los purépechas y de los toltecas chichimecas, encontraron fuertes indicios de su regreso, asociado a la contracción de la frontera mesoamericana de los siglos viii y ix. El regreso no fue una migración continua, sino largos periodos de asentamiento, reconocibles primero en la cuenca del río Lerma, más tarde en la del lago de Zacapu, y finalmente en la del lago de Pátzcuaro, lo que dio lugar al imperio michoacano que conquistaron los españoles. De modo que los chichimecas uacúsecha y los toltecas chichimecas no eran “chichimecas”, entendido como cazadores recolectores nómadas, sino pueblos mesoamericanos, que vivieron en tierras norteñas.
Carot y Hers presentan esta secuencia de partida y regreso con cierta seguridad, y aun Verónica Hernández presenta un janamu, laja labrada de Tzintzuntzan, con el sentido de “migración de ida y vuelta”. Sin embargo, es necesario tener presente que se sigue tratando de una hipótesis, que deberá ser trabajada e investigada. Habría que precisar la continuidad étnica de los que se fueron y los que regresaron y su continuidad ideológica y estética, la visión hedonista propia del Occidente mexicano hasta el siglo vi. Y habrá que indagar sobre la vida de las sociedades que crearon la tradición del arte de Occidente y precisar la influencia de los elementos sacrificiales en su religión. ~
(ciudad de México, 1954) es historiador. Autor, entre otros títulos, de Convivencia y utopía.