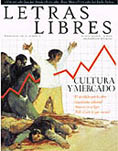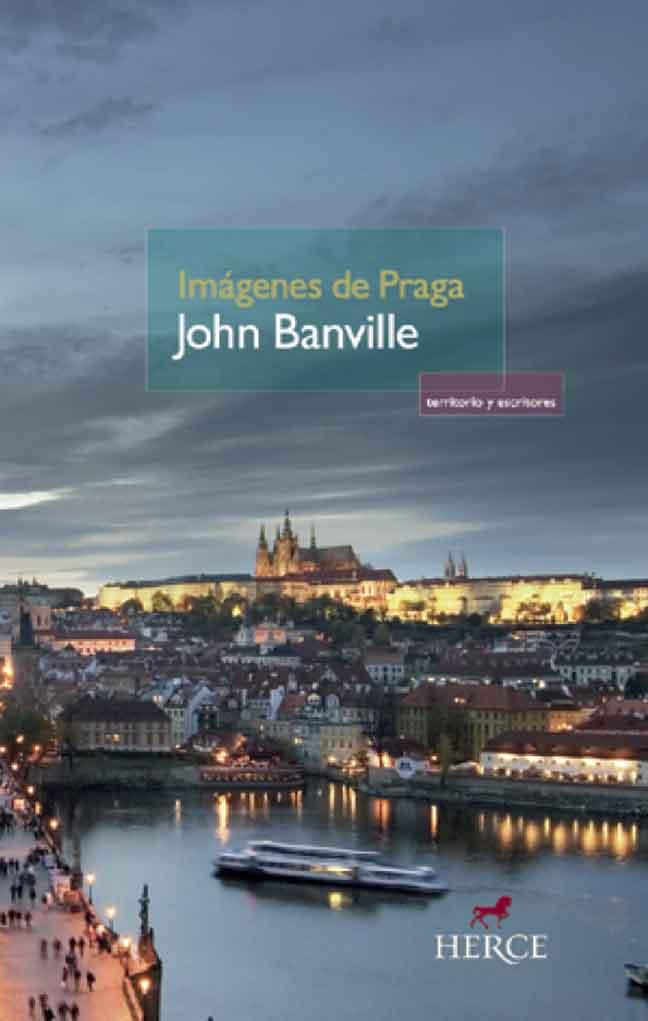El imago de Edward HopperMauricio Montiel Figueiras, La penumbra inconveniente, El Acantilado, Barcelona, 2001, 344 pp.El universo urbano, al expandirse sin límites, se convierte para el escritor en una geografía imaginaria plena en escollos y riesgos. La urbe, al ser un mapa de la realidad de las dimensiones de la realidad, deja de ser metáfora y queda en lugar común: si todo es ciudad, nada lo es. Hoy día sería muy difícil hablar, como se hacía en los años ochenta del siglo pasado, de "narrativa urbana". En aquella voz había un ánimo celebratorio: México ya no era el país de Agustín Yáñez, nuestra olvidada marca de modernidad, ni el de Juan Rulfo, demiurgo del llano en llamas. Y mucha de aquella narrativa urbana estaba lejos de ser cosmopolita. Pueblo grande, infierno a medias, el Distrito Federal suscitaba la firma de declaraciones de amor/odio y emanaba prolíficas jeremiadas humanitaristas.
En los primeros trabajos narrativos de Montiel Figueiras (Guadalajara, Jalisco, 1968) era notoria una "penumbra inconveniente" que, a diferencia del título que ahora lleva un magnífico libro, calificaba visibles dificultades de escritura. A Montiel le costaba localizar en la penumbra lo que deseaba nombrar, aunque desde el principio era ostensible que era mucho lo que tenía que decirnos.
He llamado libro a La penumbra inconveniente para confesar una distracción o perplejidad ante lo que me parecía un conjunto de cuentos y resultó ser una novela. Dado que leí sin mucha atención el texto liminar escrito "a manera de prólogo", me pareció estar ante un manojo de historias hiladas al uso del fundacional Manuscrito hallado en Zaragoza (1805), de Jan Potocki, más por una intención estética o política que suscitada por un amuleto, el cual me daba la impresión de carecer de obligaciones consistentes con la trama. En Montiel ese accidente anecdótico sería el descubrimiento de un portafolio en el metro, en cuyo interior había una libreta de apuntes con una portada de Hopper, y tres objetos más que sólo cobran sentido una vez terminada la lectura de La penumbra inconveniente.
Si Montiel calculó esa inicial confusión, dio en el blanco, y si la inadvertencia fue mía, también me llevé una grata sorpresa al descubrir que la repetición de personajes, la insistencia de una misma voz a lo largo del trayecto y la concatenación de anécdotas tramaban una densa realidad novelesca. Hace tiempo que no leía una novela mexicana tan bien perpetrada a través del diseño de cajas chinas que se van ensamblando hasta mostrar un monstruo —la redundancia es adrede— ante un lector desprevenido.
Lector tanto de Chandler como de Agatha Christie, Montiel escribió una falsa novela policiaca donde el crimen es un asunto propio de la metafísica, entendida como una otredad que se finca más allá de los objetos, tal como se lee en un apólogo injerto en La penumbra inconveniente:
Pero ¿no es cada rincón de nuestras ciudades un lugar del crimen?, se dice, citando a no recuerdo quién, para entonces añadir: ¿no es cada rincón de nuestras mentes, esas ciudades, esos recintos secretos, esas torres con vista a una invisible frontera, el más idóneo lugar del crimen? Aunque, al fin y al cabo, ¿qué significa crimen, lugar, frontera, desierto, recinto, ciudad, mente? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre navaja y ciudad, entre soga y láudano y desierto, entre pistola y torre, entre hierro y frontera? ¿Qué nombre es arquetipo de qué cosa? ¿Qué creador, qué demiurgo tiene el poder de nombrar todas las cosas y de llenar los vacíos espectaculares de la identidad?
Esas preguntas de naturaleza retórica cuestionan el género del que La penumbra inconveniente es una crítica —y un deslinde respecto del pasajero realismo sucio— y se entrometen en la novela, escrita en una prosa obsesiva sin ser cargante. Un reseñista responsable no contaría la trama de La penumbra inconveniente, pues es el lector quien tiene que darle forma al manuscrito, perdido a través de las diversas formas de desintegración de la personalidad propuestas por Montiel:
Por eso decide llevar su impostura hasta el límite y acude a las máscaras con frenesí suicida: amanuense oriundo del sur, contador de una empresa fabricante de lápices, empleado de un despacho de arquitectos, sadomasoquista adicto a una marca de cigarros desaparecida décadas atrás, investigador de acento francés, arquitecto que proyecta suburbios, esquivo personaje de lentes oscuros, pintor de seres tristes —identidades que irán erosionando su propia y ya deteriorada identidad hasta que un día el espejo le regrese sólo un collage de facciones, un rompecabezas inconcluso.
Esa enumeración caótica carecería de mayor mérito si Montiel no hubiese tomado el aliento suficiente, en la última tercera parte del libro, para atar todos los cabos en apariencia sueltos.
Admito que la elección de Edward Hopper, autor de una de las iconografías más sugestivas del siglo XX, en función de imago de La penumbra inconveniente, me pareció, al principio, una concesión un tanto fácil al espíritu de los tiempos. Pronto recapacité, al recordar que ya Montiel había homenajeado a Erik Satie en unos poemas primerizos, y que el conocimiento de Hopper es innecesario para apreciar una novela que, aunque el pintor norteamericano no fuese mencionado, sería hopperiana. Terminando el primer año del nuevo siglo ya contamos con un horizonte nuevo de narradores mexicanos, entre los que Mauricio Montiel Figueiras, gracias a La penumbra inconveniente, ocupa un sitio destacado. –
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile