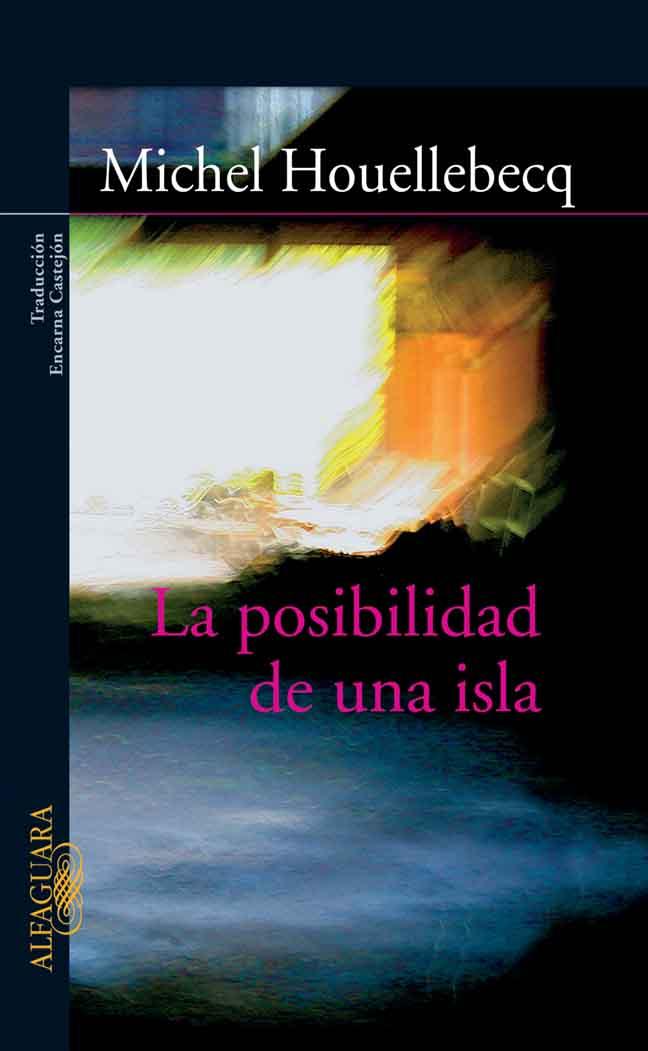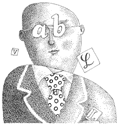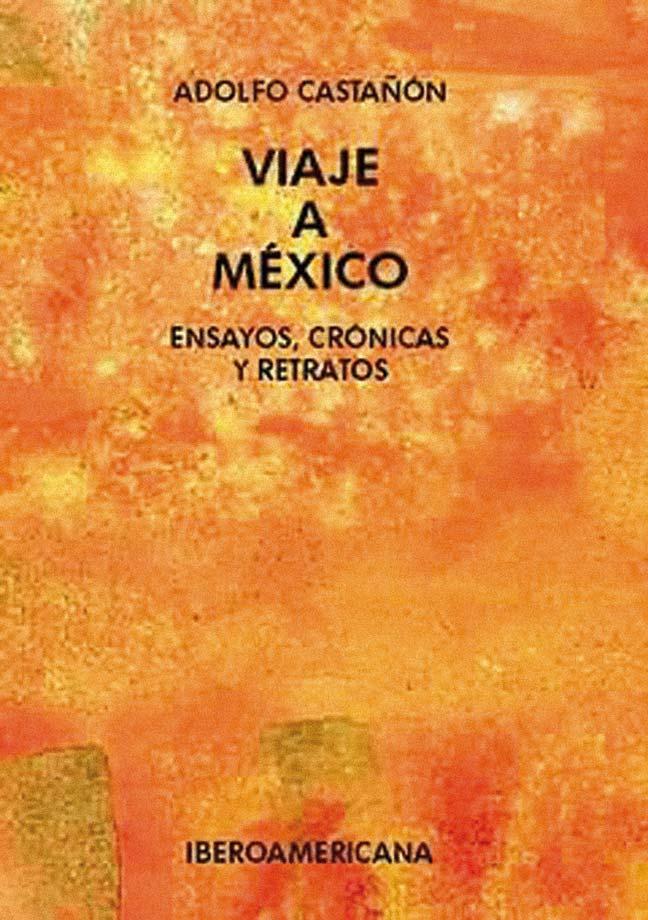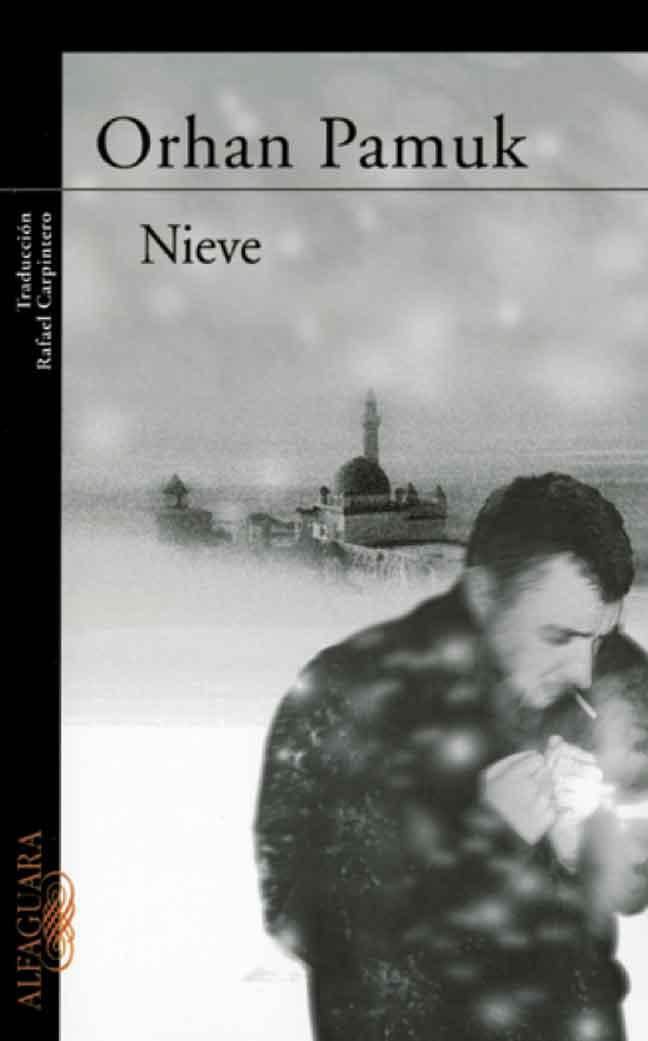1. Esto no es una reseña. Este espacio no es finito. Michel Houellebecq no es un escritor. No lo es, al menos, a la manera tradicional. Houellebecq escribe libros, sí, pero eso no es lo esencial. Esencial el gesto, el rencor. Houellebecq es una mueca. Una mueca de rabia e impotencia. La rabia: ser, estar. La impotencia: la imposibilidad de expresar cabalmente esa rabia. Houellebecq es, sobre todo, un performance. Sus libros son sólo parte de una representación. Él es la figura, y sus novelas apenas un agregado. Como su poesía. Como sus artículos periodísticos. Como sus declaraciones incendiarias. Como su participación en cierto arte conceptual. Como la necia mitificación de su vida privada. Todo en él está al servicio de una idea chocante para el estructuralismo: el autor descansa por encima de la obra.
2. Esto no es una reseña. Esto son dos reseñas. Una celebra a Houellebecq, la otra no lo hace. Una recuerda: el estupor, el gesto inicial, las primeras novelas. La otra sólo corrobora: Houellebecq está agotado. Antes, uno podía aplaudir su performance porque el espectáculo se sostenía en una obra sólida. Él se proclamaba maldito y su obra era eso: un eructo, un mohín contra el acelerado aburguesamiento de la literatura. Ahora, cuesta asomarse a su puesta en escena. Su última novela, La posibilidad de una isla, no es ya un gesto sino mera pantomima. Alrededor de ella, un escándalo mediático. En ella, apenas unos bostezos y algunas páginas válidas. Peor: toda ella deslegitima al Houellebecq anterior. Un resquicio, una obra dócil, y el performance se desploma. Imposible decir: es una novela fallida, ya habrá otras. Houellebecq nos orilla a una disyuntiva: se lo acepta o se lo rechaza tajantemente. Ante su obra, la crítica radical. Así: Michel Houellebecq (1958-2005) está muerto.
3. La posibilidad de una isla. Un comediante, Daniel, fatiga sus días a principios del siglo XXI. Es famoso y millonario. Está solo y agotado. De pronto conoce a una mujer y la mujer lo martiriza. De pronto asiste al nacimiento de una secta y la secta crece hasta volverse la religión dominante. De pronto envejece y, viejo, es clonado. Dos mil años más tarde el eco de Daniel persiste en sus clones, Daniel 24 y Daniel 25, de una naturaleza distinta a la de los humanos. Daniel 25, aislado, cede a la tentación de conocer el mundo. Acaso haya todavía hombres. Acaso haya todavía mundo. El viaje, como todo viaje, es decepcionante. El clon descubre lo que ya se sabía: la desaparición del humano está justificada. El lector descubre otra cosa: las ambiciones de Houellebecq son de otro mundo. Renuncia a sus personajes marginales sólo para hacerse de otro más a modo, capaz de estar siempre donde lo central está ocurriendo. Recurre a la ciencia ficción sólo para adueñarse de un punto de vista metafísico, ajeno a este tiempo y este espacio. Todo es artificial, nada nace de las necesidades del texto. La ciencia ficción, por ejemplo: un agregado a la trama, no la trama misma. El asunto de la secta: inverosímil porque a Houellebecq no le importa la verosimilitud sino que haya una secta que le permita decirnos algo sobre las sectas. Tampoco dice tanto. Glosa a Comte: la próxima religión será positivista o no será. Dice eso y sugiere esto otro: mis ambiciones son temáticas, no formales. El resultado: un fracaso formal que todo lo avasalla.
4. Antes de agotarse Houellebecq fue nuestro Balzac. Nuestro realista más elocuente. Ninguno entre sus contemporáneos fue más ácido. Ninguno registró con mayor vigor la vulgaridad del fin de siglo. Hizo como Balzac: fue tan vulgar como su propio tiempo. Observó un mundo idiota, turístico, pornográfico y fue él mismo pornográfico, turístico, idiota. No huyó a una torre de marfil: se contagió de actualidad y la actualidad contagió su obra. Se desvanecerá el contexto pero no sus obras: su costumbrismo no es pasajero. Houellebecq ofreció una salida a la crisis del realismo: falsificar el mundo, extremar el temperamento. No se empeñó en retratar las cosas como eran sino como él, desde su extremo, las contemplaba. Su extremo: la rabia, el rencor social, la certeza de ser nimio. Desde allí observó y disparó. Allí yace ahora. Le sobreviven algunos exabruptos geniales.
5. El reto de todo provocador no es provocar sino seguir provocando. La rabia es ilimitada, no así sus expresiones. Odiar es repetirse. Houellebecq se repite. Más: su ira languidece. La posibilidad de una isla es su novela menos fúrica. No contiene un tono caústico ni, menos, un discurso demoledor. Hay ocurrencias. Unas pocas. Maliciosas. Previsibles. Desprendidas de la trama. Houellebecq no es Céline ni es Vallejo, artistas de la rabia. Houellebecq fue lo que fue: nuestra última esperanza, la ilusión de que alguien, algo, podía ser todavía maldito.
6. ¿Se puede ser más francés que Houellebecq? La vulgaridad de Balzac. La pornografía moralizante de Sade. El tedio de Baudelaire. El didactismo de Malraux. Todo eso está en Houellebecq. Eso y esto otro: el saberse escuchado. Todo francés lo intuye: el mundo me contempla. Todo francés es soberbio: escribe seguro de un auditorio. Todo auditorio está allí para ser escupido o aleccionado. El Houellebecq de las tres primeras novelas escupe y alecciona; éste aburre y sienta cátedra. En La posibilidad de una isla el frágil equilibrio de las otras obras se resquebraja. Allá, un Houellebecq tan intelectual como vitalista, tan estático como pornográfico. Aquí, uno menos físico, especulativo, fastidiosamente filosófico. Más diálogos que acción. Más reflexión que narrativa. Francés al fin y al cabo: cháchara y teoría.
7. Recordemos a Michel Houellebecq. Recordémoslo por sus punto y coma. Allí, en ese recurso, se ocultó el mejor Houellebecq. Allí, en ese detalle, ocurrió su verdadera rebeldía. Una subversión formal, estilística. Una reacción contra el clasicismo. Toda su prosa fue un premeditado alegato contra lo bello. Sus frases están armadas sin elegancia. Los párrafos terminan tan accidentalmente como comienzan. Algunos capítulos llevan, sin razón, epígrafes y otros, sin razón, no los llevan. Nada aspira a la armonía. Sólo existe el desorden y la desidia. ¿Por qué? Porque sólo así, creía Houellebecq, era posible expresar un mundo desidioso y desordenado. Así y, sobre todo, combatiendo la tiranía de la frase. Hasta ahora el clasicismo se ha mantenido fijo en una certeza: la frase es la partícula elemental de la escritura. Flaubertianos, debemos ser orfebres. Orfebres, debemos pulir la frase. Mallarmé arrastró esta concepción hasta su extremo: “Cada vez que se ejerce un esfuerzo sobre el estilo, existe versificación”. Contra esa versificación se levantan los punto y coma de Houellebecq. Quien lo haya leído lo sabe: éstos abundan, obsesivos, en su obra. Están donde deben y también donde no deben estar. Su misión: ensuciar las frases, negarlas. ¿Dónde termina una frase que es interrumpida por un punto y coma y luego por otro? ¿Dónde empieza la siguiente? De un modo u otro, estas frases extravían su autonomía. No son más entes independientes, productos de un trabajo artesanal. Son elementos de una masa informe, amorfos ellos mismos. Ésa, la conquista de Houellebecq: su desconcierto, su anarquía. Digámoslo así: estuvo cerca de pronunciar eso que la narrativa no pronuncia: lo informe, la nada, la nada sin forma.
8. Esto no es una reseña. Un informe, un obituario. Acaso. –
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).