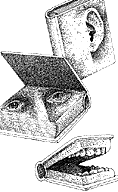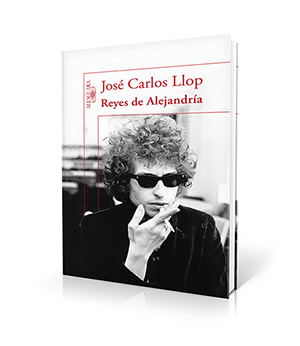El reseñista se presenta. El reseñista no es Roland Barthes. Barthes presumía de leer a medias ciertos libros. El reseñista alardea de haber leído entera, de principio a fin, la novela más reciente de Jorge Volpi. 260 páginas pares. 260 nones.
El reseñista afirma: en medio del páramo, Volpi se obstina. Se obstina en sacar del armario los grandes proyectos narrativos y en hacer funcionar, contra las probabilidades, una novela total. Lo intentó, temblorosamente, en En busca de Klingsor y, casi criminalmente, en El fin de la locura. Lo intenta ahora, con mayor tesón y vanidad, como si antes hubiera fracasado apenas por falta de voluntad, en No será la Tierra. Pocas novelas menos pudorosas y más ambiciosas que esta última. Pocas, por lo mismo, más fallidas. Su intención: construir una novela-enciclopedia capaz de recorrer paso a paso los eventos centrales del siglo XX. Recorrerlos de cerca: atisbando a los líderes, estando donde la Historia, dramatizando los momentos decisivos. Sin ironía y sin crítica: ilustrando apenas, enlistando casi. Sin pausa ni mesura: la crisis del 29 y la Guerra Fría, la Hungría del 56 y el Afganistán de los ochenta, el ascenso del ecologismo y la lectura del ADN, la caída del Muro y el desmoronamiento de la URSS… El siglo todo, salvo su vacío. El siglo, salvo su literatura. Porque Volpi, para narrar el siglo XX, no adopta la agilidad narrativa del siglo XX. En su lugar, dispone la historia de tres mujeres: una bióloga rusa, una funcionaria estadounidense del Fondo Monetario Internacional y una húngara dedicada a la informática. En vez de sintetizar, sigue fatigosamente sus vidas, al fin atravesadas en la Rusia capitalista. En vez del vértigo de la historia, su denodado tedio.
El reseñista intenta comprender: ¿por qué esta novela? Porque Volpi cree, acaso válidamente, que la novela es, ante todo, un instrumento al servicio de la inteligencia. Porque se empeña en componer, desde En busca de Klingsor, una novela capaz de servir como vehículo a la sabiduría moderna, científica y humanista. Porque está dispuesto a sacrificarlo todo en busca de la novela total. No parece importarle que, en el intento, la obra adquiera un tufo didáctico: escribir, piensa, es civilizar. Tampoco parece molestarle inmolar la fineza en el proceso: enseñar es
esquematizar. Desea escribir, a cualquier costo, una narrativa totalizante, y allí estriba el problema: en el costo de sus pretensiones. Para acercar la novela a la inteligencia, Volpi ha optado por una solución atroz: alejarla de la literatura. Ha sometido la escritura a la sabiduría cuando, para escribir novelas inteligentes, había que escribir inteligentemente. El problema es viejo y elemental: la rencilla entre el fondo y la forma, el tema y la escritura. Volpi es, como toda narrativa bestseller, puro tema: investiga durante años y sólo después, en un proceso secundario, redacta, más o menos literariamente, sus fichas. Desdeña las minucias literarias –el estilo, el matiz, la precisión– en pos de decir más directamente, y no dice sino su fracaso. Sin escritura, no hay inteligencia. Hay, apenas, una criatura abominable: la novela que contiene todo salvo literatura.
El reseñista descubre, con estupor, que no sólo no hay escritura: tampoco hay, en rigor, un idioma. La novela está escrita en español, pero apenas por accidente. Pudo haber sido escrita en otra lengua, viva o muerta, y el resultado habría sido el mismo, el mismo cadáver. Como no hay escritura sino redacción, no se ejerce un esfuerzo sobre el castellano. Tampoco se le permite respirar y menos todavía se extrae de él un temperamento. Volpi parece creer que cualquier idioma es la misma cosa: masillas sin carácter y peculiaridades. Parece creer, además, que el estilo es un velo: en vez de decir la realidad, la oculta. Por lo mismo redacta una prosa apática, sin voluntad estilística y ajena a toda tradición lingüística. Una prosa envilecida, como traducida de otra traducción. Una prosa sin aura, una y otra vez reproducida, una y otra vez mancillada. De ese modo, como un deslavado traductor, se concibe en esta novela el mismo Volpi. El narrador no es él sino –si hemos de creer a la trama– un célebre periodista ruso. El ruso escribe en ruso y, sin embargo, nosotros ya leemos su relato en español, crasamente traducido. ¿Quién tradujo? Volpi, capaz de cualquier artilugio para rehuir la escritura. Su actitud es, sencillamente, inmoral: se vale de un clásico recurso literario –imaginar otros países, otras culturas– para justificar su desidia estilística. Viaja para no escribir.
El reseñista advierte: Volpi desdeña el castellano porque desdeña, en el fondo, toda tradición. Orgulloso de su cosmopolitismo, decide no enraizarse en ninguna parte. Presuntamente universal, opta por no discutir en particular con ninguna literatura. No será la Tierra, por ejemplo, es una novela tejida en el desierto. Como está escrita en español sólo por casualidad, no se inscribe con vigor en la narrativa hispanoamericana. Como no es dueña de un estilo, no polemiza con ninguna escuela. Como no apela a ninguna tradición, se gasta en guiños privados. Ni siquiera porque ocurre mayoritariamente en Rusia discute con los clásicos rusos. Es un hueco y apenas más: polvo, acaso humo. El reseñista no le exige a Volpi una vuelta al nacionalismo: la buena literatura mexicana es, ha sido siempre, cosmopolita. No le demanda, tampoco, que se acote a un estilo. Esto pide: cierta fricción, una obra capaz de establecer una relación tensa con un idioma, con una tradición, con una narrativa. Literatura a secas, sólo eso.
El reseñista nota que Volpi es un autor y también un síntoma. Un síntoma preocupante. Una muestra de los escritores por venir. Volpi se siente, como casi cualquiera, más allá de las literaturas nacionales: no es un autor localista y ninguna obligación regional lo ata. El reseñista aplaude esto pero no su consecuencia: libre de ataduras nacionales, Volpi se concibe a sí mismo como un “ciudadano del mundo”. Desatado de su contexto, anda como desprendido, sin rendirle fidelidad siquiera a su lengua. Cree saludable escribir desde el vacío, sujeto apenas a las demandas del circuito editorial internacional. El reseñista piensa, empecinadamente, lo contrario. Escritas en el abismo, sin ofrecer resistencia a una lengua y a una tradición, las novelas son, serán lo que No será la Tierra: productos diluidos, inútiles, asépticos. Presumirán de ser universales –como si la literatura hubiera sido alguna vez otra cosa–, pero serán algo menos que eso: rebabas de una cultura transnacional básica y corrompida. Baratijas, literatura de aeropuerto.
El reseñista ha estado en algún aeropuerto. Ha visto a la gente en los aeropuertos. Sabe que la gente en los aeropuertos son entes en tránsito, a la espera de órdenes, sin identidad ni temperamento. Para ellos será escrita esa literatura creada en el vacío. Para ellos escribe, creciente, tristemente, el mismo Volpi. ¿Quién es, por ejemplo, el lector ideal de No será la Tierra? Todos y más bien ninguno. Cualquiera, mujer u hombre, hallará en sus páginas información útil y a veces obvia. Cualquiera, mexicano o ruso, se fatigará leyendo las didácticas descripciones de eventos que ya conoce. Cualquiera, dócil o agrio, sentirá que no se apela a él directamente. Porque Volpi tampoco discute o polemiza con sus lectores. No los provoca ni les ofrece, entre tanta información, recompensas personalizadas. Por atender a todos, no atiende a ninguno. Así como desprecia idioma y tradición, el autor también desdeña al reseñista. El reseñista se resiste a ser tratado de ese modo. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).