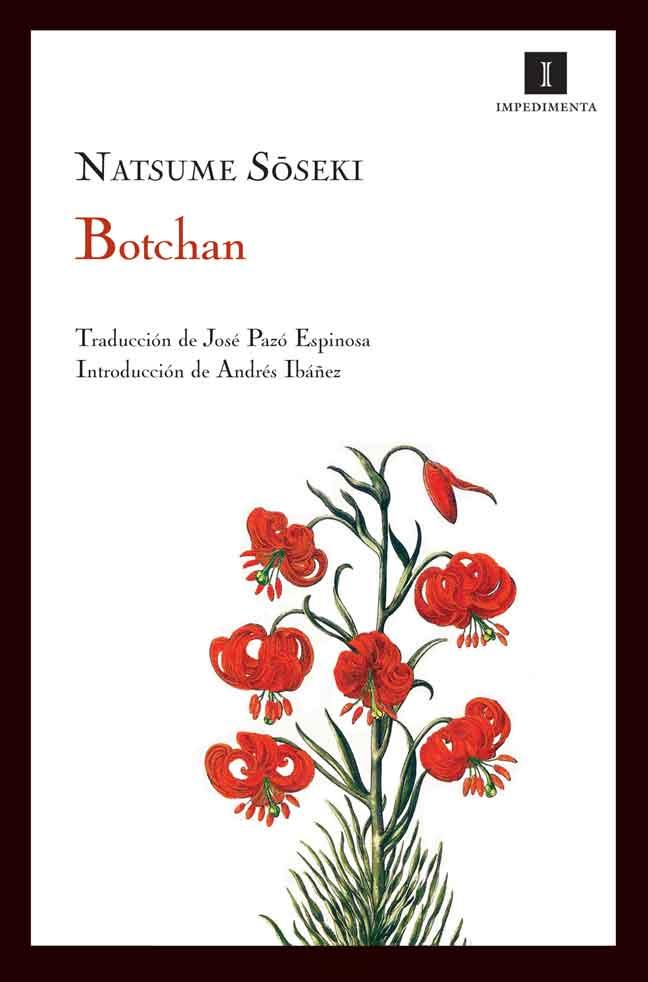¿Cómo un caballero nacido en pleno siglo XIX, cristiano, rentista, casado, defensor de la moral y las buenas costumbres, puede reivindicar la pederastia? A tal empeño consagra valientemente Gide Corydon, breve ensayo en forma de diálogo que publicó en dos entregas: unos pocos ejemplares en 1911 y una edición propiamente dicha en 1924.
Si bien tuvo relaciones con mujeres (incluso fue padre, a escondidas de su santa esposa), André Gide era ante todo homosexual, concretamente pederasta. Por razones en su época obvias, ocultaba su inclinación; pero al hacerlo incurría en lo que constituye, para los protestantes —y él lo era—, el peor pecado: la mentira. Es pues, paradójicamente, su educación religiosa lo que explica esa “salida del armario” avant la lettre. Hasta ahora —afirma el ficticio doctor Corydon, alter ego del autor— la homosexualidad ha provocado víctimas (se refiere al suicidio); ya es hora de dar a la causa algo más útil: un mártir. “Alguien que […] soporte la reprobación, el insulto; o mejor, que goce de un valor, una probidad y una rectitud tan reconocidas que ponga en duda la reprobación…” Él será ese chivo expiatorio.
De la reacción que la homosexualidad suscitaba en Europa a principios del siglo XX nos dan idea tanto los escandalosos procesos que Gide menciona (recordemos el de Wilde, precisamente mentor de Gide en estas lides) como el tonillo despectivo e hiriente del ficticio interlocutor. Al cual Gide, alias Corydon, le suministra pacientemente argumentos extraídos de la naturaleza, el arte y la sociedad.
En primer lugar, Gide analiza el mundo animal (abundan, aquí, las eruditas observaciones sobre el hermafroditismo de los cirrópodos y los casos de inversión entre las palomas de carrera belgas; paciencia) para concluir que el instinto sexual está lejos de ser algo definido y categórico: los animales buscan el placer, no forzosamente el coito. En la sociedad humana, la existencia de una formidable presión para empujar a los jóvenes a la heterosexualidad basta, según Gide, para demostrar que ésta no es tan natural como se nos quiere hacer creer. A él le importa sobre todo dejar claras dos cosas: que la homosexualidad es una tendencia innata, no fruto de malas influencias, y que un pederasta es “un hombre normal”, es decir, sano, no afeminado, y tan capaz como otro “de abnegación, de sacrificio y, por qué no, de castidad”. En el mismo sentido aduce el ejemplo del arte griego: “Los periodos de gran eflorescencia artística […] han sido los mismos en que la pederastia se ha afirmado del modo más ostensible”. Una edad de oro que la mujer corrompe: “La decadencia de Atenas comenzó cuando […] el uranismo cedió a la heterosexualidad”.
Ahora bien, resulta que la heterosexualidad es indispensable para que se perpetúe la especie… ¿Cómo conjugarla con la homosexualidad (masculina, pues Gide sólo habla de ella)? Es aquí donde Gide, como veremos, se dispone a rizar el rizo. Sigámosle en un razonamiento nada banal. Resulta que la naturaleza suministra “infinitamente más semen que campo para inseminar”. Pues “el macho es necesario para fecundar a la hembra, pero la hembra no es indispensable para satisfacer al macho” (de satisfacer a la hembra no se dice nada). Así la naturaleza resuelve un problema —asegura la fecundación—… al precio de crear otro: ¿qué hacer con la sexualidad masculina sobrante? ¡Castidad!, exclama el interlocutor; pero Corydon-Gide resopla con desprecio: adulterio y burdel, seamos realistas.
¿Solución, entonces? En un libro publicado por esas fechas, Léon Blum proponía que el ardor de los chicos se dirigiera hacia las chicas (“normales”, no prostitutas). Por una vez, el progresista Corydon y su reaccionario interlocutor están de acuerdo: “Eso sería monstruoso”; sólo a un judío como Blum se le puede haber ocurrido… No, no, hay una solución mucho mejor: la que propuso Grecia. Y he aquí cómo la pederastia reaparece convertida en sostén de “la paz familiar, el honor de la mujer, la respetabilidad del hogar y la salud de la pareja”, nada menos. Pues si a un adolescente “caer en manos de una mujer puede serle funesto”, en cambio el amor de un hombre maduro será para el joven “la mejor invitación al valor, al trabajo y a la virtud”. Gide precisa que ese amor “si es profundo, tiende a la castidad”: lo menos que puede decirse es que él no predicó con el ejemplo. Pero es, de todo su razonamiento, el único punto que parece insincero.
Es una lástima que en esta edición Et nunc manet in te, el texto que Gide dedicó a su mujer tras la muerte de ésta, preceda y no siga a Corydon. No sólo porque Et nunc… es posterior (data de 1939), sino porque en él Gide encuentra respuesta —demasiado tarde, en lo que a su vida privada respecta— al interrogante que fatalmente plantea Corydon: ¿y las mujeres?
La clave del debate es, como siempre, la naturaleza. Contradiciendo su propia —y sensata— afirmación de que la naturaleza no tiene intenciones, Gide aventura una audaz interpretación del dimorfismo sexual. Del hecho de ser la hembra más necesaria para la reproducción que el macho, deduce que está destinada a consagrarse “a sus vástagos”, mientras que el macho se destina “al arte, al deporte, al juego”. Vuelve a apelar a la naturaleza cuando asegura que la pederastia griega era ventajosa también para las mujeres, pues “la mujer resulta menos honrada por el hecho de ser codiciada. Comprenda: es natural” (subrayado nuestro). “La joven griega —dice también, de paso— era educada no tanto para el amor como para la maternidad.” En resumen: por una parte —la que corresponde al varón— se demuestra que las pretendidas leyes naturales no son tales, sino fruto de la educación, de la presión social, de la costumbre, y se reivindica, contra esa naturaleza pretendidamente teleológica, la libertad humana. Mientras que por otra —cuando de las mujeres se trata— se apela, sin pensarlo dos veces, a la naturaleza, interpretada para la ocasión como un ente dotado de clarísimas intenciones… Gide, en fin, aplica a la homosexualidad masculina el mismo tipo de razonamiento que, desde la Ilustración, ha servido para emancipar al varón, reforzando la sumisión de la mujer.
Gide ilustró con su vida el modelo social que proponía. Hizo gala con Madeleine —su prima y esposa— del “respeto a la mujer” propio según él de los “uranistas” y basado en la falta de deseo: por decisión propia, que no se tomó la molestia de consultar con ella, no consumó el matrimonio. Madeleine nunca dijo nada. Aceptó en silencio dedicarse —a falta de vástagos— a la casa y a la beneficencia, mientras su marido se consagraba al arte, al deporte y a la pederastia. Madeleine practicó —leemos entre líneas en Et nunc…— una especie de resistencia pasiva: si André le hacía un regalo, ella lo regalaba a su vez a la secretaria; si André le ofrecía un paseo, ella invitaba a las dos criadas a acompañarles… y cuando André se fue de viaje con su joven amante, ella calló, como siempre, pero quemó todas las cartas que había recibido de él. “Hoy me sorprende”, escribe Gide tras la muerte de ella, “esta aberración que me hacía creer que, cuanto más etéreo fuese mi amor, sería más digno de ella, la ingenuidad de no preguntarme nunca si la haría feliz un amor tan descarnado…”.
Hay que felicitar a Odisea Editorial por este libro, rescatado para el lector español tras su prohibición por la censura, y que nos llega en una edición elegantísima y una versión española excelente (aunque a veces demasiado literal, con algún que otro galicismo y un error de bulto al traducir un famoso verso horaciano). En su día, Corydon escandalizó, aunque también, esperemos, hizo pensar. Hoy interesa como doble documento: nos muestra uno de los primeros intentos de hablar seriamente de la homosexualidad, y también —una vez más— cómo se puede ser a la vez revolucionario para los unos y retrógrado para las otras. ~
LO MÁS LEÍDO
Pederastía y buenas costumbres.