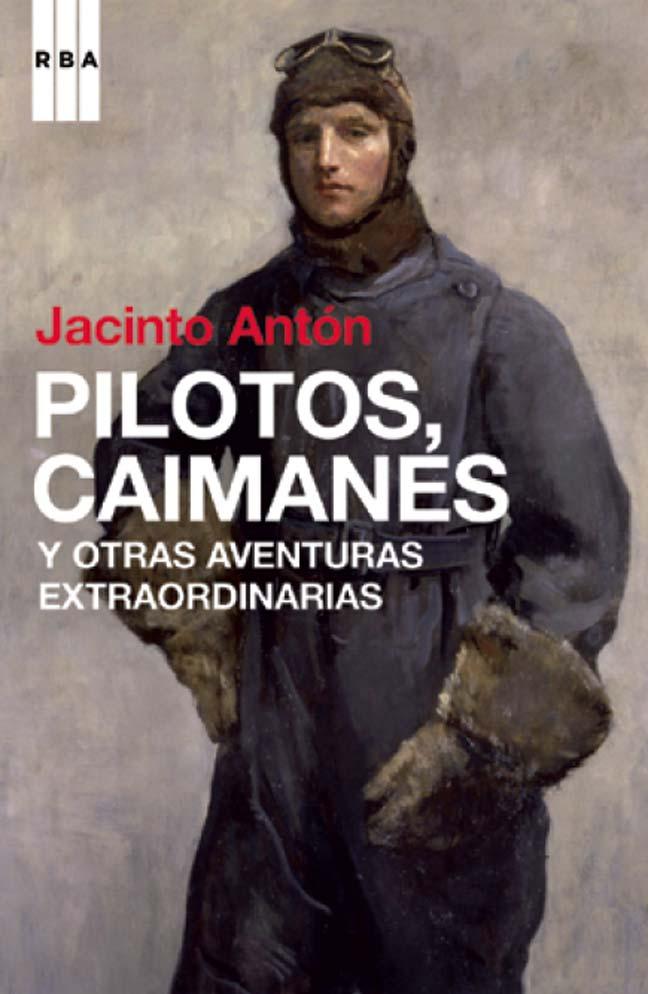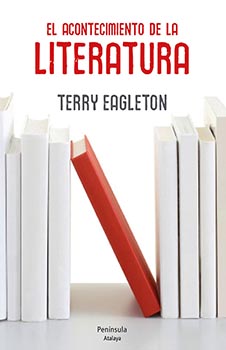Jorge Luis Borges decía que había muy pocos escritores felices, y citaba a Mark Twain. Roland Barthes opinaba que Voltaire había sido el último. Acaso Chesterton, acaso Saki, acaso el propio Borges lo hayan sido también. Y Jacinto Antón, a quien descubrí durante un viaje en tren a Burgos en 1996. Ya no recuerdo bien qué hacía yo en tren a Burgos en 1996, pero no se me ha olvidado su artículo, “Tennyson en La Fuxarda”, publicado en El País el 22 de marzo de aquel año, que invocaba los versos de La carga de la Brigada Ligera, del poeta inglés, escritos con ocasión de la infernal cabalgada de varios regimientos de húsares, dragones y lanceros británicos contra los cañones rusos en Balaclava, en 1854, para describir un partido de rugby entre su equipo y el Cornellà. La semejanza entre una carga de caballería y un partido de rugby no es difícil de establecer, pero su articulación, si no se quiere incurrir en la grandilocuencia o la ridiculez, resulta harto más compleja. La crónica es hilarante de principio a fin: “Componíamos una horda abigarrada –escribe Antón– envuelta en efluvios de sudor, de la que brotaba una melopea de jadeos, toses y escupitajos, punteada por sonoras ventosidades. Todo era viril y rudo, con bromas cariñosas estilo ‘anoche me follé a tu hermana’. Me hacía pensar en Homero y Carlyle”. La alusión al griego y al inglés, épicos como Tennyson, y la mezcla de cultismos y vulgarismos, redimen al pasaje de la ordinariez que desprende la escena; y eso ya resulta insólito en el periodismo hispano, donde o se es barroco o se es ordinario. Pero lo mejor del trabajo llega después: “Al salir al campo, las botas de altos tacos metálicos resuenan como grebas de bronce de una tropa de hoplitas”. Yo no sabía qué eran las grebas, y apenas guardaba un vago recuerdo de los hoplitas –una suerte de falange helena, según he comprobado en Wikipedia–, pero la descripción, plagada de ecos castrenses y sonoridades de acero, me pareció inmejorable. Por fin, Antón escribe: “En un partido de exhibición –de ellos– contra un equipo de los Pumas argentinos…”, y ese “de ellos” se me antojó la forma óptima de practicar la ironía: discreta, reveladora, inteligente y –lo más importante– referida a uno mismo. Antón recopila ahora en Pilotos, caimanes y otras aventuras extraordinarias una amplia selección de las crónicas que ha publicado en El País desde 1995 hasta 2008, pero lo fundamental de su estilo y de su visión del mundo, si se me permite una expresión tan filosófica –que sospecho él desaprobaría–, aflora ya en ese relato remoto de su fracaso como jugador de rugby, a pesar del ensayo que consiguió contra el Cornellà. Antón es, en realidad, un alquimista: transforma el plomo de lo cotidiano en el oro de lo extraordinario. Sus trabajos suelen seguir el mismo esquema: elige un asunto menor, incluso nimio, y lo convierte en una aventura o en la crónica de una heroicidad. Léanse, por ejemplo, “El hámster” –ese bicho hirsuto “de grandes bigotes a lo Feofar Khan”–, “Cómo deshacerse del árbol de Navidad” o “El hombre que cayó del Everest”, en el que Antón, en un rapto de intrepidez con el que pretende emular a su admirado George Mallory, acomete el Matagalls como otros atacan el Kangchenjunga, envuelto en un halo de romanticismo, hasta que se da cuenta de que es niebla, mientras cita a Lytton Strachey, el Prometeo liberado de Shelley y los versos del poeta favorito de Mallory, Robert Bridges. El autor confirma en el prólogo el propósito que lo mueve: “Trascender la banalidad, la vulgaridad, la trivialidad, el aburrimiento que nos amenazan continuamente es el impulso gracias al cual han surgido en buenas parte las historias, las pequeñas hazañas, los percances, las búsquedas e intereses de estas crónicas”. Para realizar esta transmutación, se vale de tres recursos principales: una vasta cultura, en la que destaca un notable, e infrecuente, conocimiento de la poesía, que le permite adecentar las minucias domésticas o policromar la grisura de la realidad con una erudición risueña y un lirismo que ensalza, pero no empalaga; una prosa flexible, luminosa, sin engrudos sintácticos, borgianamente proclive a la lítote y el understatement, de sobria pero eficaz envoltura musical –nunca tan espesa como para desviar nuestra atención del relato– y estirpe antes anglosajona que celtíbera, al modo, por ejemplo, de Bill Bryson y sus corrosivas descripciones de América; y, en tercer lugar, un sentido del humor cabal, que nunca elude lo risible, pero que tampoco se ensaña jamás, ni aun con algunos políticos que seguramente lo merezcan, como cierto concejal republicano del ayuntamiento de Barcelona con el que discutió por el destino que había que dar a los restos de Copito de Nieve: el munícipe era partidario de incinerar wagnerianamente al simio y esparcir sus cenizas en un bosque guineano, mientras que Antón prefería disecarlo, para legar su figura a las generaciones venideras; “él se fue calentando –especifica el escritor– y acabó espetándome airado que si me gustaría que disecaran a mi padre. Yo, a mi vez, mascullé algo sobre la vanidad del babuino”; y que se aplica, con singular ahínco, a sí mismo, como cuando describe su aterradora experiencia en el túnel de lavado: “Enfilé la sobrecogedora entrada del túnel, lasciate ogni speranza, voi ch’intrate… ‘¿Seguro que no quiere bajar?’, me interrogó el cancerbero. ‘Adelante, acabemos de una vez’, rugí. Y cité Moby Dick: ‘Vamos allá, a una zambullida en la muerte y la destrucción, y al último que se lo lleve el diablo’…”
Jacinto Antón parte de la realidad para elaborar sus crónicas, pero necesita fulminantes que activen su metamorfosis. Esos fulminantes son ciertas obsesiones, que se inclinan hacia la milicia, la epopeya y lo excepcional. Llama la atención que materias tan poco populares hoy den pie a relatos que concitan tan entusiasta adhesión –salvo por parte de algunos severos guardianes de la corrección política, como el concejal vikingo–, lo que quizá demuestre que, bajo nuestra civilizada piel, aún laten pasiones inciviles. Antón tiene debilidad por los condes húngaros, sobre todo si son pilotos, como Laszlo Almásy, el protagonista de El paciente inglés, protagonista de varios de sus artículos, y cuya memoria, según propia confesión, honra a diario, o Nándor Orssich, que conoció a Almásy y, de paso, derribó cuatro Ilushyn-Il 2 rusos en la Segunda Guerra Mundial; en general, estima a los magiares, aunque no sean condes, como Imre Dobos, su maestro de esgrima, el almirante Horthy, regente de Hungría, o Anton Kotcka, domador de cocodrilos. Los faraones y la egiptología son otra de sus grandes pasiones, hasta el punto de que puede asegurarse que, cuando se publica un artículo en El País sobre alguna exposición de momias o el último descubrimiento en las pirámides, estará firmado por él. Los nazis, el desierto africano, la aviación y los aviadores, las campañas indias, los submarinos –sus predilectos son los U-Boot–, los highlanders y los lanceros de Bengala, todo cuanto suponga fulgor y sacrificio, abnegación y gloria, elevación y muerte, es examinado –y cantado– por Antón. El autor barcelonés, no obstante, nunca confunde los valores: los nazis son execrables, aunque Otto Skorzeny, jefe de los comandos de las ss, haya sido, con su rescate de Mussolini o el secuestro del hijo de Horthy, un soldado audaz. Antón es también un devoto del mundo animal, de cuyos constantes prodigios da cuenta en Pilotos, caimanes y otras aventuras extraordinarias: panteras negras, vampiros peludos, mamuts, tigres devoradores de hombres y orangutanes de Borneo merecen su atención; pero las criaturas que le resultan más entrañables son los reptiles, cualquier reptil: ofidios ponzoñosos, dragones de Comodo, caimanes –sobre todo si los descubren en el pantano de Can Borrell, un apacible restaurante en la montaña de Collserola–, cocodrilos del Nilo o aligátores americanos. Todo lo observa Antón con ojos irónicos e inocentes, valga la paradoja. Sus relatos de proezas y deslumbramientos tienen la felicidad de un cuento infantil y, a la vez, la sofisticación de un cantar de gesta. Y es casi seguro que, tras contarnos sus improbables peripecias o su casi siempre frustrada imitación de los héroes más inverosímiles, recuerde unos versos y, desde el prosaico lugar en el que ha vuelto a aterrizar en la realidad, entorne los ojos melancólicamente y evoque aquel sentimiento ingrávido de huida, aquel deseo irrefrenable de ser otro, vencedor del miedo, que le ha llevado a buscar, con la sonrisa y la palabra, la magia del mundo en el polvo de la tierra. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).