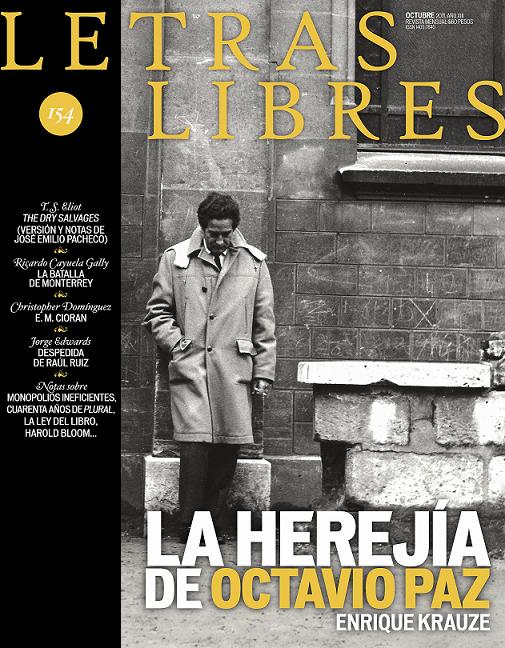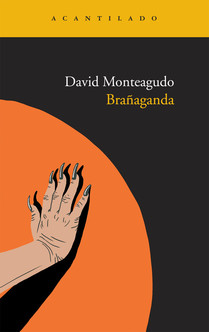Alfredo R. Placencia
Poesía completa
ed. y pról. Ernesto Flores, México, Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011, 643 pp.
Nuestra República Literaria tenía una vieja deuda con Alfredo Ramón Placencia (1875-1930). Por lo que hace al aspecto editorial, ese pasivo lo acaban de saldar el fce y el cnca. Sin embargo aún quedan otros pendientes, como una lectura cuidadosa y una justa valoración de la obra de Placencia, de la que hasta ahora solo se conocía una mínima parte: El libro de Dios (1924), con unas pocas reediciones, marginales en su mayoría, cuatro muestras antológicas –cuando no limitadas, mal distribuidas–, una compilación de sus libros hecha hace más de medio siglo y que apenas circuló fuera de Guadalajara, y la inclusión de algunos poemas suyos en antologías de la poesía mexicana como las que hicieron, por separado, José Emilio Pacheco y Gabriel Zaid.
En esa lista de adeudos también debería figurar un estudio de gran calado sobre la vida y la obra del sacerdote católico Alfredo R. Placencia, cuya biografía –que hasta ahora tampoco ha tenido quien la escriba– cabría en ese género que el historiador Luis González llamó “novelas verídicas”. Y es que, como personaje, Placencia resulta tanto o más cautivante y conmovedor que varios colegas suyos de la ficción como el protagonista de la novela El crimen del padre Amaro, de Eça de Queiroz, o el Padre José, también apodado Pater Whisky, de El poder y la gloria, de Graham Greene. Con estos personajes ficticios, el verídico Alfredo R. Placencia comparte, además de la profesión sacerdotal, un carácter heterodoxo, motivo de toda clase de escándalos.
El libro que ahora se reseña es algo más que un buen abono a esa deuda acumulada con un escritor singularísimo: un gran poeta confesional, un espíritu errante que nunca pudo hacer huesos viejos en ninguna parte, un cura de pueblo de dudosa vocación sacerdo- tal –que padeció la incomprensión de sus superiores, de muchos de sus colegas, de no pocos de sus feligreses, de la sociedad de su tiempo y que, por eso mismo, en repetidas ocasiones se vio forzado a vivir en el destierro en Estados Unidos y Centroamérica–, un religioso al que mucho atraían los famosos tres enemigos del alma (“carne, demonio y mundo”), un hombre que atestiguó la muerte de cada uno de los integrantes de su familia –esa pérdida es el motivo de sus otros libros que pudo ver publicados: El paso del dolor y Del cuartel y del claustro–, alguien que, como dice Agustín Yáñez, “vivió sufriendo y consolando”.
Buena parte de la singularidad literaria del padre Placencia consiste en que nadie antes que él había hecho poesía –y menos de tantos quilates– hablándole a Dios de un modo tan atrevido y tan entrañable a la vez, lo que en opinión de algunos de sus más lúcidos lectores no solo lo colocaría entre los mejores poetas católicos de nuestra lengua, sino que posiblemente lo convertiría también en el más audaz y original de todos. Antes que alabanzas, Placencia tiene para Dios, a cuyo servicio se consagró, reclamos, desavenencias y reproches, planteados con una desusada familiaridad. Pero la cosa no queda ahí, pues luego del vendaval de desacuerdos y de muestras de rebeldía casi siempre aparecen la aceptación y la ternura como lenitivos que disipan dudas, restauran abolladuras de la fe y sanan, aun cuando solo sea pasajeramente, el desasosiego espiritual, el sentimiento de orfandad y demás golpes que hay en la vida, como dijera un colega y contemporáneo suyo, César Vallejo.
Los seis libros póstumos de Placencia muestran a un poeta que no solo le canta a lo divino, sino también a lo terreno: pueblos y lugares en los que casi siempre estuvo de paso, breves momentos en que conoció la dicha, achaques reales e imaginarios (en cierta etapa de su vida se creyó condenado a la ceguera), fiestas populares y sucesos cotidianos, “la gente injusta”, y también el sentimiento de gratitud y de cariño que inspiran personas, animales (“Menelik, el buen perro”, que guiaría sus pasos cuando quedara efectivamente ciego) y hasta objetos perdidos (su añorado saxofón soprano, por ejemplo). En algún momento, el poeta se declara afín a su admirado Luis G. Urbina, a quien dedica un poema y llama “viejecito amigo, amador, como yo, de las cosas idas”.
Varios son los méritos del libro recién publicado. El primero, reunir y ordenar toda la obra poética que sobrevive de Alfredo R. Placencia (se incluyen veintinueve poemas no coleccionados), trabajo hecho con esmero por Ernesto Flores, quien durante años ha dedicado muchos de sus afanes a reivindicar la obra y el buen nombre de un poeta injustamente marginado. Otro mérito no menos invaluable es la serie de testimonios de personas que trataron de cerca o conocieron al poeta, pero sobre todo al sacerdote y al hombre. De esos 49 testimoniales de otras tantas personas, cuyo origen y condición son de lo más diverso (recabados y ordenados también por el propio Flores), surge un sorprendente retrato del padre Placencia, un retrato poliédrico y a veces contradictorio, pero siempre fascinante y revelador.
Esos testimonios, que ocupan la mayor parte del “Prólogo”, son el fruto –magnífico fruto– de las entrevistas que Flores pudo realizar, presumiblemente durante los años sesenta y setenta, a un elenco tan diverso como extraordinario: vecinos y sobre todo vecinas de muchos de los pueblos en los que Placencia estuvo asignado como sacerdote, colegas y amigos suyos, algunos de los cuales lo recuerdan desde su época de estudiante en el seminario tapatío, un leal y agradecido discípulo (Luis Vázquez Correa) que terminó convertido en su albacea literario, varios intelectuales tapatíos (Agustín Yáñez, entre ellos) que en sus mocedades lo frecuentaron, lo admiraron, lo quisieron y buscaron promover su obra, y dos testimonios tan inesperados como conmovedores: el de Josefina Cortés y el de Jaime del mismo apellido, madre e hijo, y este último, hijo precisamente de Alfredo R. Placencia.
A veces los declarantes parecieran estar hablando de personas distintas, pues mientras unos lo describen como un sacerdote alegre, bondadoso y espiritual, otros lo recuerdan como un hombre irascible, mundano, disipado y hasta violento, y quien por ello mismo fue objeto de intrigas y habladurías. Vázquez Correa, alumno de Placencia en el seminario de San Juan de los Lagos, y quien en 1959 ordenó la obra póstuma del poeta, habla del desafecto que el arzobispo tapatío Francisco Orozco y Jiménez le habría tenido al sacerdote poeta, y asegura algo que es de una gravedad mayúscula: luego de la muerte de Placencia, sus manuscritos habrían sido recogidos por orden de Orozco y Jiménez: “Y todo aquello lo quemaron en el arzobispado.”
Los testimonios de Josefina y Jaime Cortés hablan de un hombre que hizo vida familiar con ellos y que los llevó consigo al destierro. Por supuesto que eso provocó un gran escándalo, aun cuando se trataba también de un acto virtuoso al proteger y no dejar en el abandono a aquellos con quienes estaba obligado. Y es que Yáñez tenía toda la razón cuando, a raíz de la muerte de Placencia (el 20 de mayo de 1930), escribió, refiriéndose tanto al hombre como al poeta: “Su primer mérito es el del escándalo.” ~