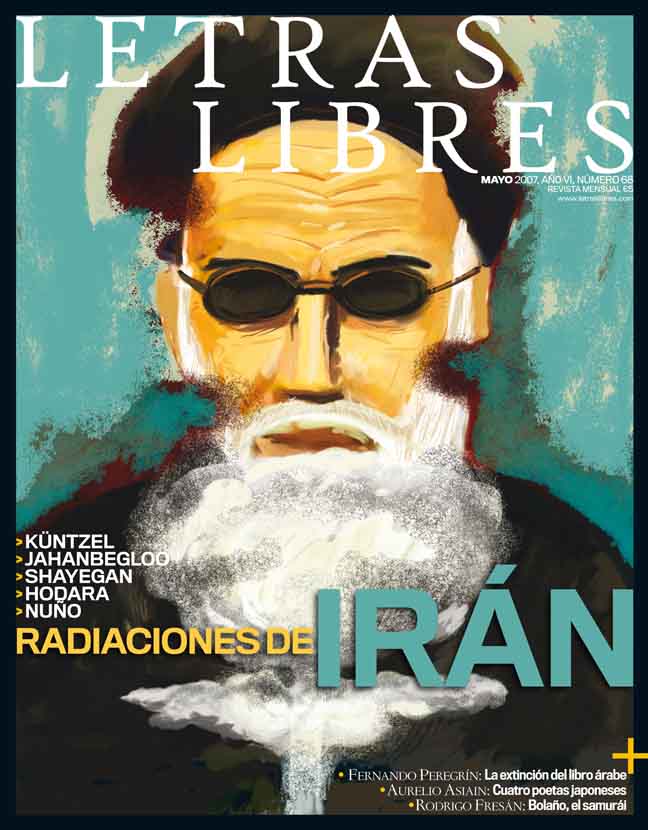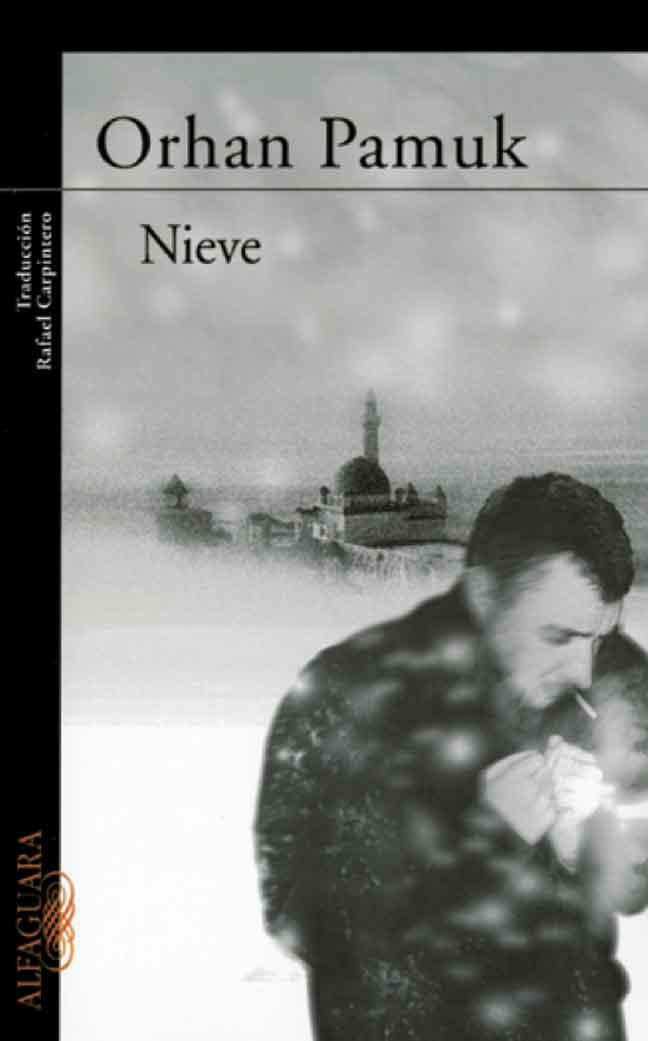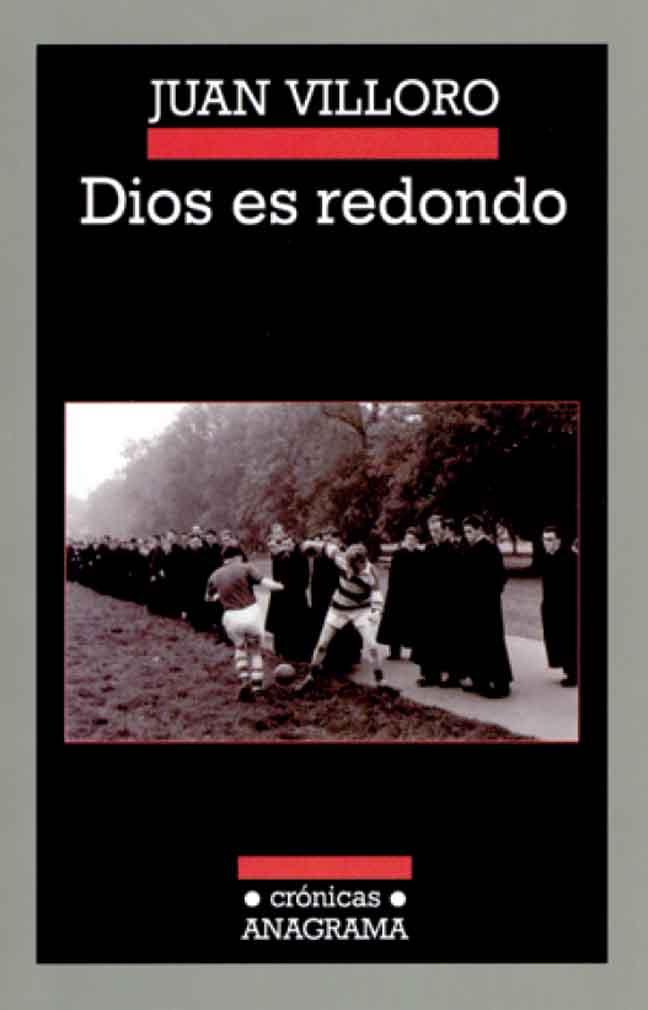En el momento presente, toda la poesía que se puede leer recuerda a otra cosa ya conocida o, a lo sumo, al cruce de haces de cosas ya conocidas. La excepción más evidente a esa tendencia es John Ashbery (Rochester, Nueva York, 1927). Lleva cincuenta años y veintiún libros escribiendo una poesía que no se parece a nada, que no se puede reducir a nada distinto de ella, que apenas traza una línea propia pues a cada libro vuelve a inventarse sorprendente y original. Esto supone una dificultad para el trabajo crítico, pero también un estímulo. Veamos, pues, si existe una manera de describir la operación Ashbery.
En primer lugar está el magma: una masa creciente de palabras –esa ola (Una ola, 2003; A Wave, 1984), como se titulaba el libro anterior aparecido en la misma colección del que ahora comentamos–, una lava que con frecuencia prefiere la prosa para amasar las cosas y los pensamientos. Pero no se trata exactamente de una imparable corriente de consciencia, como en Joyce, a quien recuerda a ratos, sino de una suerte de observación de los pensamientos desde afuera. Desde ese lugar donde pueden dialogar lo decible y lo inefable, y –como señaló Robert McCrum– “romper y reinventar la sintaxis, la cadencia y hasta nuestro sentido de la belleza”.
Lo que se le ocurre al poeta, en su propio divagar, son ya objetos que pueden ser observados como cosas en el mundo: “Dulce comida, a lengüetazos te tomo/ como de un vaso de amabilidad. ‘Desarrollamos’ paradigmas de/ líos sin estructuración. Déjenos en paz hoy.// Yo quisiera escribirte a este respecto./ Asimismo, quisiera no tener que escribir/ respecto a todas las cosas que somos/ y no podríamos ser nunca: las cosas en lo sucesivo.// O eso nos parecía…”. Ashbery dijo una vez, en una entrevista, que compone sus poemas como una “gran ensalada”: cuando le parece que corren el riesgo de resultar sentimentales, los enfría agregándoles sesgos de reflexiones o rastros de ideas metapoéticas. Y viceversa. Con eso se defendía de una acusación que la crítica le lanzó en diversas ocasiones: que su poesía tenía una influencia muy visible de la teoría literaria y del ensayismo sobre el fenómeno poético. “Un pájaro, para cantar, no tiene necesidad de ser especialista en ornitología”, decía entonces. Por operaciones como esa, Harold Bloom dijo de él que era el primer clásico de la era posmoderna y que ocupaba en la poesía estadounidense de la segunda mitad del siglo DVD un lugar tan prominente como el que Wallace Stevens había tenido en la primera (Frank O’Hara había comparado ya el primer libro de Ashbery, Some Trees, de 1956, con Harmonium, el primero de Stevens). La diferencia es que lo sublime de Ashbery actúa por saturación y centrifugación discursiva: “Sigue una cosa a otro toldo en el horizonte de acontecimientos. Al marchar cambia una vida de tema. Tenían sentido unas cosas, otras no. No esperaban morir tan pronto. En fin, supongo que tendré que haberme tabulado de algún modo. Había hablado de escribir en tu pierna…” (“Casa opresiva”). Como si la lengua misma estuviera ebria o mareada de tanta información, de tanto bombardeo de discursos. Ashbery es el poeta de la casi insoportable intensidad de materia verbal en circulación que caracteriza a nuestra era. En lugar de buscar en ese océano la palabra justa, que se salve de la oleada masiva, se abre al exceso y hace cantar a esa misma sobreabundancia.
En 1990, Javier Marías publicó, en Visor, la primera traducción de un libro de Ashbery en España: el extraordinario Autorretrato en espejo convexo, escrito en 1975 (en 2006, Julián Jiménez Heffernan sacó una nueva versión en la editorial DVD). En el prólogo, Marías citaba una entrevista en que el poeta decía imitar los procedimientos de la pintura abstracta (Ashbery ejerció durante años la crítica de arte): “Intento utilizar las palabras de manera abstracta, como un pintor…”. Y también de la música contemporánea: “Lo que queda [de la música] es su estructura, la arquitectura del argumento, escena o historia. Me gustaría lograr eso en poesía”. En todo caso, lo cierto es que Ashbery trabaja la palabra como materia, casi con los cinco sentidos, como si utilizara todo el cuerpo para componer cada página. No se resiste a la musicalidad que parece implícita en el periodo, dejando que se imponga incluso a los automatismos de la lógica y de la gramática. Casi no hay frase en sus poemas que no muestre el punto en que el sentido recto se fuga: “Disfruto con las biografías y las bibliografías,/ también con los estudios culturales. Con respecto a la música, mis gustos/ se extienden hasta las Consolaciones de Liszt, sobre todo las de tono menor/ aunque jamás he sido consolado/ por ellas. Bueno, puede que una vez” (“Apuntes a un amor novedoso”). Por eso Ashbery, y cada vez más, es tan difícil de traducir: casi no hay un eje denotativo al que ceñir la línea, que parece cambiar de rumbo con cada palabra. De ahí el mérito de Daniel Aguirre, que, sin renunciar a la literalidad, intenta seguir el movimiento del poema, de manera semejante a como un director de orquesta interpreta una pieza sinfónica. Porque traducir a Ashbery es hacer malabares con varias voces al mismo tiempo, a riesgo de aplanar el poema y reducirlo a una sola de sus dimensiones cambiantes.
Quienes crean que la poesía debe ser una aventura estética, un ejercicio exigente y divertido, grave al borde de la risa, deben leer a Ashbery, sumergirse en su magma, nadar en él aunque sea contra corriente –si es que descubre tal corriente. Por cierto, hace poco se publicó también el libro anterior a Por dónde vagaré: Secretos chinos (traducción de Dámaso López, Visor, 2006; publicado originalmente en 2002). ~