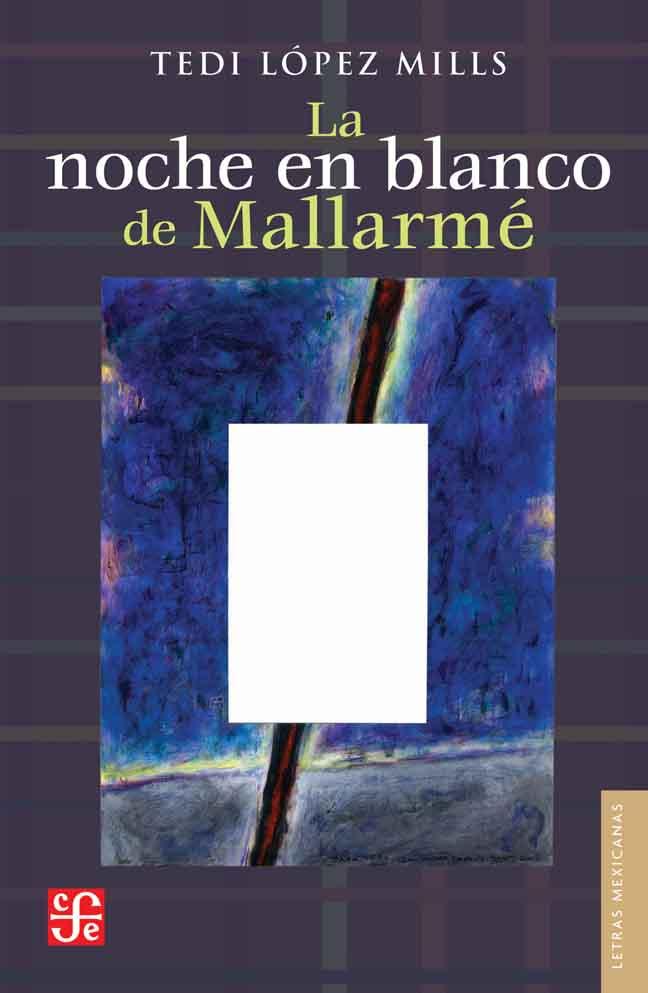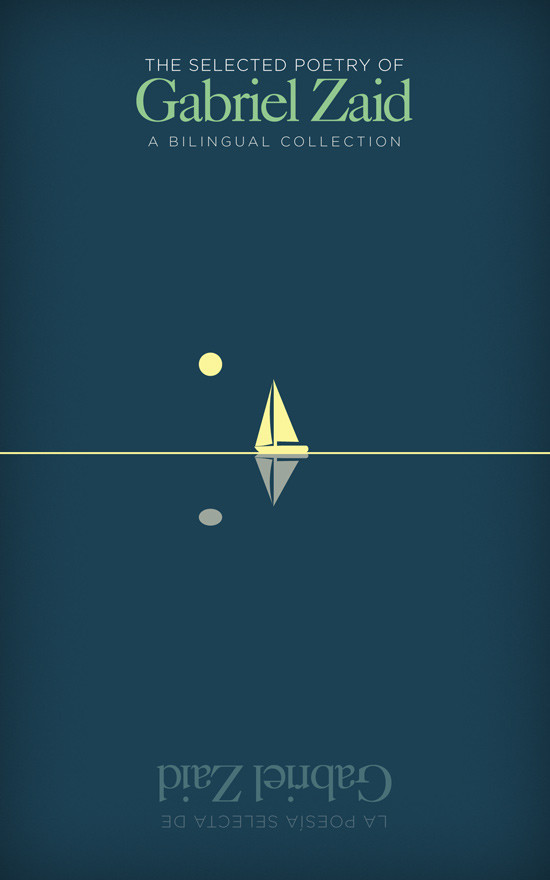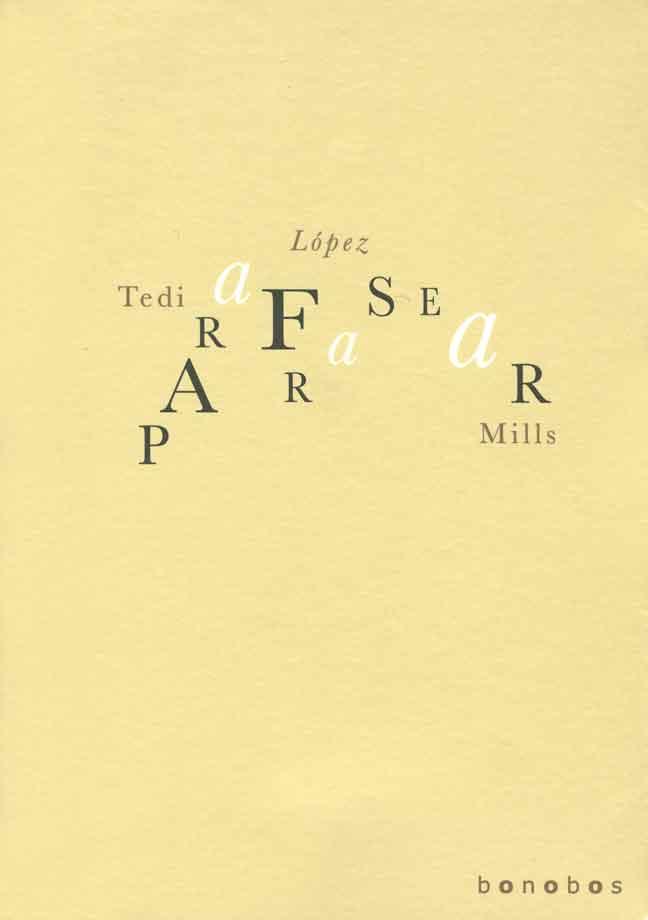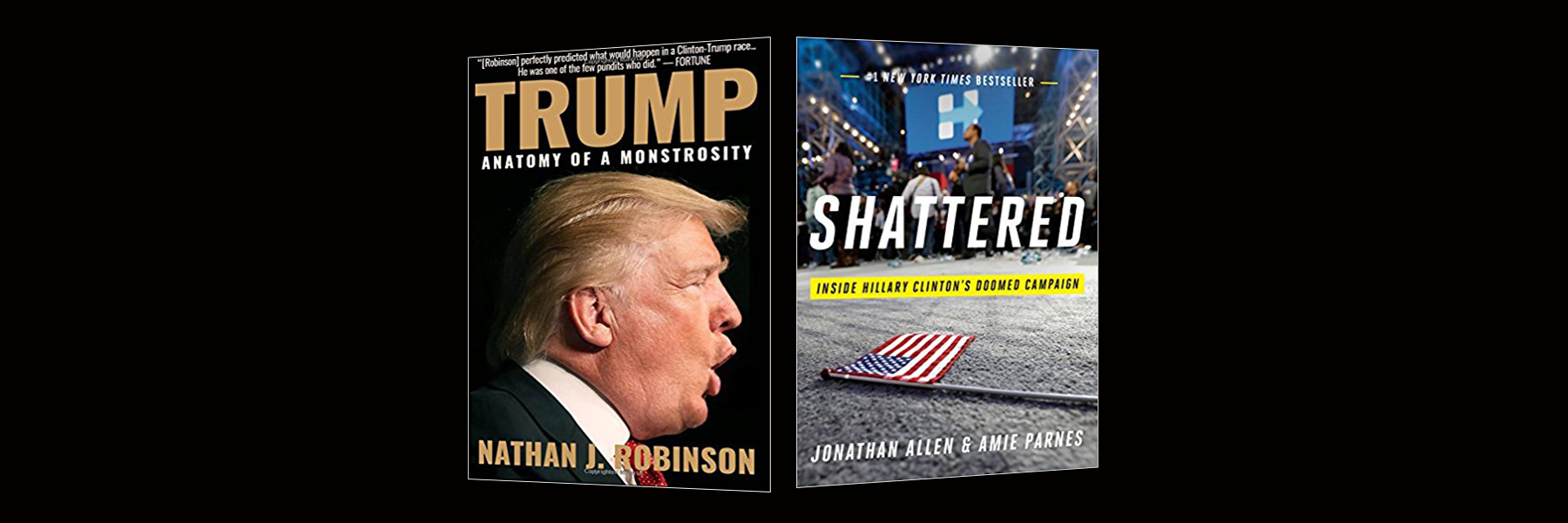Rafael Chirbes
En la orilla
Barcelona, Anagrama, 2013, 440 pp.
Hace unas semanas, en una ciudad junto al mar, salí de una recepción para reconquistar mi lugar en el autobús de los invitados que regresábamos al hotel. Contrasté el olor de los manjares criollos y de los perfumes de mujer de los que me despedía con el olor del autobús, tan característico de la pobreza, y allí empecé a platicar con mi compañero de asiento, un novelista español, sobre la crisis económica que ha azotado a España desde 2008 al grado, exageradísimo en mi opinión, de someter a una nación democrática que tiene mucho de que enorgullecerse de su pasado reciente, a una desoladora postración moral.
Para mi sorpresa y con mi aprobación, mi colega veía con optimismo las cosas. No se trataba de cómo y cuándo España saldría de la crisis, dijo con el énfasis habitual en los peninsulares, sino de ver en ella una oportunidad para regenerar moralmente a un país que se había tropezado muy pronto con la tragedia del nuevo rico que ha de regresar súbitamente a esa vida de pobre (y de allí la asociación con el olor del camión) que creía haber abandonado para siempre. Le dije al amigo que –a pesar de que, en principio, no me gustan los llamados a la purificación o a la regeneración– esperaba que tuviera razón y le confesé que me contaba entre los latinoamericanos de cierta edad que, víctimas del ciclo de nuestras crisis económicas devastadoras y acostumbrados desde niños a ver a otros niños limpiando parabrisas o a personas en apariencia no tan necesitadas hurgando en los basureros, la reinserción de España en “la cultura de la pobreza”, como la llamaban eufemísticamente los funcionalistas en los años sesenta, no me parecía la peor de las noticias en un planeta en que abundan los horrores y las desgracias.
Como observador distraído pero constante de la vida española ya había notado la reaparición de esa atmósfera hospitalaria que Ortega y Gasset respiraba en la prosa del 98, la del rey que se descubre súbitamente desnudo (entonces por la pérdida definitiva del imperio, abducidas Cuba y las Filipinas; ahora, por los apremios de una bancarrota inesperada), y eso que he seguido el fragor de la guerra de los escritores españoles, disfrutando al verlos repartir culpas entre quienes, epicúreos contra estoicos o apocalípticos contra integrados, profetizaron la catástrofe y los que la consideraron un cuento chino. Pero no había yo dado con una novela que, como En la orilla de Rafael Chirbes, me mostrara a la España de hoy con todo su rigor, porque yo soy de esas personas chapadas a la antigua que para involucrarse con algo necesitan, primero, del consejo de un libro.
A diferencia de sus hermanos, tras hacer la Grande Tournée europea en los setenta y perder, en manos de su mejor amigo, a la mujer de su vida (y por ello, materia del resto de su ensoñación terrestre), Esteban regresa a Olba a trabajar en la carpintería de su padre viudo, un carpintero republicano que no llegó a graduarse de ebanista. Sobrevivió a la guerra y a la prisión, sufrió la cruel revancha de los vencedores, sus vecinos, sin esconderse en los pantanos (como lo hicieron algunos de sus camaradas y allí se consumieron) pero evadiendo el bar del pueblo durante el resto de su vida. No es Esteban, sino un dudoso narrador omnisciente quien en un momento de En la orilla nos muestra los apuntes secretos de este apestado, quien no se resiste a comentar las décadas de la derrota en los márgenes de un calendario. Comentarios escasamente perspicaces, los asombros de un carpintero son la incómoda prueba de que, como diría Chou En Lai (así se escribía antes), la Guerra Civil española, por más que se les recomiende a los recalcitrantes aquello de que sin olvido no hay reconciliación, sigue siendo demasiado reciente.
El padre ha finalizado su vida activa, padece lo que antes se llamaba demencia senil y Esteban, a quien la crisis ha obligado a despedir a su asistente colombiana, lo baña, lo nutre, lo cuida. Eso es esencialmente el argumento, si cabe, de En la orilla. Aunque pasan otras cosas y nos enteramos del derrotero de otras vidas (el hermano pícaro, el amigo traidor, trepador e intelectualoide que frecuentó la movida e hizo la villa y corte), lo que importa es qué piensa el protagonista, víctima y verdugo a la vez. Ha de cerrar la carpintería y despedir a sus empleados (de cuyas vidas también se responsabiliza el novelista, contándonoslas, incluyendo al moro, quien encarna la “novedad” musulmana) pues en los años de abundancia hizo negocios irregulares cuyo mal desenlace bien podrían llevarlo a la cárcel, aunque de no haber intentado sacarle un poco de rédito a la situación también se habría visto arrasado por el ciclón. Chirbes relata la tragedia de un hombre común, con ese propósito y no sin sapiencia, a la vez lírica y sentenciosa, que hace de En la orilla otra más de esas ejemplares novelas mesocráticas que tan bien les quedan, tradicionalmente, a los realistas españoles, al son de “Nadie quiere tener una vida como los demás, nadie quiere que en su esquela diga: nació, vivió, trabajó, se reprodujo y murió, así que la gente se ufana en hacer cosas para llamar la atención, cosas absurdas, pesadas, trabajosas…”.
Recorro la geografía de Olba y sus alrededores, siguiendo mis notas sobre las páginas de En la orilla y encuentro, por ejemplo, a las prostitutas que hacen la carretera en busca de los camioneros, entre las que “predominan las mujeres llegadas de la Europa del Este, mujerío de carnes de un blanco azulado y fosforescente, que parecen emanar luz en vez de recibirla”. La acedia del antihéroe parece justificada por anotaciones senequistas al estilo de “con la edad aumentan los conocimientos sobre lo desagradable de la vida, y, seguramente, para hacerlos soportables, disminuye nuestra sensibilidad” y el matrimonio blanco, por así decirlo, establecido entre Esteban y su empleada colombiana, permite presentar sin complacencias al padre en estado casi vegetativo como “un zombi de auténtica película de terror que chasca la dentadura postiza como las calaveras del tren de la bruja”, “un zombi que come con avidez y, sobre todo (eso es lo más desagradable: zombi-tamagochi), sigue defecando un par de veces al día (si no hay descomposición)”.
En la orilla pertenece, hasta por sus defectos –cierta verbosidad y algo de fárrago–, a esa tradición del realismo español y no en balde el valenciano Chirbes (1949) suelta bien pronto, como que no quiere la cosa, el nombre preterido de Vicente Blasco Ibáñez (antes de la crisis los editores hasta se estaban dando el lujo de reeditarlo y habría qué ver cuántos vendieron), aunque es posible encontrar su parentela entre los más grandes, desde Clarín y Galdós hasta los desdibujados (desde América Latina) Delibes o Cela. En la orilla es una novela del género “pueblo chico, infierno grande” y transcurre en Olba, otra vetusta y provinciana población, esta junto a un pantano y no lejana de la costa, sitio codiciado por la corrupción inmobiliaria y sus huérfanos elefantes blancos abandonados a la vera del litoral mediterráneo. Desde ella nos habla Esteban. No solo es un ser solitario, sino una persona razonablemente fracasada: “A los setenta años, a altas horas de la noche, en vez de las ideas geniales, te salen los muertos mal enterrados. ¿Y cuál está bien enterrado? Ni uno solo, todos se quedan con un miembro de fuera.”
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.