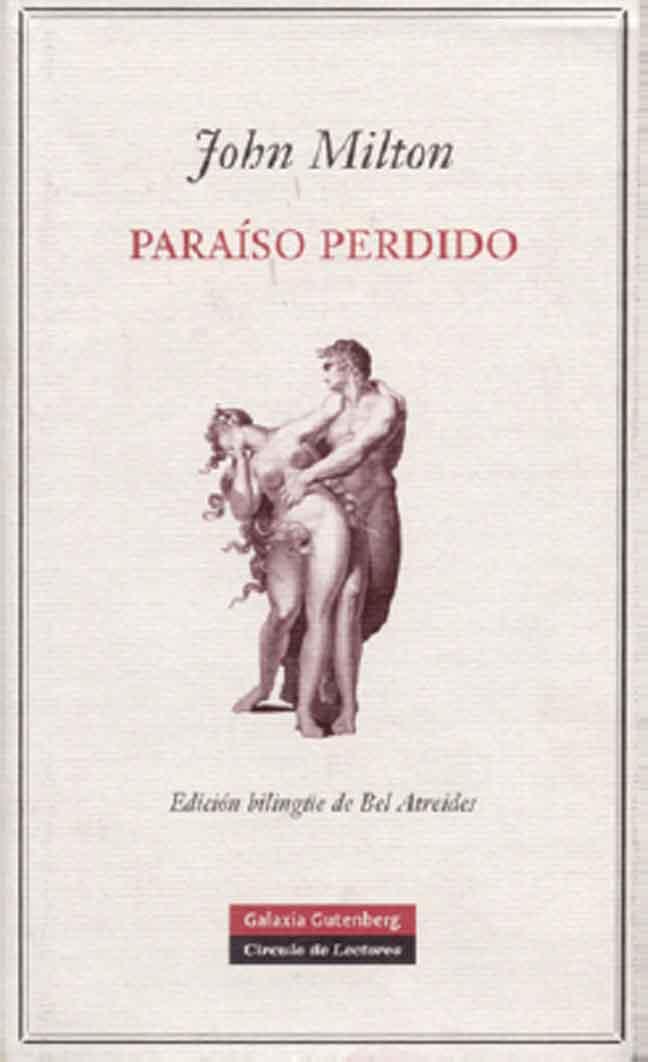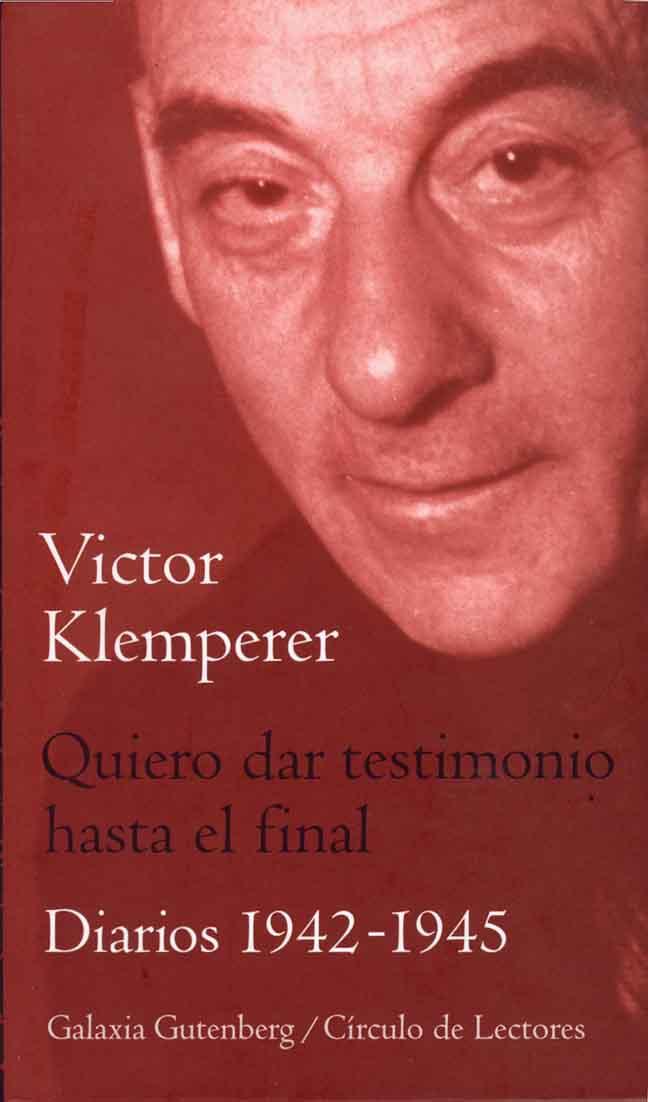Cuando reseñé París, la novela con la que Marcos Giralt Torrente obtuvo el Premio Herralde de 1999, dije que se trataba de una obra sobre la identidad y la existencia, que partía de una inquietud muy razonable: la necesidad de revisar el pasado y recuperar lagunas y silencios, alumbrar zonas oscuras, restañar ocultaciones, especular y trazar diversos hipotéticos, borrar dudas o “enfrentarse con la figura problemática de mi padre, y con lo que su nebulosa personalidad entrañaba para mi madre”. El narrador, a sus 37 años, vuelve a recorrer mentalmente determinados episodios de su niñez, y lo hace con el firme propósito de hacer presente aquella lejanía tal y como fue, anulando la distancia entre el tiempo de la escritura (el presente) y el tiempo de los hechos narrados (el pasado) para darle al relato el acento justo y veraz de la hora que se recuerda, porque “la tentación de la memoria es grande y apenas cuesta nada resaltar unos recuerdos por encima de otros, dibujar retrospectivamente una síntesis que se adapte a lo que ha perdurado y no a lo que fue”. La finalidad es conocer, entender unos sucesos cuyo sentido no supo interpretar en su momento, como tampoco supo entonces advertir los lazos que aquéllos llevaban aparejados, ni distinguir las líneas de causalidad que regían la sucesión de aconteceres para así poder ver las consecuencias que de ellos se iban derivando. En parecidos términos podría hablarse de la siguiente novela de Giralt Torrente, Los seres felices (2005), de la que el propio autor admite que consistía, parcialmente, “en un juicio demorado al padre en el que la propia culpa del narrador se convertía en carga de prueba”.
Y lo hace en las páginas de Tiempo de vida, por lo que el lector comprenderá que no me remontaría a las citadas novelas de no estar ambas presentes y latentes en este nuevo libro de Giralt Torrente, donde el autor aborda y reconstruye la relación con su padre –el pintor Juan Giralt– tras la muerte de éste. Y lo hace despojando al relato de cualquier adherencia. La primera de ellas, la ficción, porque aunque ésta se inspire en la realidad –argumenta el narrador– se atiene a sus propias reglas: “Altera persiguiendo fines distintos de los de la fidelidad a la verdad. Los padres de mis novelas no eran el mío y yo quiero a mi padre aquí tal como fue para mí”. Lo cual le obligará, entre otras cosas, a escribir contra aquello que anteriormente había dejado “novelado”.
Es posible que nada de esto importe al lector que se adentre en las páginas de este espléndido libro, Tiempo de vida, donde Giralt Torrente va evocando y analizando los diversos planos de una relación irregular que atraviesa momentos dispares, algunos de ellos muy difíciles, sin perder nunca de vista el sujeto que la inspira y al que se debe: la figura del padre, de quien traza también una breve biografía y sobre todo el retrato de la persona. Y lo hace sin reducirse ni resignarse a los dos registros habituales en este género de relatos, que suelen decantarse hacia la ferocidad-impiedad vengativa propias del ajuste de cuentas o hacia la comprensión-conmiseración sentimental y retórica que suplanta otros ejercicios necesarios.
Es obligación del crítico (al leer y valorar) atender a ese contrapunto que va de las novelas a esta narración para calibrar la madurez de la escritura en la vida del tiempo. En cualquier caso, esos datos al lector posiblemente le sirvan para entender las vacilaciones iniciales del autor, por qué desdeñó las primeras apuntaciones (páginas que se reproducen en el libro), las dificultades que le planteó el hallar el punto de vista y el tono adecuados o el reto que, en tanto escritor, afrontó, consciente Marcos Giralt de que por primera vez habría de hablar “con la propia voz”; sin ampararse en los subterfugios de la ficción, sin permitirse inventar, lo cual le produce una sensación de aturdimiento. “Había escrito ficcionalmente sobre la realidad, siempre se escribe sobre ella, pero ni era mi realidad, ni era yo quien narraba.” En cambio ahora, al hacerlo de este nuevo modo, confiesa haber tenido, a veces, la tentación de callarla; otras, la añoranza de poder inventar.
Subrayo estas reflexiones porque es como si en estas líneas el autor tantease (en el sentido de interrogarse por) el valor y el sentido (o su importancia) de la experiencia personal per se, sin manipularla o tramarla al servicio de la literatura. Y es justamente en lo que tiene de despojamiento (de ausencia de literatura) donde advierto la verdadera y auténtica calidad literaria de Tiempo de vida. Porque ahora ya no se trata de ir tanto hacia fuera sino hacia dentro, ni de proyectarse y extenderse sino de achicarse y ahondar. El resultado es una rotunda y a veces descarnada narración de las relaciones entre padre e hijo que no elude los tramos más difíciles de la misma ni tampoco rellena artificiosamente las etapas más vacías o anodinas, sean éstas debidas a la prolongada ausencia del padre o a la repetición de unos encuentros tan banales y rutinarios como previsibles (el periodo 1984-1990), o por el contrario obedezcan al rencor en que uno u otro se atrincheran: los difíciles años de 1991 a 2002, que además coinciden con el inicio de la trayectoria literaria del hijo. Recuérdese lo apuntado más arriba sobre las novelas y sepa además el lector que la vocación literaria del autor entra también en colisión o pugna con la obra pictórica del padre. Contra lo comúnmente sobreentendido, Marcos Giralt Torrente, nieto de Gonzalo Torrente Ballester, explica y defiende la genealogía de su vocación, más deudora de la vocación paterna que de la herencia materna: “Las palabras estaban ahí, en boca de mi madre, dando forma a la realidad, apresando la vida en historias, pero no las hice cabalmente mías hasta que hubo que hacer ausencia con ellas, trabajar la memoria, buscar explicación, construirse una personalidad alternativa a la de mi padre que, siendo artística, lo subsumiera, pero que a la vez aportase una necesaria dosis de rebeldía en su contra”.
El esfuerzo intelectual y emocional y afectivo que permite alcanzar el punto de llegada (la comprensión) vertebra todo el libro y lo convierte en un relato excepcional no sólo por su valor humano, que es enorme, o por lo que tiene de confesión, entendida ésta bastante más allá de ese primer sentido que solemos dar a esta palabra hasta convertirla de facto en sinónimo de ejercicio expiatorio. La confesión aquí consiste en admitir y reconocer que se ha vivido en el rencor, la incomprensión, el desafecto, el dolor… y mostrar esa experiencia, que lo es también de soledad, sin añadidos edulcorantes e innecesarios. Y el relato es también excepcional por lo que respira de auténtico, o de verdad vivida. Para mí, el genuino valor de Tiempo de vida radica en lo que este relato tiene de tarea y aventura de personificación, que es lo que lo convierte en el libro que acaba siendo: un homenaje de amor. Y un acto de perduración. ~