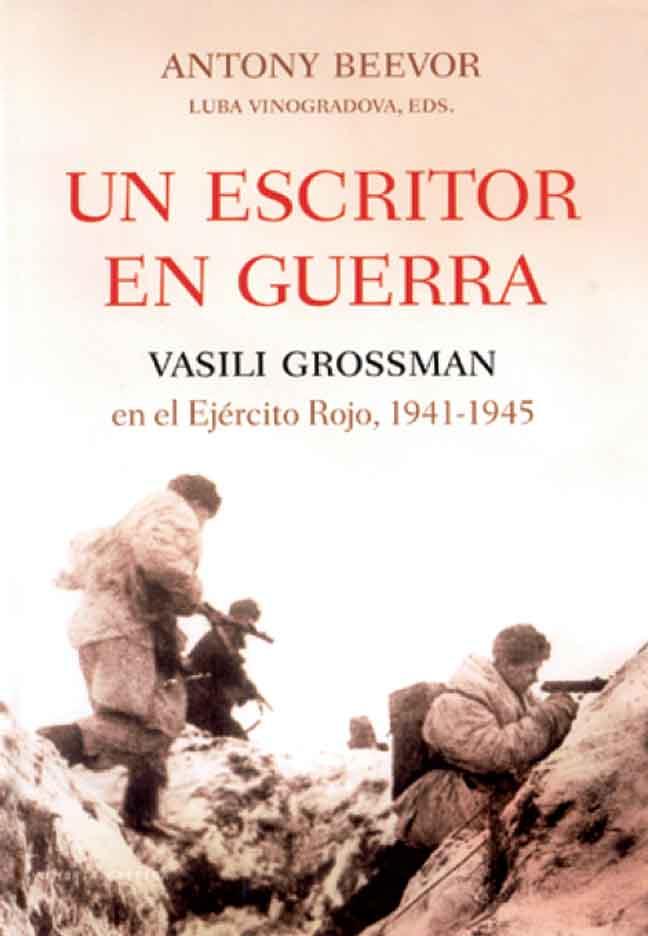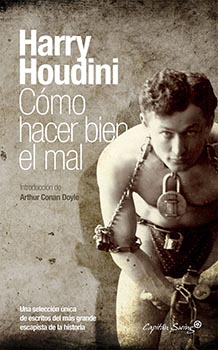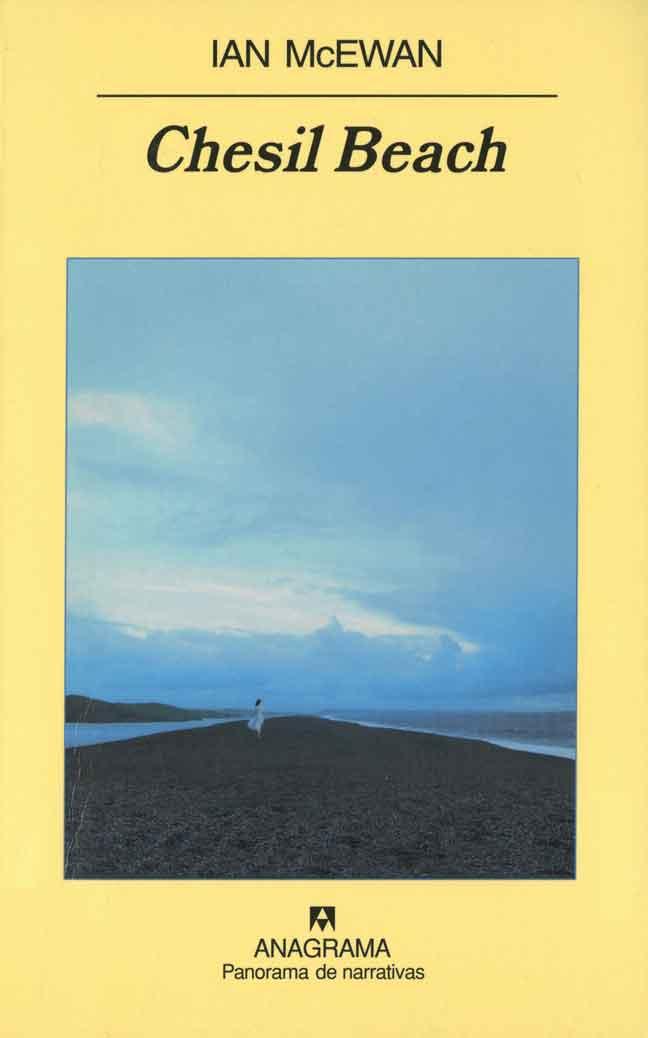Es una extraña mezcla de sensaciones –rabia, emoción y entusiasta admiración por el individuo– lo que generan una y otra vez al leerlos los textos del siglo del totalitarismo que surgen de un pasado –tan reciente él– en el que por lógica deberían haber sido destruidos. Han sobrevivido en un guiño del azar en conspiración contra el silencio, y retornan a la conciencia. Como si se tratara de muchísimos papiros del Mar Negro que surgen del polvo de los archivos en los que se perdieron como bajo la arena del desierto, nos describen horrores que nos dan vértigo por sus dimensiones, por su profundidad y por la cercanía y similitud de los tiempos y las gentes que describen con los nuestros y nosotros.
Ha sido así como el historiador británico Antony Beevor, hoy ya una referencia en todo el mundo y también en España por sus diversas obras sobre Berlín, Stalingrado, Malta, la guerra civil española y otras, ha podido encontrar y nos brinda una joya magnífica que nadie sabía que se hallaba enterrada entre legajos en los archivos de Moscú, y que son los apuntes de Vasili Grossman durante toda la campaña del Ejército Rojo contra la Wehrmacht.
Mijail Suslov, en su día muy temido guardián ideológico en el Kremlin, no fue nunca sino un cobarde aparatchik que disfrutaba de su poder casi absoluto infundiendo terror desde el máximo puesto de la inquisición soviética. Hoy no lo conoce ya nadie salvo especialistas en arqueología kremlinológica o algún irredento comunista en edad avanzada. Pero eran gente como él los que tenían entonces el poder y la determinación de impedir al mundo conocer a escritores como Vasili Grossman y su obra. Que no lo lograran del todo se debe principalmente al simple hecho de que la vida siempre fue más complicada de lo que las gentes como Suslov suponen. Fue este implacable miembro del buró político y secretario del comité central el que comunicó personalmente a Vasili Grossman que su novela Vida y destino era más perjudicial y tóxica para los ideales comunistas que el Doctor Zhivago de Boris Pasternak y que habían decidido que no fuera leída en los siguientes doscientos cincuenta años. Enfermo y tachado de enemigo del Estado, Grossman murió ignorado en 1964. Cuando le quitaron todas las copias de la novela, también le arrebataron el manuscrito de Todo fluye. Pero como queriendo hacer honor al nombre, este último texto apareció ya en los setenta en Alemania, y una década después lo haría Vida y destino, una inmensa novela que parte de Stalingrado para hacer una magistral descripción de la tragedia del individuo y las relaciones humanas bajo el to-talitarismo, la depravación del régimen comunista y la paralela consumación del Holocausto. Tenía razón Suslov al prever el carácter demoledor de aquella novela, comparable tanto a la de Boris Pasternak, a El maestro y Margarita de Mijail Bulgakov y a todas las de Alexandr Soljenitsin aparecidas en Occidente a partir de Un día en la vida de Iván Denisovich. Cierto es que una infinidad de obras y testimonios corrieron la misma trágica suerte que sus autores al perderse en la máquina de aniquilación del Estado soviético. Pero también se confirma en estos últimos años que las muy manifiestas imperfecciones de aquel régimen han dejado los inmensos archivos repletos de sorpresas mezcladas con las crónicas del horror, del hambre, de las miserias burocráticas y los controles al ciudadano.
Vasili Grossman era un intelectual judío nacido en la ucraniana Berdichev en 1905, autor ya de un par de libros sobre la guerra civil tras la revolución y sobre los mineros soviéticos que habían sido celebrados nada menos que por Bulgakov, por Maxim Gorki y por Isaac Babel. Fielmente comprometido con la lucha en defensa contra la agresión nacionalsocialista alemana, es enviado como corresponsal de guerra al frente occidental por el general David Ortenberg, director del órgano oficial del ejército rojo, Krasnaya Zvezda (Estrella Roja).
Llega el escritor al frente en el verano de 1941, con la “operación Barbarrosa” alemana en pleno furor y las fuerzas soviéticas en huida caótica mezcladas con gran parte de la población civil ucraniana. Desde los primeros momentos del desplome soviético ante el avance nazi hasta los paseos de Grossman por el interior de las ruinas del Reichstag en Berlín en la primavera ya avanzada de 1945, el autor asiste prácticamente a toda la campaña y está presente en todos los grandes escenarios, en Briansk y Gomel, Orel, con las primeras escenas monstruosas de los crímenes en masa de judíos por parte de unos alemanes en campaña de conquista territorial pero también liquidación genocida, siempre en retirada hasta Stalingrado –allí el infierno de la guerra total, inacabable, animalizada– y después, con el cambio de la suerte en la contienda, el comienzo de la reconquista del territorio soviético y la cada vez más frenética persecución del enemigo nazi en desbandada.
Las notas de Grossman, exce-lentemente ordenadas y explicadas en su contexto por un Beevor conocedor hoy ya como nadie de las circunstancias generales de la campaña, son diálogos de un intelectual con todo tipo de miembros del ejército rojo, desde soldados asiáticos, mineros, partisanos, suboficiales, oficiales, comisarios políticos y generales. A todos tenía acceso directo como nadie en calidad de corresponsal del diario Estrella Roja. Se trata de conversaciones sobre los mie-dos, las gestas, las miserias, las trampas, los sueños, las chanzas y las añoranzas de aquellos millones de hombres y mujeres de todos los rincones de la URSS que, en condiciones de vida absolutamente infrahumanas, se dedicaron cuatro años a matar y a morir, a considerarse derrotados para siempre por la mañana e imbatibles al minuto, que superaban sufrimientos inimaginables con brutalidad, grandeza y desprecio a la vida propia y ajena.
Nadie entre todos los que allí estaban para contar la guerra –los colegas Simonov o Troyanski, temerosos de vulnerar la ortodoxia de la épica exigida por Moscú, ni el propio Ilia Ehrenburg, mucho más calculador a la hora de valorar la oportunidad y el alcance de sus relatos– fue capaz de hacerlo como un Grossman que desde el primer momento hizo sus apuntes con la ambición de llegar a novelar esta tragedia histórica como Leon Tolstoi había hecho con Guerra y paz. Donde otros solo veían masas soviéticas muriendo gustosas por Stalin, la URSS y la patria, allí veía él a seres humanos con su mundo en ruinas, a personas con su destino tragadas por la historia insaciable de carne humana. Cuenta Ehrenburg que fue aquella visión global la que hacía de las observaciones del frente del corresponsal Grossman casi siempre una metáfora de valor universal, lo que llevó a Stalin a comenzar a sospechar de él primero y a odiarle después. Estas notas de magistral agudeza y sensibilidad permanente son la base de toda la gran obra de Grossman posterior y que él, muerto en 1964, no vio publicada. Sí tuvo el honor de ser testigo de cómo entraba en la historia –al ser leído durante el juicio de Núremberg a los principales criminales de guerra nazis– uno de sus textos magistrales, quizás igualable pero nunca superable en su poder descriptivo y fuerza conmovedora, que es el reportaje sobre la liberación del campo de exterminio de Treblinka. Lean ese terrible testimonio de lo jamás antes visto, porque nadie con amor a la vida y a la historia de los hombres debe sustraerse a la inmensa verdad que emana de sus descripciones. Y disfruten por lo demás con el relato de este testigo de excepción, integrado en su día en una gigantesca maquinaria de guerra cruel e implacable en la que él supo descubrir, estudiar y describir al elemento humano. ~