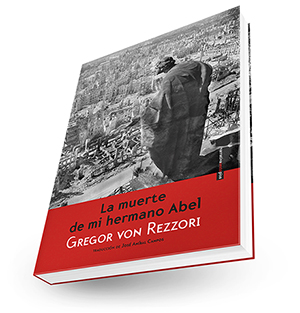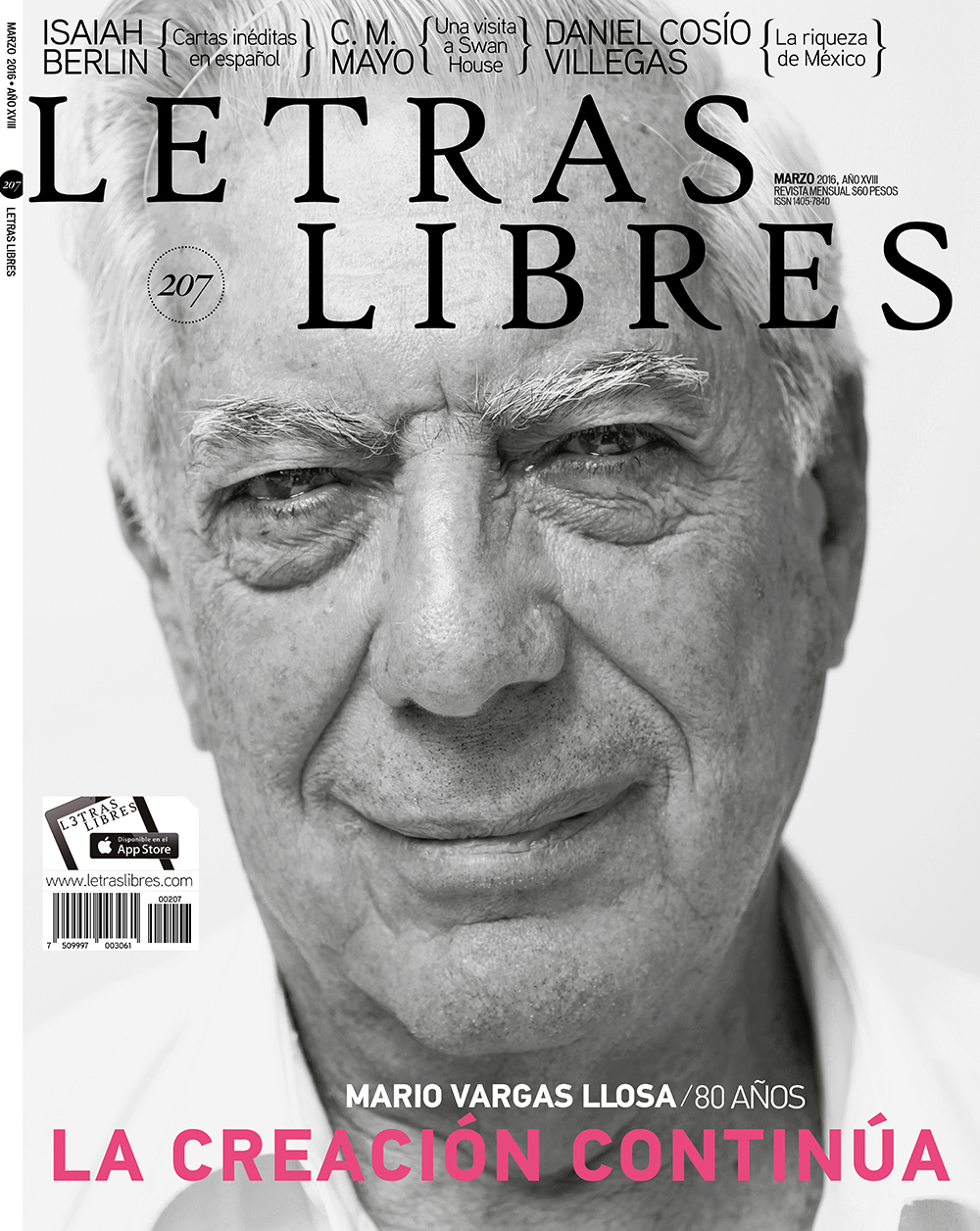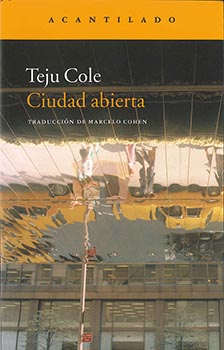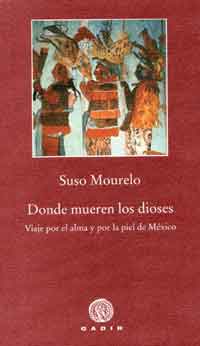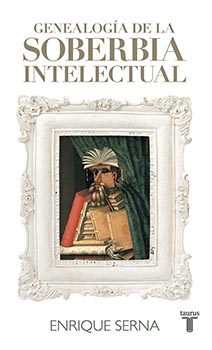Gregor von Rezzori
La muerte de mi hermano Abel
Traducción de José Aníbal Campos
Ciudad de México, Sexto Piso, 2015, 830 pp.
Aristócrata, dandi, sibarita, apátrida, cosmopolita, casanova, guionista, actor, novelista, Gregor von Rezzori (1914-1998) fue un excepcional compañero de viaje y testigo del siglo XX europeo. Proveniente de la periferia del continente, Chernivtsi –ex Austria-Hungría, ex Rumania, ex Unión Soviética, hoy Ucrania, mañana quién sabe–, de orígenes italianos, de lengua alemana, radicado largamente en París, Rezzori fue un hijo legítimo, no de una mera nación, sino de Europa, especialmente de Mitteleuropa. La publicación en español, cuarenta años después de su aparición en alemán, de su obra más ambiciosa, La muerte de mi hermano Abel, admirablemente traducida por José Aníbal Campos, es un acontecimiento editorial que nos obliga a replantear el panorama de los grandes narradores del siglo: hay que irle haciendo hueco a Rezzori.
En la tradición de Joseph Roth, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Franz Kafka o Italo Svevo, Rezzori pertenece a la gran literatura centroeuropea que floreció alrededor del Imperio austrohúngaro. En La gran trilogía –compuesta por Un armiño en Chernopol, Memorias de un antisemita y Flores en la nieve– da un vívido testimonio de los restos de ese mundo variopinto, fértil mezcla de naciones, lenguas y culturas. En particular en las Memorias, quizá su obra más lograda (traducida, por cierto, por Juan Villoro, uno de los principales divulgadores de Rezzori en el ámbito hispánico), se encuentran dos de las virtudes más notables del autor: una prodigiosa capacidad de narrar acciones, a lo Stendhal, y un proustiano poder de evocación. La memoria es el eje central de la obra de Rezzori, cronista de un mundo perdido. Sin embargo, este no es solamente el del viejo Imperio o el de Europa Central, sino el de Europa, a secas.
La muerte de mi hermano Abel es, entre muchas cosas, una elegía: la elegía de un continente y una cultura. Rezzori ve con comprensible horror la progresiva americanización de Europa a costa de su diversidad: “el mismo hotel Hilton desde Madrid hasta Oslo, las mismas áreas de servicio en las gasolineras de las autovías, el mismo aeropuerto, las mismas jukeboxes desde Bückeburg hasta Calabria, los mismos supermercados, las mismas camisetas sobre las tetitas de las jóvenes, la misma cruda luz de neón en las noches en las que el cielo se petrifica sobre las ciudades fálicas”. El fenómeno aparece encarnado en el editor-mercader Jacob G. Brodny, a quien el narrador dirige una larguísima carta que constituye la primera parte del libro y que en un típico desplante de estupidez editorial le ha pedido que resuma su novela en tres frases: “usted, mister Brodny, el americano modelo […] usted no solo devoraba allí su paté de tordo, sino un plato llamado Yiúrop. Lo que untaba usted allí […] no era ya, simplemente, paté de tordo, sino paté de Europa: su espíritu, su alma, su ilusión; su antigua maestría artística, su inagotable variedad de formas, la manera en que su espíritu ha impregnado esa riqueza de formas, la esencia de su ser. Y usted la estaba devorando, ahora, sin embargo, perfeccionada por las técnicas de Walt Disney, congelada y empaquetada en plástico, con los colores de confeti de Time & Life. ¡Aquello sí que era un banquete!”.
La muerte de mi hermano Abel es también una novela sobre una novela; más precisamente, sobre la imposibilidad de escribir una novela. El narrador, Aristides Subicz, alter ego de Rezzori, ha ido juntando materiales durante toda su vida: capítulos, borradores, fragmentos, frases sueltas, etc., pero ha fracasado cada vez que ha intentado armar algo coherente con todo eso. El resultado final sigue siendo el testimonio de ese fracaso, pero, al mismo tiempo, su refutación. A diferencia de las Memorias de un antisemita, donde Rezzori se sometió por completo a la forma, en esta obra –mucho más ambiciosa y compleja, claro– se ve desbordado por ella, pero uno acaba preguntándose si podía ser de otro modo, si intrínsecamente la novela no exigía ser este colosal amasijo narrativo.
Hay una razón de fondo para este caos. En última instancia, Subicz-Rezzori está buscando representarse a sí mismo: “porque escriba lo que escriba, siempre, a la larga, me escribo a mí. Cualquier cosa que narro, siempre, a la larga, me narro a mí. En otras palabras: no soy yo quien vive mi vida, mi libro me vive”. Montaigne, autor del primer gran autorretrato literario de la modernidad, habría sonreído: en efecto, cuando el libro que escribes no es un accesorio tuyo, sino que eres tú, ¿qué forma puedes darle?, ¿cómo fijarlo?, ¿cuándo termina? A fin de cuentas, el drama de Rezzori es el de todo gran escritor moderno, desde el Señor de la Montaña hasta Fernando Pessoa, es decir, la fragmentación del yo, la múltiple otredad del uno: “¿Qué soy en realidad? […] Claro que soy a veces lo uno y a veces lo otro, o todo al mismo tiempo […] Pero sea lo que fuere ese yo, es algo que puede decirse, expresarse, que coagula en algo que luego cobra forma: excepto ese resto inefable que en realidad soy yo. Y ahora pregunto: ¿cuánto texto es necesario para, dentro de las posibilidades del hombre, expresar una sola con absoluta claridad, de un modo inconfundible?”
En medio del desasosiego de la disolución del yo y la desesperada tarea de escribirlo, hay algo que redime a Subicz-Rezzori y que me parece su mejor rasgo: su exuberante vitalidad (insuperablemente expresada en su erotismo: Rezzori es, ya lo observó Claudio Magris, un gran poeta del eros), su sensualidad, su alegre, franca e irónica afirmación de la vida, aun en las condiciones más adversas, como explica a su “hermano Abel”: “yo acepto esta existencia en condiciones ridículas con humildad y gratitud. Eso es lo que yo tengo y por lo que se me otorga. Sigo siendo, como antes, aquel lobo de Besarabia: lanzo mordiscos rabiosos a mi alrededor, me muerdo los costados […] y me arrastro en tres patas, cojeando de un lado a otro, agradecido por estar vivo.”
Frente a la inocencia y la ingenuidad más bien bobas del Abel bíblico, Caín representa la complejidad y la conciencia del hombre. Es el héroe problemático, contradictorio, desesperado, lúcido: nuestro verdadero hermano. ~
(Xalapa, 1976) es crítico literario.