En la biografía de Confucio, de James Legge, leemos que el filósofo chino avanzaba por las faldas del cerro Tae, cuando vio a una mujer que lloraba y gemía junto a una tumba. La estuvo escuchando por un rato, y luego envió a uno de sus discípulos para que averiguara la causa de tal tristeza. “Lloras como si hubieses experimentado pena sobre pena”, le dijo el discípulo. La mujer respondió: “Así es. Un tigre mató aquí a mi suegro; también a mi marido; y ahora a mi hijo le ha tocado la misma suerte”. Confucio le preguntó por qué no se iba a vivir a otro sitio, y cuando ella le respondió: “Aquí no hay un gobierno opresivo”, él volteó hacia sus otros discípulos y dijo: “Hijos míos, recuerden siempre que un gobierno opresivo es más fiero que un tigre”.
Funciona como cuento con moraleja, pero no como realidad. En primer lugar, cambiaría el momento en que me esté mordisqueando un tigre por una estancia en Nicaragua. Millones de personas en el mundo soportan las dictaduras para que no les echen encima el tigre. En segundo lugar, es una minoría la gente que puede elegir dónde vivir y eso ya es en sí una opresión. Además, si uno revisa los países del mundo, se verá que los gobiernos autoritarios suelen mimar a los tigres; y lo opuesto ocurre ahí donde existen las libertades.
Entonces tomo la parábola y no la realidad, pues Confucio no está para lecturas literales.
Según los índices con que Freedom House mide la libertad en el mundo, tenemos dieciséis años en declive. Cada vez la humanidad es menos libre. ¿Qué estamos haciendo mal creyendo que lo hacemos bien? México está a media tabla. Ha bajado su calificación de 65 a 60 en los últimos cinco años, aunque seguimos muy por encima del peor país en este rubro: Sudán del Sur.
El ideal en cuanto a libertad son los países que siempre aparecen en el trío del bienestar: Finlandia, Noruega y Suecia. ¿Pero quién quiere vivir ahí? Sólo Lasse Viren, Henrik Ibsen y algunos académicos.
Aunque sin duda alguien preferiría radicar en cualquiera de esos tres países antes que en Siria, Sudán del Sur o Turkmenistán, son otras naciones las que están en las listas de deseos. Es más la gente que sueña con irse a vivir a México que a Finlandia; a España o Portugal que a Noruega; a Italia o Francia que a Suecia.
Es que los seres humanos no son autómatas que necesiten combustible, aceite y una mano de pintura. Por eso me llaman la atención esos informes anuales sobre los mejores sitios para vivir. El último publicado por el World Population Review dice que los diez países más atractivos son, en orden de mayor a menor: Noruega, Irlanda, Suiza, Islandia, Hong Kong, Alemania, Suecia, Australia, Holanda, Dinamarca. Como si el ser humano viniera al mundo para comer salchichas y sentir que cerca de casa hay un buen hospital.
Y es que en la glosa que presenta la ONU para marcar a Noruega como el mejor país, pone énfasis en su sistema de salud pública que otorga una expectativa de vida de ochentaidós años. De modo que usted puede irse a vivir allá, pasar unos inviernos impíos, solitarios y sin luz, languidecer con el segundo movimiento del concierto para piano de Grieg, extrañar a los amigos, hartarse de coles y papas, y no percibirá la vie en rose hasta que se vuelva senil con una enfermedad crónica y lo cuide una enfermera recién llegada de Filipinas.
No me sentí tan libre en Suecia cuando quise comprar una botella de vino en el despótico monopolio del Estado, ni cuando el boleto del tren del aeropuerto al centro me costó más que el billete de avión, ni cuando en el coctel de inauguración de la feria del libro me negaron una copa porque “no era socio del lugar”, ni cuando agarré la copa sin pedir permiso y me abordó un agente de seguridad; tampoco en Alemania cuando los vecinos mandaban callar al jazzista del piso de arriba o llamaban a la policía porque la pequeña hija de los cubanos usaba zapatos ortopédicos y los de abajo escuchaban el tuntún de sus pasos. Mucho menos cuando pasaba al baño en casa ajena y el anfitrión me pedía que, hiciera lo que hiciera, debía hacerlo sentado. Alguien se puede pensar a salvo de miradas cuando entra al baño, pero algunos tienen instalada una alarma en el sanitario que sonará deshonrosamente si uno no se sienta. Los más discretos ponen carteles en el baño “Bitte nicht im Stehen pinkeln!”, que prefiero no traducir, y con imágenes cuyo mal gusto es apenas superado por las estatuillas de enanitos en sus jardines.
Menciono ejemplos banales si se les compara con la situación de muchos países en los que la falta de libertad se experimenta en la carne, la mente, la palabra, el movimiento y la falta de opciones personales, matrimoniales, educativas, políticas, laborales o religiosas. Pero no dejo de notar que se nos está vendiendo la idea de que bienestar es libertad; y veo que la procuración de ese bienestar va desgastando algunas libertades.
Sin embargo, aquí caigo en la trampa socrática. ¿Qué es la libertad?, me preguntaría el ateniense. ¿Qué entiendes por libertad? Y el concepto tiene tantas aristas y misterios que me vería acorralado y tendría que contestar: “No lo sé, Sócrates”, o acaso expresarme tal como San Agustín habló del tiempo; y entonces aventurar una apuesta para iniciar una conversación: Suecia, Finlandia y Noruega son los países más libres, pero ni los suecos ni los finlandeses ni los noruegos son los individuos más libres.















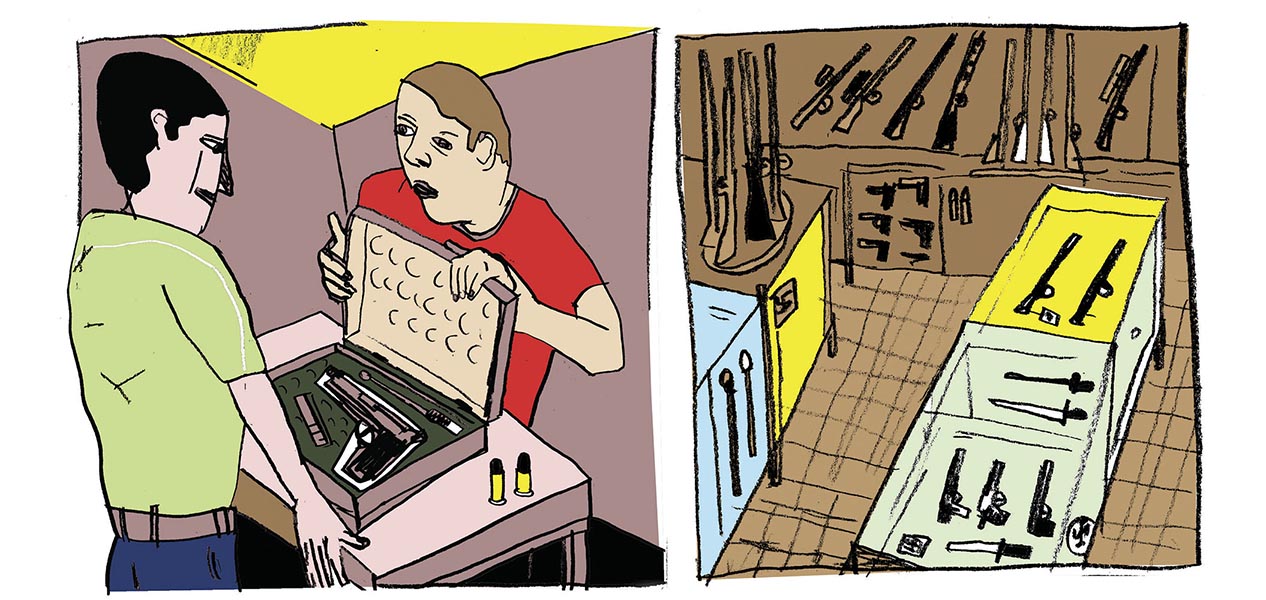
 13.12.30.png)