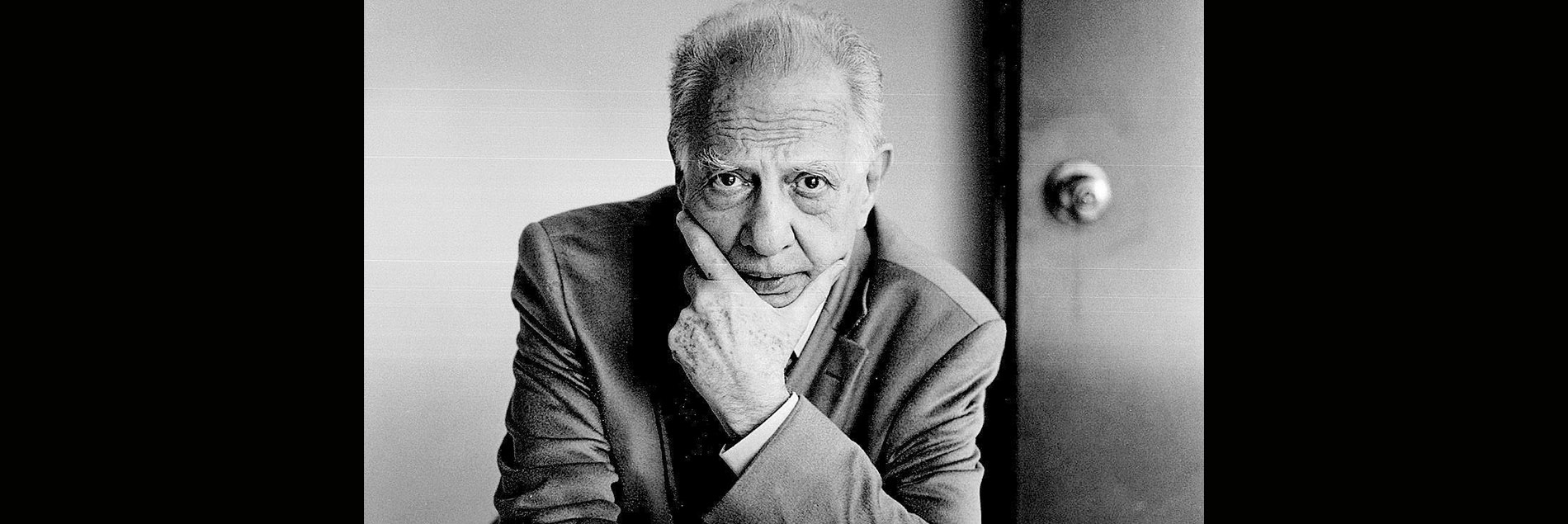1
Desde un punto de vista capitalista, dedicarse a escribir libros es uno de los peores negocios del mundo. Tal vez el peor de todos. Lo explican muchos de esos artículos repletos de palabras como éxito, coaching, liderazgo, actitud, emprendedores y otras del mismo campo semántico. Mejor graficarlo con un un tuit del escritor Jorge Carrión:
“El autor recibe un 10 % del precio del libro. Si cuesta 10 euros, 1; si vende 1.000 copias, 1.000; si vende 10.000, 10.000. Si has trabajado tres horas al día durante un año y vendes 1.000, ganas 1 euro/hora; si 10.000, 10. Piénsalo la próxima vez que te descargues un libro o digas que son caros”.
Por eso, la mayoría de quienes escribimos (y además procuramos que lo que escribimos termine publicado en forma de libro) no vivimos de eso. Sabemos que tenemos que ganarnos el sustento de alguna otra forma. Lo cual nos quita tiempo y energías para escribir. Es decir: escribimos durante el tiempo que, en teoría, debería ser de descanso o de recreación. Y no solo escribimos. Una vez publicados los libros, también los “movemos”: organizamos presentaciones, asistimos a lecturas y charlas, se los llevamos a tales o cuales personas… Sabemos que son las reglas del juego, las aceptamos, las asumimos.
Una poeta que va a participar de un recital de poesía me dijo hace unos días: “Me la pasaría haciendo eso. Pero es una actividad por fuera del mercado. O sea, del mundo real”. Solemos usar esa expresión: decimos “el mundo real” para referirnos al mercado, a la necesidad de vender nuestra fuerza de trabajo (el tiempo de nuestras vidas) para pagar las cuentas. Vale la pena hacerse la pregunta: ¿es eso el mundo real? Roland Barthes escribió que “no hay biografía más que de la vida improductiva”: es la que nos diferencia, la que nos hace únicos. ¿No es esa “vida improductiva” —algo así como “eso que te pasa mientras estás preocupado haciendo otras cosas”— mucho más real que la “vida productiva”?
2
Quienes escribimos y aceptamos esas reglas del juego aprendemos a no sentirnos culpables (como el mercado quiere que nos sintamos) por nuestras horas improductivas: las que pasamos escribiendo o leyendo o en actividades como los recitales de poesía. Cada tanto, sin embargo, nos topamos con la visión de la gente de fuera de la literatura, la visión capitalista dominante, que nos sorprende.
Cuando el año pasado se publicaron un par de libros míos, alguien me preguntó si eran los primeros. Le dije que no, que antes ya había publicado otros dos, pero que habían tenido una circulación escasa y no los había leído casi nadie. Entonces esa persona me dijo: “Qué bien que no bajaste los brazos”. En un primer momento me desconcertó. No solo porque a mí nunca se me hubiera ocurrido “bajar los brazos”, sino porque no concebía que alguien que escribe deje de hacerlo porque sus libros se lean poco (que es, por otra parte, lo que sucede con la inmensa mayoría de los libros). Pero, claro, esa persona me hablaba desde la lógica del mercado: si hacés algo y no se vende, ¿para qué seguir haciéndolo?
Otras personas, también el año pasado, me desearon con mucho cariño: “Que vendas muchos libros”. También esto me llamó la atención. Me sonó raro. Cuando pensaba en mis libros, lo que deseaba por sobre todas las cosas era que pasara con ellos lo que no había pasado con los anteriores: que se leyeran, que circulen, que gusten, que reciban buenas críticas, incluso que me abran puertas y nuevas posibilidades para el futuro. Pero no pensaba en que se vendan. Como si hablar de dinero estuviera mal, como si fuera algo sucio, algo que vendría a contaminar mi pretendido arte.
Y es un error, claramente.
Este es un aprendizaje que muchos de los que escribimos tenemos que atravesar. “Prácticamente nadie habló de mi libro en los periódicos; en total debieron venderse quinientos o seiscientos ejemplares”, contó el escritor francés Jean Echenoz al referirse a su debut editorial, a finales de la década del setenta. Pero él se decía a sí mismo: “Poco importa, tengo un editor y es Jérôme Lindon; el resto carece de importancia”.
Sin embargo, cuando semanas después autor y editor se encontraron, Lindon se mostró adusto: “Bueno, los periodistas no se apresuran a hablar de su libro”. Echenoz seguía convencido de que eso no tenía mayor trascendencia, lo esencial era que la obra “existía”. Le llevará tiempo aprender (recuerda en el libro Jérôme Lindon, mi editor, escrito de un tirón la noche de 2001 en que el editor murió, y publicado en español ocho años después por la madrileña Trama Editorial) “que un libro también está hecho para ser vendido”. Al menos para que, cuando escribas otro, el editor vuelva a estar dispuesto a publicarte.
Ese aprendizaje consiste en atravesar la jungla de prejuicios según los cuales no solo no deben preocuparte las ventas de tus libros, sino que tampoco tenés que difundir los elogios que ellos han cosechado. Cito otro tuit de Jorge Carrión: “No entiendo por qué alguien que investiga un año, escribe su novela o ensayo durante dos y tarda otro en publicar su libro, por el que gana una cantidad simbólica, debería perdón por publicar en Twitter una reseña favorable de su libro. No hay palabra más tonta que ‘autobombo’”.
3
Ahí, en medio de todas esas tensiones y contradicciones, es donde nos movemos los que escribimos. Dentro de un mundillo literario donde a veces pareciera que solo deberíamos dedicarnos al arte por el arte, donde cualquier cosa que huela a afán comercial (incluso el “autobombo”) tiene mala prensa, pero también dentro de una sociedad que solo valora lo que deja un rédito económico, lo que se vende, lo productivo.
Hace quince años entrevisté al recientemente fallecido escritor argentino Leopoldo Brizuela, quien poco antes había ganado el premio Clarín de novela. El recuerdo que me quedó más grabado de aquella charla fue su respuesta cuando le pregunté en qué le había cambiado la vida esa distinción: “Antes me llamaban por teléfono y yo les decía que estaba escribiendo y me seguían hablando. Ahora me llaman y me dicen: ‘Ah, estabas escribiendo, te llamo en otro momento’”. El premio había legitimado su trabajo: para la gente de fuera de la literatura, la escritura de Brizuela ya no era un mero pasatiempo, ahora sí era un trabajo. El premio da un cierto prestigio, desde luego, pero ¿acaso el prestigio de un premio no es directamente proporcional con el dinero que otorga?
Martin Eden, el protagonista de la novela de Jack London, no puede dejar de preguntarse por qué la gente que al principio despreciaba los textos que él escribía y le decía que se buscara un trabajo, tiempo después pasó a ensalzar esos mismos textos. Lo que había ocurrido entre el antes y el después era claro: los textos se publicaron y se vendieron muy bien y le representaron al autor un montón de dinero.
En ese mundo vivimos. Invirtiendo nuestro tiempo de descanso o de recreación en escribir textos que, con un poco de suerte, serán libros que no leerá casi nadie y que en términos de dinero no nos harán ganar casi nada. Aprendiendo a dejar de lado el pudor por difundir la reseña en que Fulano afirma que, pese a todo, el libro es bueno. Por intentar, pese a todo, que el libro se venda. Sin que se nos ocurra, siquiera como posibilidad, “bajar los brazos”. Aunque sea el peor negocio del mundo.
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.