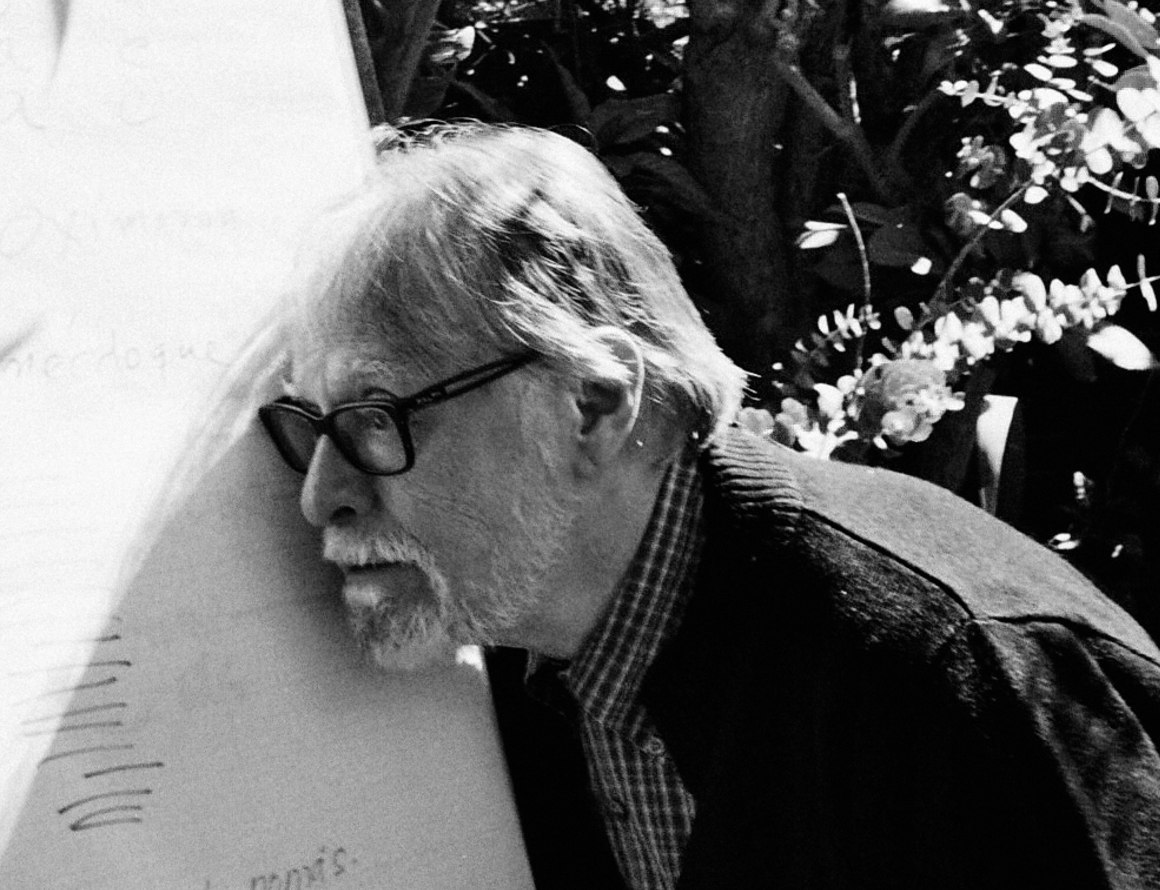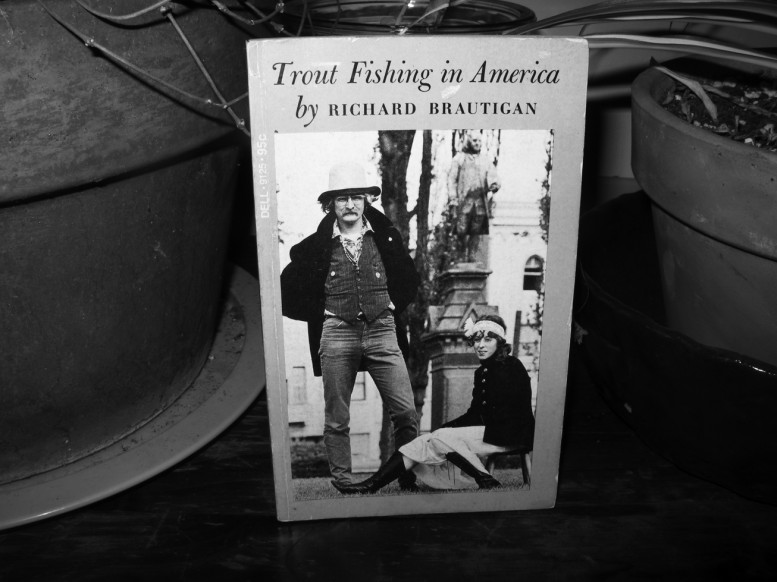Tuve el privilegio de empezar a hallarme en las inmediaciones de David Huerta en el tiempo en que estaba tomando ciertas decisiones para el rumbo que habría de seguir en la vida. Hablo del tiempo en que se define aquello a lo que uno piensa dedicarse, con las implicaciones que esa definición entraña para la orientación de la propia existencia, para la demarcación del lugar que quizás uno ocupará en el mundo.
Que uno quiera dedicarse a escribir, o al menos que lo sospeche, acaso no sea tan raro; que uno sepa qué diablos significa eso ya es más difícil. En todo caso, lo que a mí me pasó lo considero un privilegio porque creo que llegué a hacerme una idea, si no redonda sí al menos satisfactoria, de lo que tenía que hacer, en adelante y ya para siempre, y esa idea la obtuve bastante a tiempo.
O al menos, en esa ilusión he persistido, y la prueba de que incluso una ilusión es suficiente es que no he dejado de seguir el rumbo que descubrí al conocer a David.
Hará unos treinta años, por ahí. A principios de los noventa, cuando fui invitado a participar en la segunda o la tercera edición del Curso Nacional de Literatura Contemporánea que David organizaba anualmente. (Sé que no estuve en la primera porque, cuando uno trata de reconstruir el pasado, o de inventarlo, se apropia de los recuerdos ajenos, y así tengo como mío el que más bien les pertenece a Luis Vicente de Aguinaga y Ángel Ortuño, cuando para ir a aquella primera edición debieron hacer un viaje tortuoso en autobús desde Guadalajara hasta Hermosillo. ¿O eso fue para la segunda edición?).
Como sea, me invitaron, no sé por qué, y fui, tampoco sé muy bien esperando qué. Yo, por entonces, había empezado ya a publicar en los periódicos locales, trabajaba con los amigos en una revista –y, me temo, jamás tuvimos muy claro para qué la hacíamos–, acababa de empezar a estudiar Letras…
El curso –David y los compañeros terminaríamos llamándolo el Curso de Noviembre– se llevaba a cabo a lo largo de varios días en la ciudad de Guanajuato, y tenía la dinámica de un seminario, por lo que era requisito apersonarse con una ponencia que abordara el tema decidido por el profesor: ¿la obra de Octavio Paz? ¿El canon occidental, de Harold Bloom? Casi estoy seguro de haber escrito un ensayo acerca de los cuentos de Paz, pero no tengo ahora mismo la menor idea acerca de las barbaridades que haya contenido.
En fin, la cosa es que, al verme ahí metido, lo primero en lo que reparé fue en la singularidad del profesor. La impresión que mi memoria y mi gratitud preservan es la de una instantánea experiencia de maravilla. Estaba ante alguien que sabía enormidades, pero además sabía bien qué hacer con eso que sabía: sus exposiciones, diáfanas y profundas, eran también emocionantes e iban como tejiéndose sobre la misteriosa y constante felicidad del hallazgo continuo y de su aprovechamiento sostenido.
A mí me quedaban lejos, por supuesto, muchas de las lecturas y de los saberes que tan generosamente nos dispensaba David. Pero esas lecciones surtieron en mí un efecto irresistible que acabaría asentando irrevocablemente en mi juicio la necesidad de la literatura, del mismo modo en que instilaron aquella felicidad y aquel misterio en mi forma de leer. Porque lo primero que le aprendí a David fue justamente eso: a leer de verdad, en serio, a fondo, y a entender cómo en la literatura está la inteligencia mejor de lo que somos y de lo que hacemos aquí.
Las sesiones de aquel primer Curso de Noviembre (iría a otros cinco o seis, de los diez que hubo en total) me revelaron también otra virtud de mi maestro: su asombrosa disposición a escuchar, a escucharnos. Y cómo auténticamente le importaba cuanto uno tuviera que decirle. Era, la suya, una curiosidad que a mí podía parecerme inexplicable, tratándose como se trataba de un maestro que sabía tanto, y sus alumnos, muchos jóvenes como yo, acaso ninguno tan despistado como yo, ¿qué íbamos a tener que decirle? Pues algo, él parecía estar seguro: algo por lo que mostraba un vivo interés. Nos prestaba atención. David escuchaba. Y, al escucharnos, lograba hacernos creer que lo que decíamos podía tener valor. En alentar esa confianza consiste, seguramente, mucho de lo mejor que un maestro puede hacer.
Hay otro hecho cardinal que también se desprende de aquellas circunstancias: ya desde aquella primera vez en Guanajuato, mi vivencia de la literatura habría de ser absolutamente inseparable de mi vivencia de la amistad. O, para decirlo de otra manera: fue la amistad lo que me permitió –a mí, pero sospecho que también a otros que tuvieron mi misma suerte– perseverar y obstinarme y nunca arrepentirme. Es larga la lista de amigos que conservo tras haber coincidido como discípulos de David pero, además de eso, gracias a haber corrido con aquella suerte, ya siempre supe que la razón de ser de nuestras lecturas y de lo que escribimos estriba en la presencia de los amigos.
Algunos de los que participamos en el Curso de Noviembre, a lo largo de los años, hicimos una revista, como ya dije, y la hicimos ante todo porque fue lo que buenamente se nos ocurrió hacer con nuestra amistad. (Años después, en una visita a casa de David, nos mostró, con sorprendente orgullo, que era uno de los rarísimos poseedores de una colección completa de esa revista, El Zahir). Pero necesito concretarlo aún más: no es únicamente que David haya propiciado el surgimiento de las conversaciones que hemos venido prolongando a lo largo de treinta años, ni que, a fin de cuentas, me hubiera ocurrido lo que acaba ocurriéndole a cualquiera que no sea tan desventurado como para nunca haber tenido amigos: es, más bien, que solo la amistad posibilita y explica y aun justifica que yo lea y escriba: es que, en la misma medida, la literatura y la amistad precisan mi lugar en el mundo, y esta certeza la he refrendado con toda nitidez siempre que he tenido ocasión de reencontrarme con David.
En esa certeza radica buena parte de lo mucho que debo agradecerle, junto con las enseñanzas concretas que me ha obsequiado, combinadas con la admiración que le tengo como una de las más lúcidas inteligencias a nuestro alcance para comprender qué es la poesía y por qué es indispensable en nuestra existencia, y al lado también del gran respeto que me inspira su integridad cívica como lector crítico de nuestro presente y como continuador de la tradición de quienes han puesto sus palabras al servicio de las causas superiores, y también al parejo del cariño que nos tenemos. Es la certeza de que haber optado por la literatura ha tenido sentido, principalmente, gracias a los amigos que este rumbo me deparó, en especial cuando entre ellos se encuentra el mejor de mis maestros. Muchas gracias, David.
Una versión original de este texto fue leída en la mesa “Amigos de David Huerta”, celebrada en ocasión de la entrega del Premio FIL de Literatura, en diciembre de 2019.