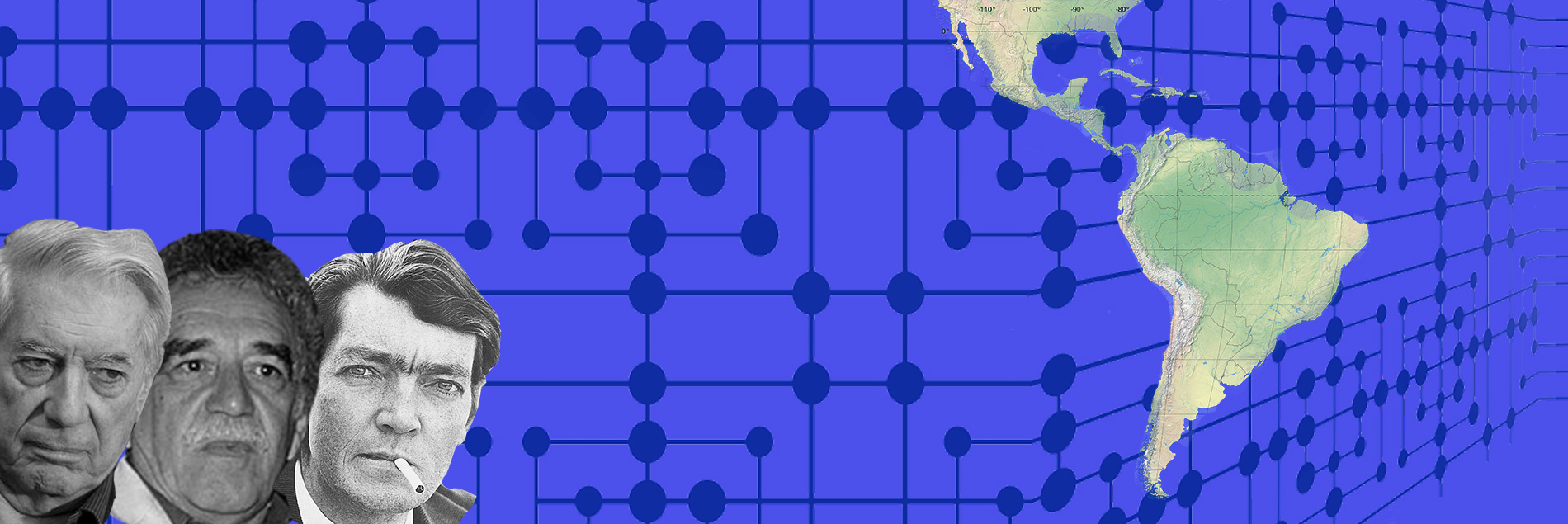Capítulo I
Margarita Fondebrider estaba preparando su famosísima ensalada de hinojo, naranja y anchoas aunque aún faltaba un rato para la cena. No era lo único que tenía que preparar para esa noche, ni siquiera era lo único con hinojo que iba a preparar. Estaba la no menos famosa crema de hinojo, que preparaba con poquísima agua, para que tuviera la densidad precisa, y se cocía no más de diez minutos. A Christopher no le gustaba demasiado el hinojo, pero lo toleraba, no era como Samuel, que lo detestaba, era superior a él, realmente no podía comerlo. Siempre se lo decía a su madre, y siempre le contaba lo mismo: ¿por qué te crees lo de que el cilantro puede saber a jabón según tu predisposición genética y me sigues ofreciendo cremas de hinojo? Siempre le respondía lo mismo: por si te has curado.
Margarita había puesto en otra olla, alta, imponente, unos trozos de calabaza naranja, una patata y un trozo minúsculo de jengibre. El agua comenzaba a borbotear y los trozos de las hortalizas a mezclarse en un alegre baile, cuando a Margarita le pareció que la cocina se oscurecía fugazmente. Se quedó mirando fijamente la ventana, esperando ver pasar el segundo rinoceronte de todo un desfile. No pasó nada ni nadie. En ese lado del pequeño jardín los arbustos, que crecían a su antojo, estaban muy pegados a la casa y convertían la cocina en una habitación muy umbría. Cuando algunos amigos bienintencionados recomendaban a Margarita que podase los arbustos para despejar un poco el jardín, ella respondía que sí, que tenía que hacerlo, que no le daba tiempo a nada, pero la verdad era que no quería despejar esa zona del jardín y que no le daba la gana de cortar el aligustre, porque le gustaba tener un pasadizo húmedo, fragante y un poco siniestro en un lado de la casa, y porque cocinar con la luz encendida le hacía sentir protegida.
Las hortalizas saltaban en el agua, Margarita no se había movido, y de pronto sonó un trueno. Margarita rodeó la mesa, salió de la cocina y se dirigió a la puerta acristalada que daba al jardín. En la mesa de anea había dejado, al lado del cenicero de cristal, un cigarrillo perfectamente liado, enrollado lo llamaba ella, listo para que lo encendiera con una de las cerillas de la caja que tenía un imán por un lado y un dibujo de San Juan de Luz en el otro. No es que se reconociera el pueblo, en el que además Margarita no había estado nunca, es que lo ponía. Cómo había llegado esa caja de cerillas allí era una pregunta que Margarita no se había hecho y probablemente no fuera a hacerse, en parte porque Margarita prefería hacerse preguntas cuyas respuesta conocía y en parte porque estaba muy ocupada: no tenía tiempo para dedicarse a pensar de dónde había sacado qué, quién había traído cada uno de los objetos, los útiles y los inútiles, los horribles y los hermosos, los rancios y los singulares.
Margarita consiguió rescatar el cigarrillo antes de que empezase a llover. Para celebrarlo decidió fumárselo. Además, un cigarrillo agradece que se lo fumen igual que un perro agradece que lo acaricien. Apoyada en el quicio de la puerta, Margarita echó un vistazo al interior, como queriendo asegurarse de que las patatas, la calabaza, el hinojo estarían bien. Mientras expulsaba el humo de la primera calada le pareció que algo se movía en el otro extremo del pequeño jardín.
Aguzó la vista: la parte baja de la escalonia se agitaba caóticamente. Distinguió una mancha blanca, y al cabo un perro, de los que sin duda agradecen que se los acaricie. Se entretuvo en observarlo mientras se acababa el cigarrillo y después de aplastarlo contra el cenicero echó mano de un hule estampado que ponían cuando desayunaban en la mesa exterior, se cubrió con él y salió corriendo a ver de cerca qué perro era ese.
Pues era un perro tan minúsculo que le bastó una mano para cogerlo en volandas y meterlo en la cocina. Ya cuando sus hijos eran pequeños Margarita había demostrado una actitud muy pragmática a la hora de relacionarse con criaturas indefensas a su cargo. Las observaba, decidía qué necesitaban y sin negociar con ellas se lo proporcionaba. Así lo estaba haciendo con ese perro, que necesitaba ponerse a cubierto, y así lo había hecho siempre. Detectaba la necesidad, decidía rápidamente la manera más eficaz de satisfacerla y se lanzaba a ello. Nunca pensaba si era conveniente que la necesidad evolucionase hacia otra cosa, si era mejor dejar que cada cual se buscase la vida. ¿Que Iván se quedaba embelesado oyendo el concierto K.622 de Mozart en la radio? Su madre le compraba un clarinete y unas partituras. No distinguía la expresión de una necesidad de la necesidad profunda.
Cogió un trapo y sacudió al perrillo para secarlo. El animal parecía aturdido. La cocina estaba húmeda y caliente por el vapor de la olla. En ese momento sonó el teléfono.
-Mamá, soy Iván. Se ha caído un árbol en la carretera del pantano. Creo que vamos a llegar un poco tarde.
Margarita pensó que si le llamaba es que estaban bien, luego se alegró de haberse decantado por preparar cualquier cosa que no fuera arroz para comer. Se quedó pensando en el vamos de Iván. Iván y quién más, no recordaba que le hubiera avisado de que acudiría acompañado, pero no quiso preguntar por si sí lo habían hablado y ella no se acordaba. Aunque hubiera querido, tampoco habría podido porque cuando terminó de decirle a Iván que no pasaba nada, que se alegraba de que estuvieran bien, ya había colgado. En la cabeza de Margarita Fondebrider se originó la imagen de un árbol cruzado en la carretera pero como de dibujos animados. Imaginó los coches parados, algunos conductores impacientes saliendo a protestar y a averiguar qué sucedía mientras liebres, castores y hasta un zorro pasaban por debajo con ligereza y facilidad.