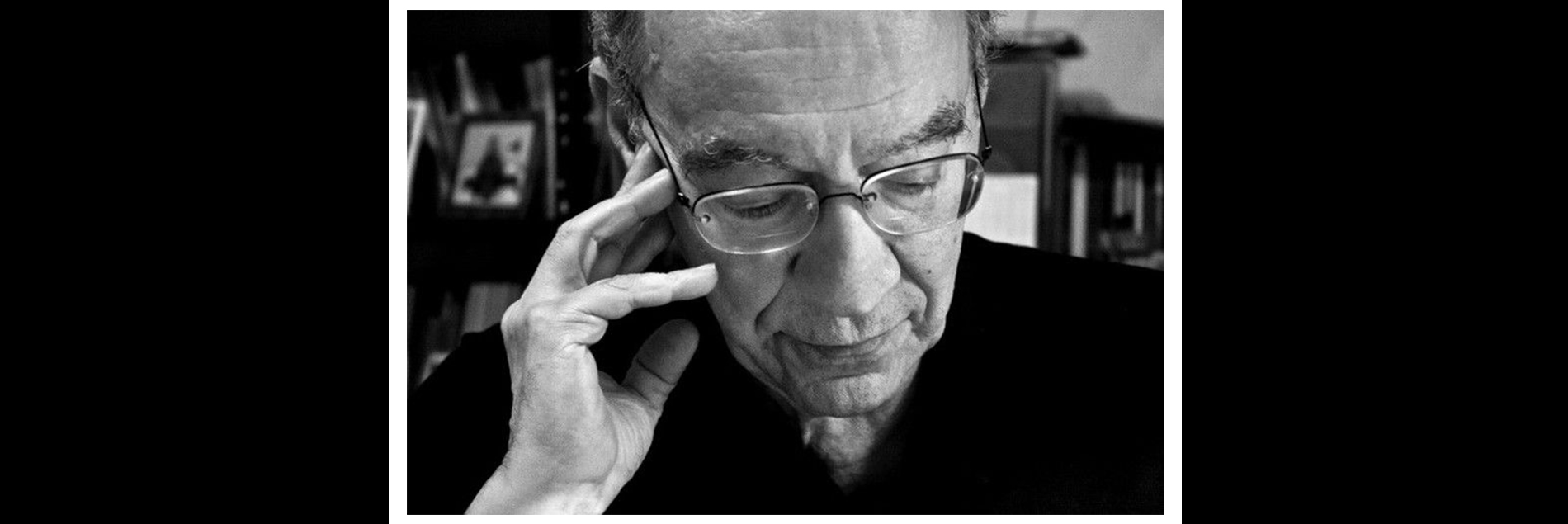Como preámbulo para una traducción al inglés de sus poemas, Juan Gustavo Cobo Borda escribió en 1988 una irónica semblanza sobre sí mismo en la que, sin hacer ningún alarde, dejaba en claro que el azar, pero también la voluntad, el tesón y la inteligencia, lo habían convertido en la principal figura de poder de la literatura colombiana. Antes de cumplir los treinta años, no solo dirigía la influyente revista Eco, fundada por el librero y marchante alemán Karl Buchholz, no solo tenía bajo su responsabilidad cuatro colecciones de libros en el Instituto Colombiano de Cultura, no solo publicaba en la revista Vuelta de Octavio Paz, en el periódico La Nación de Buenos Aires o en el Papel Literario de Caracas, sino que estaba en el consejo asesor de las principales entidades culturales del país y era amigo de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Esta circunstancia explica que Cobo Borda fuera muy resistido por algunos sectores de la intelectualidad colombiana mientras trabajó como funcionario público, y que recibiera ataques, puyas y empellones porque simplemente se sentó en sillas que algunos de sus contradictores ansiaban para ellos mismos o consideraban investidas de excesivo poder.
Lo que se le recriminaba a Cobo Boda variaba en función del autor de los reproches. En general, los escritores lamentaban que fuera una especie de poeta oficial de los distintos gobiernos, pero sobre todo que hubiese acompañado como un escudero fiel al cuestionado expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998); los académicos, que sus ensayos estuvieran construidos como “casas de citas” –en las que, para mayor chasco, no se incluía ninguna de los santones universitarios de moda– y las gentes de acción, que se negara tercamente al compromiso político, unas veces porque solo era un pequeño burgués dedicado al cultivo solipsista del arte y la literatura, otras porque supuestamente lo tenían sin cuidado las angustias de los desfavorecidos del mundo.
La animadversión contra Cobo Borda llegó al extremo de que los bohemios acostumbrados a desayunar con dos lingotazos de whisky le censuraban, ceñudos, su afición a beber Milo frío o a preferir las casas de té para señoras por encima de los sicalípticos cafés del centro bogotano. (Existe una anécdota, no sé si apócrifa, según la cual García Márquez se escandalizó tanto al verlo comer mojarra frita con el producto estrella de la Nestlé que exclamó: “¡Pa´joderte, cachaco!”).
En ese memorial de agravios también podría incluirse una de las más inverosímiles (y cómicas) amonestaciones que haya recibido un intelectual en cualquier lugar del mundo. Preocupados por el peso de su biblioteca, los vecinos del edificio donde vivía en el barrio Rosales lo obligaron a contratar un ingeniero con el fin de certificar que sus veinticinco mil libros no colapsarían la estructura. Al parecer, aquellos habitantes de la antaño Atenas Suramericana dudaban de que el concreto y las vigas de hierro pudieran con la fuerza gravitacional de la letra impresa.
Todo eso cambió con la esclerosis múltiple que le detectaron a Cobo Borda en la primera década de los años dos mil. Con su paulatino retiro de la escena pública, la forma en que se le juzgaba viró de la prevención y la malquerencia a una simpatía tímida o indecisa y, en los últimos años, a algo que se aproximaba bastante a la admiración. Para comenzar, ya limpio el panorama de suspicacias, ya tranquilas las gentes con que no estuviera acaparando el presupuesto de la cultura, se vio sin sesgos en qué consistía el carácter borgiano de los empeños intelectuales de Cobo Borda. El adjetivo no se refería tanto a que fuera uno de los principales expertos en la obra del escritor argentino como a que hizo del dictum incluido en Elogio de la sombra –“Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído”– su guía de acción en todos los campos.
En su faceta de editor estatal, lo anterior significó que, a través de series como la Biblioteca Básica Colombiana, la Colección de Autores Nacionales, la Colección Popular, la Biblioteca Familiar Colombiana y la antología de la Colección Samper Ortega, Cobo Borda no solo puso a disposición del público todo lo que le entusiasmaba de la tradición intelectual de Colombia, sino que actualizó la vieja premisa de que cada generación debe releer, reinterpretar y traducir a sus clásicos. No sobra insistir en que el autor de La tradición de la pobreza adelantó estas colecciones con enorme amplitud de miras, pues así como le dio espacio a los autores más señalados del canon –desde José Asunción Silva, Baldomero Sanín Cano y Luis Tejada hasta Nicolás Gómez Dávila, Aurelio Arturo y Elisa Mújica–, así también abrió un lugar amplio y generoso para jóvenes narradores de veintipocos años como Andrés Caicedo o Jaime Manrique Ardila.
En el mismo sentido, también importa subrayar que Cobo Borda fue, en efecto, uno de los pocos autores colombianos reacios a participar en política o escribir sobre ella, pero eso de ningún modo puede entenderse como desinterés por los asuntos de la polis. Al contrario: pese a que nunca escribió un artículo declarando su apoyo a estas o aquellas causas –ni siquiera a la causa de Ernesto Samper Pizano–, el hecho de que se obstinara en dejar una memoria intelectual del país demuestra que creía en la pluralidad, la democratización del acceso a la cultura y el valor emancipador de los libros, todos valores clásicos del liberalismo primigenio. Por eso mismo resulta difícil erigirlo, como muchos han intentado, en el último representante de un supuesto desdén altiplánico emparentado con el más rancio de los conservadurismos.
Convertir la lectura, ese “vicio impune”, en la piedra angular de su credo estético también marcó a fondo la labor de Cobo Borda como escritor. Eso se advierte con facilidad en los títulos de sus libros y ensayos: La alegría de leer, “Baldomero Sanín Cano: el oficio de lector”, “Rafael Maya: consideraciones sobre un lector de literatura colombiana”. Al hacer tanto énfasis en el sustantivo y en su aplicación práctica, Cobo Borda enfatizaba que para él lo crucial era la lectura hedonista, la lectura entusiasta, la lectura caprichosa, la lectura que obliga a desdoblarse en escritor para decirle a los demás: “Atención, esto es importante”.
Conviene tenerlo en cuenta, porque de ese modo se deshacen muchos equívocos respecto a su trabajo. A menudo se dijo que a Cobo Borda le interesaba principalmente el ensayo, pero él mismo estaría de acuerdo con que en realidad su campo de acción favorito era la reseña de libros. Escribió tumultuosamente sobre los volúmenes y autores que lo magnetizaban, haciendo caso omiso al acercarse a ellos de quienes entendían la literatura como objeto de una tecné profesoral.
Aunque era enormemente erudito, Cobo Borda no era un novator, un digamos especulador literario a la manera de Ricardo Piglia, capaz de formular teorías de enorme impacto. Lo suyo era algo distinto: encontrar una pepita de oro y compartirla de inmediato con los lectores. Por ese motivo, más que en tesis gaseosas e inconsistentes como “la tradición de la pobreza”, donde mejores frutos dio su talento fue en compilaciones como Arciniegas de cuerpo o en la Antología de la poesía hispanoamericana, dos títulos en que él hizo la selección, el prólogo y las notas. Nada extraño: en tanto género multiforme, la antología, el centón o el florilegio permiten poner en marcha las principales virtudes de todos aquellos que se autodefinen como “lectores impenitentes”.
No me gustaría que de lo anterior se concluyera cierto desdén o cierta indiferencia mía por la obra literaria de Cobo Borda. Yo no fui exactamente su amigo, pero edité su Historia portátil de la poesía colombiana, trabajé como su asistente en una de las colecciones que dirigió e intenté, mientras fui editor de la filial colombiana del Fondo de Cultura Económica, sacar adelante el segundo tomo de la Antología de la poesía hispanoamericana que tenía listo desde el año 2017. Por eso puedo decir que una de las pocas cosas buenas que le trajo la enfermedad a Cobo Borda es que muchos redescubrieron que era, además de un hombre afable y con un extraordinario sentido del humor, un conversador exquisito –quizá el más exquisito que yo haya conocido en mi vida–. Una vez que me invitó al salón de té Yanuba, uno de sus sitios favoritos en Bogotá, me lo anunció diciendo: “Te voy a llevar a, como dice tu amigo Moreno-Durán, una Konditorei vienesa enclavada en el altiplano”. Y otra en que fui a verlo a su oficina de la Presidencia me recibió con un: “¿Qué tal te parezco ahora que soy juglar de Palacio?”.
Recuerdo estas bagatelas porque, entre lo mucho que Cobo Borda escribió, yo aprecio particularmente un ensayo del 2003 titulado “¿Qué, cómo, cuánto hacer con la poesía”, los poemas “Tierra de fuego” y “La inmortalidad”, un aforismo espléndido: “No se puede permitir que la lucidez nos convierta en magistrados” y ante todo un par de entrevistas en las que rezuma su brillo como maestro de la causerie en la Atenas suramericana: las “Cuatro horas de comadreo literario con García Márquez” y “Cenando con Borges”.
El resto es ya sabido:
después de su muerte
un joven, en una librería de segunda,
rescatará su volumen
y al abrir por primera vez
páginas amarillas
disfrutará, en una tarde de lluvia y frío,
su inolvidable arte inútil.