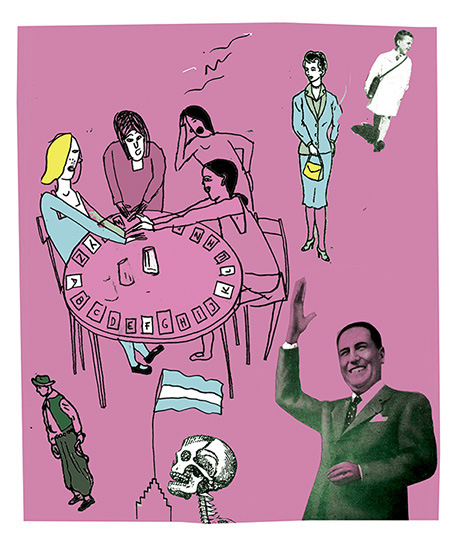George Orwell distinguía entre dos significados de la palabra democracia: una práctica electoral equitativa y transparente que conduce al gobierno de las mayorías, y una cultura de la convivencia y plena legalidad en la que se respeta al individuo y se ejercen las libertades políticas esenciales: expresión, pensamiento, organización. En ambas acepciones, pero sobre todo en la segunda, la democracia ha llegado a México con un adjetivo: adolescente. Es una democracia que ignora sus propios mecanismos y límites, vociferante e irresponsable, emocional y no inteligente. Tal vez es natural que sea así: nuestra historia nos preparó para simular la democracia, no para ejercerla. El problema es que no tenemos tiempo que perder: en términos políticos seguimos siendo un país marcadamente subdesarrollado y una recaída en el ciclo perverso que nos ha golpeado al final de los últimos cinco sexenios podría tener consecuencias inimaginables: recaída en el caudillismo populista, brotes de fundamentalismo contracultural, aislamiento económico en un mundo vertiginosamente globalizado, violencia política general y hasta intentos de secesión. Por eso debemos comenzar a madurar ahora mismo. Hay cinco agentes históricos de alta responsabilidad en el proceso: los candidatos, los partidos, el gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil.
Los precandidatos de hoy, candidatos de mañana, deben ser protagonistas de una contienda ejemplar. Dura y hasta despiadada si se quiere, pero civilizada y limpia. No una guerra por otros medios (o por los medios) sino una lucha respetuosa y tolerante. La carrera presidencial debe ser en sí misma una cátedra ininterrumpida de democracia. Más allá del carisma, los prestigios míticos o las lealtades corporativas que tenga un candidato, lo que debe resaltar es su visión. ¿Qué país vislumbra para la vuelta del siglo, a corto y largo plazo? Los ciudadanos no pueden conformarse con vaguedades sentimentales, declaraciones insustentables o demagógicas utopías. Las visiones deben ser claras y cuantificables, referirse a los problemas nacionales con criterios de prioridad y anclarse en las preposiciones básicas: qué hacer, cuándo, con quiénes y, sobre todo, cómo.
Los partidos, en esta coyuntura, tienen una responsabilidad doble: saber ganar y saber perder. El que gane debe ver y escuchar a la oposición. El que pierda debe aprender la regla de oro de la democracia: dar tiempo a la opción triunfadora para que muestre su viabilidad. No se trata de arriar banderas ni principios. La oposición debe seguirlo siendo tenazmente, pero siempre a través de los canales institucionales. En México, la conducta habitual en los derrotados parece ser la revancha por la vía libre: utilizar métodos de presión extralegal para bloquear los empeños del partido victorioso. O, en el mejor de los casos, acudir a arbitrios legales para inmovilizar la acción gubernamental aunque ésta haya tenido el aval mayoritario del electorado. Esa práctica corresponde más a una lógica revolucionaria que a una democrática. A la larga, nos condena a la anarquía o la inmovilidad.
Dando por sentado que las elecciones próximas serán transparentes, el gobierno —a través del Instituto Federal Electoral y otras agencias— debería propiciar con urgencia una campaña imaginativa de educación democrática. Debido a la condición básicamente tripartidista del país, los legisladores tendrán, como cuerpo, un poder equiparable al del Ejecutivo: podrán usarlo para hacer alianzas caso por caso e impulsar eficazmente la marcha del país, o derrocharlo en deliberar interminablemente hasta frenar todos los relojes. Por eso los votantes necesitan conocer en detalle el poder que delegan en sus representantes. Las palabras clave de la Constitución —empezando por la palabra constitución— siguen siendo huecas para muchos mexicanos: federalismo, república, Estado, poderes, municipio, garantías individuales, democracia. Hay que darles concreción, llenarlas de sentido. Sólo así el poder en México dejará su aura sagrada y los gobernantes serán vistos como lo que son: mandatarios criticables, auditables, revocables.
Todos sabemos que en nuestro tiempo las elecciones se dirimen, en una medida importante, en los medios. Una vuelta al pasado es inimaginable: el medio que favorezca ostensiblemente a un partido o candidato perderá lo más preciado: su credibilidad. Pero no basta ser imparcial ni parecerlo: hay que ser propositivo. Son los medios los que deberán imaginar formatos nuevos para la discusión pública de visiones y proyectos. Los debates entre candidatos no pueden retrasarse al final del proceso ni consistir en un breve, áspero e insustancial intercambio de adjetivos. Los candidatos deben someterse juntos y separados a paneles de discusión en los que periodistas o escritores de posiciones plurales los interroguen sobre su trayectoria y sus ideas. En esos programas podrían intervenir también “grupos de enfoque“ de la sociedad civil: estudiantes, mujeres, obreros, campesinos, sacerdotes, empresarios. Hay varios formatos para escoger: chats, teléfonos abiertos, confrontación con el público en diversos foros. La clave está en la libre interactividad.
El quinto elemento es, justamente, la sociedad civil. Es ella, sin duda, la que ha propiciado los cambios políticos de México, la compuesta por decenas de millones de votantes dispuestos a ejercer el derecho elemental que el sistema les había conculcado: el derecho de votar. Pero hay una extraña propensión antidemocrática en algunos grupos formales de la sociedad civil: creen que basta autodesignarse sus representantes para actuar en su nombre. Ciegos o indiferentes a su propia posición concreta en el país —sobre todo a la de su peso demográfico relativo—, la magnifican hasta imaginarla ocupando el centro de la escena nacional. Ha sido el caso de los estudiantes de la UNAM “por cuya raza —según proclaman— hablará la huelga“. No representan a la sociedad civil y ni siquiera a la sociedad universitaria, pero han actuado como si lo fueran recurriendo a métodos de intimidación e intolerancia que son esencialmente antidemocráticos.
La sociedad civil —entendida como el conjunto de ciudadanos políticamente conscientes y activos— es el motor de la vida nacional. Su principal misión es afianzar la democracia en su doble acepción, por eso sus organizaciones no pueden actuar en detrimento de las libertades de otros ciudadanos. Estas organizaciones cumplen un papel relevante como catalizadores de la protesta social pero parecen obsedidas por la práctica de las “revoluciones blandas“: las marchas, las concentraciones y las huelgas. Habría otras vías de acción, menos “heroicas“, más arduas pero también más eficaces para hacer más pública la vida pública: ¿Por qué no crear una procuraduría cívica de la justicia que llame a cuentas a las autoridades? ¿O un centro cívico de información sobre la delincuencia que no tenga poderes formales de procuración de justicia pero sí de acopio confiable y procesamiento de datos sobre ese cáncer de nuestras ciudades? ¿Qué impide empezar siquiera modestamente en una delegación de la capital, o en un estado del país? En el ámbito estrictamente político, las organizaciones cívicas podrían actuar como garantes de transparencia en las próximas elecciones.
Liderazgo y visión en los candidatos, ética política en los partidos, vocación educativa en el gobierno, apertura y libertad crítica en los medios, responsabilidad, imaginación e iniciativa práctica en la sociedad civil. Si esos cinco impulsos se conjugan, al doblar el siglo la adolescente democracia mexicana llegará a la madurez en un marco de reconciliación nacional, concordia social y respeto a la ley. –
Con este texto, Letras Libres inicia una columna rotativa dedicada al análisis de la situación política en México.
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.