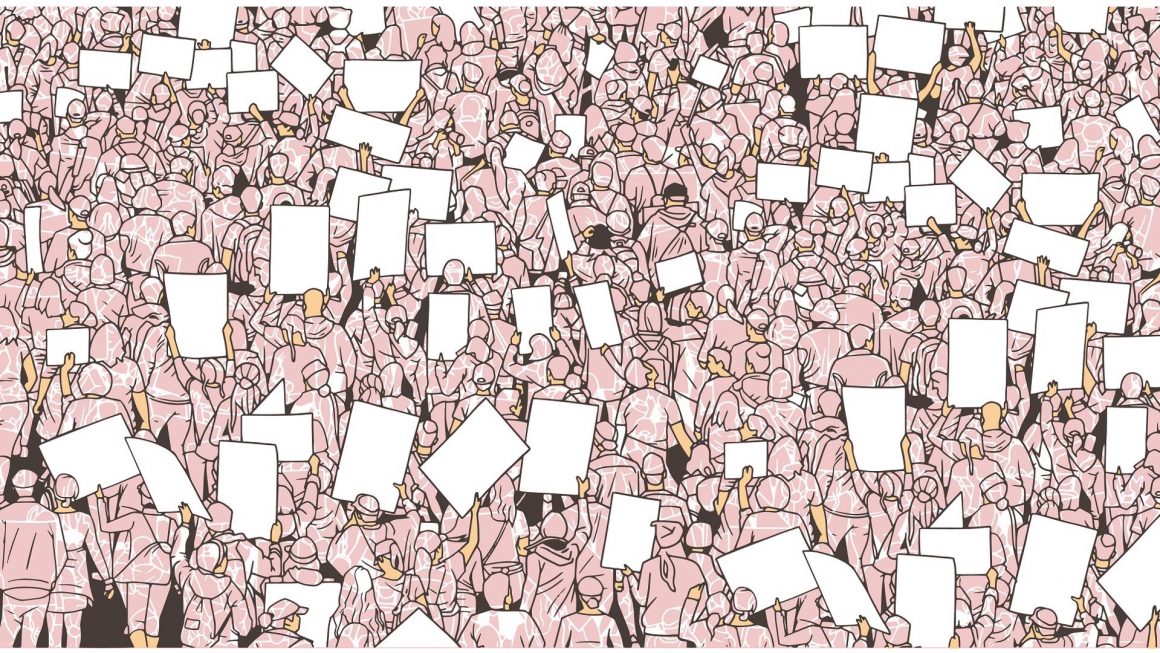En un sustancioso comentario publicado en Babelia —suplemento cultural del diario El País— el pasado sábado, Joan Burdeus glosaba la obra de Michel Houellebecq a la luz de las elecciones legislativas francesas que prometían dar la victoria al partido de Marine Le Pen. Para Burdeus, el gran tema de Houellebecq son “los estragos del liberalismo”, inevitables en la medida en que “la mutación metafísica de la modernidad” nos impide seguir creyendo las nobles mentiras que en el pasado daban sentido a nuestras vidas. Y tal vez, sugiere Burdeus, los lectores de Houellebecq comparten con el novelista francés la sospecha de que no hay solución a nuestros males. Yo añadiría que esos males son metafísicos y que la modernidad nos deja a solas con el sinsentido de la existencia; lo que hace Houellebecq es analizar esa singularidad humana bajo el contexto particular de la sociedad liberal, que a su juicio intensifica la malaise del individuo al debilitar sus lazos comunitarios y restar verosimilitud a los consuelos religiosos.
En cualquier caso, Houellebecq no es el único que parece rechazar el liberalismo en nuestros días. No solamente abundan los gobiernos empeñados en erosionar la dimensión liberal de nuestras democracias, sino que también ha aumentado el apoyo a las fuerzas populistas y extremistas que por distintos caminos –por la izquierda o por la derecha– quisieran acabar con la sociedad liberal y pluralista para reemplazarla por la materialización práctica de sus respectivas doctrinas políticas. Por supuesto, el integrismo religioso no ha desaparecido; tampoco faltan los que desearían atribuir al Estado un rol paternalista destinado a “educar” a los ciudadanos en formas de ver el mundo que son propias de eso que en este mismo blog hemos llamado “metafísicas impermeables” a la influencia exterior.
Nótese, sin embargo, que la novedad de nuestros días no estriba en el hecho de la diversidad social. Y tampoco es nuevo que los dogmáticos quieran imponer su dogma a los demás. No: lo nuevo está en el apoyo electoral que reciben partidos y movimientos vocacionalmente antiliberales o iliberales. A ello hay que sumar el ilustrativo fenómeno de su visibilidad sobrevenida en la nueva esfera pública digital, donde encontramos cada día a enemigos de la sociedad liberal que dejan clara su postura antagonista y defienden la necesidad de “superar” el actual estado de cosas: sea porque la sociedad liberal es injusta, inmoral o explotadora. ¡Hay donde elegir! Neoconservadores y wokes proclaman al alimón su disgusto; surge incluso el híbrido “rojipardo” que lamenta por igual el desorden moral y la desigualdad económica.
Se diría entonces que corren malos tiempos para el liberalismo. Es cierto que, parafraseando el Calígula de Camus, eso no nos impide ir de vacaciones: la gente hace su vida y algunos parecen contentos. Pero la risa va por barrios; no es lo mismo ser boomer que joven desposeído. Asunto distinto es que el joven desposeído reclame tener las mismas oportunidades de que gozó —o cree él que gozó— el boomer que ahora recibe puntualmente su pensión. Dicho de otra manera, parte del descontento contemporáneo tiene que ver con el fracaso parcial del liberalismo para hacer buenas sus promesas y no con la cualidad de esas promesas. Alguno dirá que se trata de falsas promesas, ya que el liberalismo no puede realizarlas. No obstante, la historia de los últimos dos siglos parece desmentir la idea de que el liberalismo sea impotente; basta compararlo con sus alternativas para cerciorarse de que sus manifestaciones históricas —a menudo mejoradas e impulsadas por otras doctrinas políticas que han influido sobre él— han logrado resultados apreciables. Que exista distancia entre el ideal liberal y su realización práctica debe así darse por descontado; cuando esa distancia se alarga, en cambio, hay motivos para preocuparse.
Liberalismo como forma de vida
Todos estos asuntos son abordados de manera original, aunque no del todo convincente, en el último libro del filósofo Alexander Lefebvre: Liberalism as a Way of Life. Su apuesta, a la luz del momento que vivimos, resulta contraintuitiva: sostiene que la mayoría de los valores de la mayoría de quienes viven en las democracias occidentales son valores liberales. Y no hablamos solo de valores políticos: aunque defendamos ideas tales como los derechos individuales, el imperio de la ley, la separación de poderes, las elecciones libres, la tributación progresiva o los mercados libres, nuestro liberalismo sería más profundo que eso, por la sencilla razón de que el liberalismo es hoy –así Lefebvre– una visión del mundo que se ha infiltrado en la cultura y permea todos los aspectos de la existencia cotidiana.
Para el autor, el liberalismo es el agua en que nadamos sin percatarnos de ello: la background culture de los países democráticos occidentales. El autor admite no obstante que las sociedades liberales son plurales, o sea que albergan doctrinas que no pueden reducirse al liberalismo o son abiertamente iliberales; a su modo de ver, empero, sería un error minusvalorar la penetración del modo liberal de ver el mundo. Su método es, sugiere, parecido al de aquel Tocqueville que se paseaba por la joven Norteamérica: consiste en investigar la cultura y analizar las costumbres. Tal vez por esa razón, Lefebvre apoya su argumentación con ejemplos procedentes de películas y series de televisión que han sido populares en los últimos años; un despliegue de erudición middlebrow que no es –digamos– lo mejor del libro.
Su énfasis en el liberalismo como forma de vida y no como concepción del bien constituye un acierto, en la medida en que la mayoría de las personas viven de una determinada manera sin necesidad de haber pensado antes cómo quieren vivir; aun más raro es que la decisión acerca de cómo vivir se derive de la identificación minuciosa de principios filosóficos o morales concretos. Por lo general, carecemos de principios coherentes y articulados; estos pueden quizá derivarse por inducción a partir de la observación de nuestras pautas de conducta. Pero incluso si tenemos una idea clara de los principios que debieran guiar nuestra vida, la razón no lo es todo: tenemos sentimientos, percepciones, instintos. Lefebrvre toma el concepto de forma de vida del humanista francés Pierre Hadot, quien entendía la filosofía misma como una forma de vida y de quien adopta también la noción de “ejercicio espiritual”, que desarrolla en la segunda parte del libro.
Su gran inspiración es la obra de John Rawls, que sirve a Lefebvre para decantarse por una interpretación concreta del liberalismo. Sostiene que el principio fundamental del liberalismo reza que la sociedad es un sistema justo de cooperación intergeneracional en el que cada ciudadano tiene la legítima expectativa de ser tratado de manera razonable y equitativa por parte de las instituciones básicas de esa tal sociedad. Ahí encaja también la obra de Helena Rosenblatt, que Lefebvre cita varias veces para poner de manifiesto que el liberalismo decimonónico –que considera matriz del liberalismo tout court– ya era, ante todo, un proyecto ético. Pero también le interesa el segundo Rawls, quien publica Liberalismo político a comienzos de los noventa y distingue con claridad entre el liberalismo como estructura institucional de la sociedad liberal y el liberalismo como doctrina comprensiva o concepción del bien. Lefebvre discute que esa distinción siga teniendo sentido: a su juicio, no es verdad que la mayoría de las personas sean liberales desde el punto de vista político y otra cosa distinta en el plano metafísico. ¡No! La mayoría de nosotros sería incapaz de “identificar una concepción de la buena vida exterior a los valores y actitudes liberales”. Todos, casi todos, somos liberales de una pieza.
De creer al autor, el énfasis en el liberalismo político nos impide reconocer las virtudes que adornan al liberalismo como forma de vida. Mientras que Rawls ubica los valores liberales en la cultura pública, Lefebvre cree que se han desplazado a la cultura en su conjunto, incluyendo la sociedad civil y la esfera privada. Para probar su aserto, el pensador norteamericano presenta evidencias poco concluyentes: rechazamos las palabras despectivas contra las minorías; no aceptamos la crueldad; la moralidad se ha “horizontalizado” y nadie está ya por encima de nadie; valoramos la meritocracia si funciona bien; y, si vemos vídeos pornográficos donde se escenifica la fantasía de la relación consentida con una hermanastra o padrastro, es porque nos gusta jugar con la ruptura de consensos morales fuertemente enraizados.
Ocurre que muchos de los sentimientos morales a los que se refiere Lefebvre pueden ser defendidos por otras concepciones del bien; ni el rechazo de la crueldad ni la voluntad de colocar a todos los individuos en el mismo plano son principios ajenos al socialismo o el cristianismo. De la presencia de tales valores, ciertamente dominantes en las sociedades democráticas, no puede deducirse que todos seamos liberales. Máxime cuando el propio Lefebvre dice luego que no vivimos en una sociedad liberal, sino en un Liberaldom donde los valores del liberalismo se ven comprometidos a causa de sus desviaciones: ya procedan del capitalismo, la democracia, el nacionalismo, el internacionalismo, la meritocracia o el iliberalismo. Del racismo al individualismo, pasando por el patrioterismo o el populismo, las sociedades liberales no son lo que podrían y deberían ser, ni se lo ponen fácil a quien quiere llevar en ellas una vida “liberal”. Para que la degeneración del liberalismo no acabe con las sociedades liberales, postula Lefebvre haciéndose eco de las preocupaciones del momento, el liberalismo tiene que volver a sus esencias morales. Y los liberales tienen que poner de su parte.
Resulta sin embargo sorprendente que, tras animar a los liberales a reconocer sus propias inconsistencias y errores, el autor confiese como un pecado que sus hijos van a una escuela privada… pese a que él paga con plena convicción los impuestos que hacen posible la existencia de un sistema educativo público. ¿Por qué habríamos de considerar que una decisión así es contraria a la forma de vida liberal? Chandras Kukathas, que sitúa el asociacionismo en el centro del proyecto liberal, difícilmente podría estar de acuerdo; en cambio, un socialdemócrata bien podría oponerse a la existencia de colegios privados. Ambos, liberales y socialdemócratas, deben rechazar por igual el deterioro del sistema educativo público. A diferencia de los conservadores, ambos rechazan la idea de que las diferencias sociales —el hecho de que nazcamos en circunstancias y con capacidades diferentes— haya de determinar el rumbo vital de cada persona; es función del Estado adoptar las medidas necesarias para que quienes arrancan en una posición de desventaja gocen de las oportunidades correspondientes.
Mi sospecha es que Lefebvre, cuyo proyecto intelectual merece aplauso, se equivoca cuando identifica el principio fundamental del liberalismo. La sociedad es un sistema justo de cooperación intergeneracional, dice, y por eso debemos colaborar unos con otros. Pero ¿no será más bien que la sociedad debe constituirse como un sistema justo de cooperación intergeneracional al servicio de la realización de los fines morales del liberalismo? Porque de una sociedad socialista también podría decirse que es “un sistema justo de cooperación intergeneracional”; y decirse que lo es, incluso, en mayor medida que una sociedad liberal. Me parece más sencillo acudir al núcleo moral del liberalismo para deducir de ahí cuál es el tipo de sociedad que será capaz de realizar su objetivo principal: hacer posible que las personas decidan de manera autónoma cómo quieren vivir. Y no hablamos tanto de la exigente autonomía moral de Kant, como de la autonomía personal delineada por John Stuart Mill. Recuérdese que Mill vio la autonomía como la capacidad del individuo para someter sus preferencias a escrutinio y no tanto como una fuente de valores éticos.
Un sistema justo de cooperación intergeneracional
Si deseamos que las personas sean autónomas, en todo caso, han de crearse las condiciones para el uso reflexivo de la libertad; la sociedad no puede organizarse de cualquier manera. Habrá de ser ciertamente “un sistema justo de cooperación intergeneracional”: uno que incluya la igualación de oportunidades (educación pública y demás servicios estatales) y el reconocimiento del natural pluralismo de la sociedad, además de la protección constitucional de las libertades del individuo y los derechos de las minorías, además del establecimiento de mercados libres que hagan posible la creación de prosperidad. A ese respecto, el mérito de Rawls es haber procedido a racionalizar la sociedad liberal, que incluye al Estado del Bienestar, justificando su superioridad normativa y dibujando un ideal al que lógicamente solo podemos acercarnos.
Pero no sabemos si las personas ejercitarán su autonomía en la práctica: unas lo harán y otras no, mientras que la mayoría de nosotros lo hará unas veces sí y otras no, luchando contra instintos primarios tales como la preferencia por los seres queridos, el abrazo de las pasiones o el afán por forzar a los demás a que adopten nuestros puntos de vista. Ahí es donde cobra sentido el intento de Lefebvre por presentar la forma liberal de vida como una que merece la pena adoptar. Sus virtudes principales serían la imparcialidad y la autonomía, que hace posible contemplar la vida desde posiciones distintas a la nuestra y con ello estimula –a la Rorty– una ironía que nos distancia del dogma, descartando el supremacismo moral y haciendo de nosotros cosmopolitas en potencia. Y aunque la segunda mitad del libro está dedicada a explicar los ejercicios espirituales que hacen posible interiorizar la visión liberal, vinculándola a aquel cuidado de sí que el último Foucault trajo a la filosofía política contemporánea, Lefebvre es cauteloso a la hora de dar contenidos sustantivos a la forma de vida liberal: “Una concepción del bien proporciona un marco para la deliberación de las grandes preguntas vitales, no una respuesta directa a ellas. Mi argumento en este libro es que el liberalismo puede ser –para muchos lectores es– tal marco”.
La filosofía liberal que proporciona ese marco gira alrededor de la autonomía personal; una autonomía de la que todos deben poder disfrutar y de la que se derivan a su vez principios y reglas tan importantes para una sociedad liberal como la práctica de la tolerancia (entendida como virtud moral y epistémica), el reconocimiento del pluralismo, el escepticismo ante el dogma, el rechazo del hiperracionalismo o la aceptación del papel importante pero limitado que debe jugar el Estado en la ordenación de las relaciones sociales.
Así reza un ideal que, huelga decirlo, no todos compartimos. Volvemos así a la primera tesis de Lefebvre: que todos somos ya liberales. Me temo que no es el caso; que ni siquiera somos todos partidarios del liberalismo político. Por el contrario, es hoy alarmante el número de quienes apoyan a fuerzas políticas iliberales que quisieran adulterar la esencia de las democracias constitucionales; como es alarmante el número de quienes apoyarían un Estado paternalista y perfeccionista que abandonase cualquier neutralidad moral y se dedicara a inculcar en los ciudadanos una concepción particular del bien. Nadie puede hacer tal cosa; a nadie le salen los números. Y las instituciones democráticas, por el momento, resisten bien. Pero eso no elimina la tentación iliberal, ni impide sospechar que ha aumentado el número de quienes se rinden a ella; aunque no falten precisamente quienes se profesan antiliberales y mientras tanto disfrutan de las ventajas que proporciona la vida en una sociedad liberal.
Esa regresión parcial es compatible con un avance general de valores que bien podemos considerar liberales –respeto a las minorías, afirmación del derecho a elegir nuestra forma de vida, principio de la igualdad entre sexos, cosmopolitismo espontáneo derivado del uso de Internet, rechazo de la violencia– y con la aparición de algunos que aun siendo ajenos a la tradición liberal –como el animalismo– podrían llegar a incorporarse a ella. He aquí la ambivalencia de la sociedad tardomoderna, que es muchas cosas a la vez. Pidamos entonces a Lefebvre que modere su entusiasmo, pues no es verdad que todos seamos ya liberales y casi nos conformaríamos con que todos fueran liberales políticos; agradezcámosle sin embargo el loable esfuerzo que ha hecho por explicar las virtudes de la forma liberal de vida.