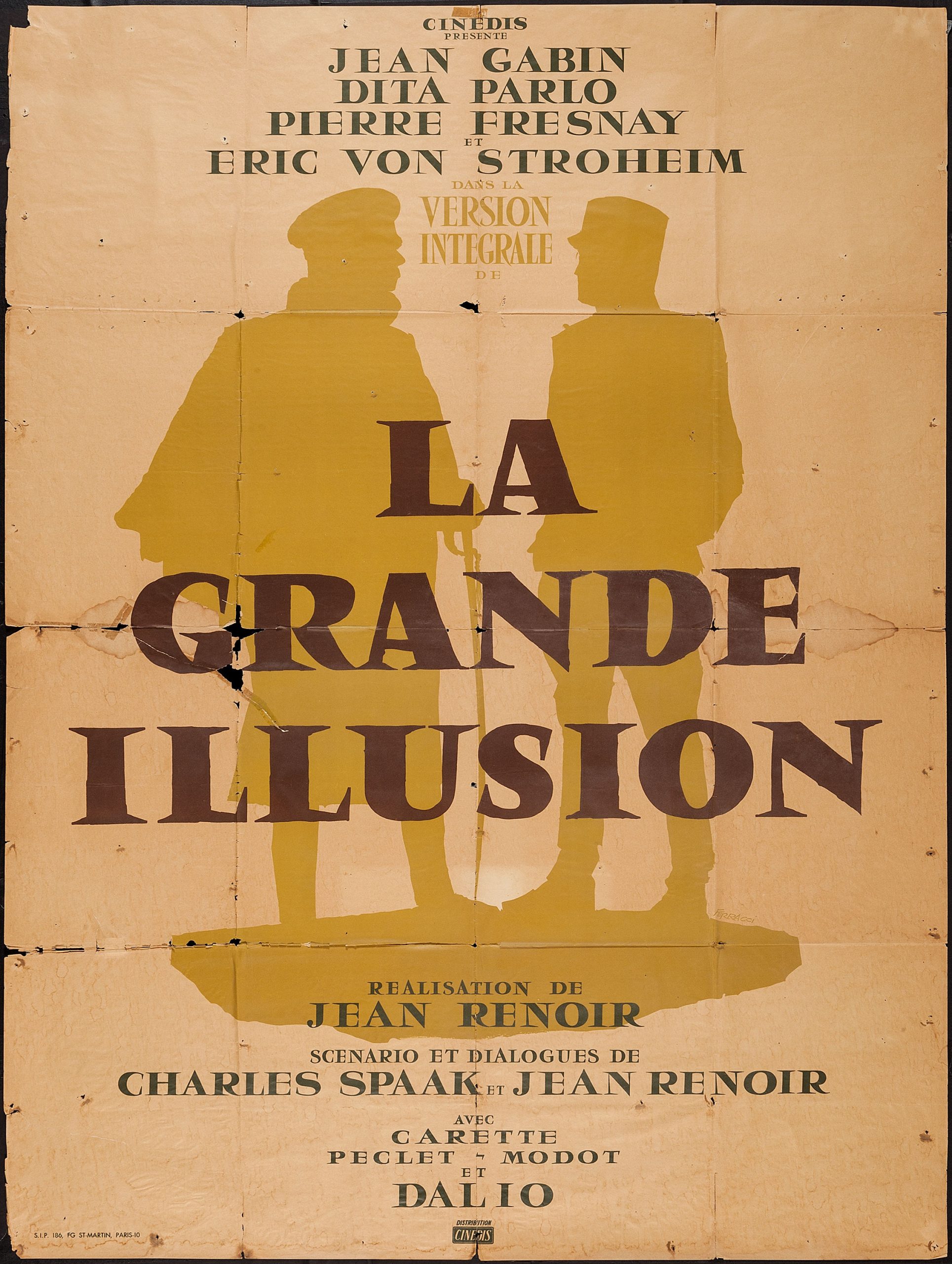Es moneda de curso en nuestro actual debate público que la pandemia de la Covid-19 implicará cambios profundos en nuestra forma de vida. Personalmente, no tengo claro que los cambios “comunitaristas” que se anuncian vayan a perdurar, excepto en aquellos casos (por ejemplo: todo lo relativo al cambio climático, formas de economía compartida, copyright de publicaciones académicas en abierto, etc.) que ya estaban sobre la mesa y, de hecho, estaban ya implementándose en la gran mayoría de países europeos.
Si acaso, me atrevo a aventurar que la recesión que se avecina tiene más visos de poner freno a las iniciativas nacionalizadoras que se anuncian en el ámbito sanitario, en cuestión de pensiones, o legislación laboral, y que volveremos a tener que enfrentarnos, con mayor crudeza si cabe, a la perenne e inevitable pregunta, en una democracia liberal, acerca de cual es el óptimo orden y marco regulatorio para la gestión de la interacción entre lo público y privado.
Nada nuevo bajo el sol: los socioliberales, socialdemócratas y liberal demócratas llevamos cerca de un siglo planteándonos este tipo de preguntas, y resolviéndolas con mayor o menor acierto. Existe un área, sin embargo, en la que una profunda reflexión sí que pudiera abocar a cambios benignos o, como mínimo, a una mayor concienciación de nuestros límites. Me refiero esa difusa y desconocida zona de interacción entre ciencia y política, que incluye la denominada política científica, pero también el papel del conocimiento experto en la toma de decisiones políticas y en el funcionamiento de las instituciones. Y me temo que aún no veo que hayamos extraído las conclusiones apropiadas.
Bien está que nos alejemos de las actitudes anticientíficas propias de populismos descerebrados (sorprendentemente más propias, en nuestro país, de la izquierda radical, según reflejan las estadísticas de las encuestas de opinión). Pero cuidado con caer en el extremo opuesto del cientifismo que niega la inevitable y necesaria valoración y confrontación de unos valores en conflicto permanente con otros.
En definitiva, la condición eminentemente humana que tan brillantemente describiese Isaiah Berlin. Esa inevitable tragedia, en el sentido etimológico clásico, que supone la imposibilidad de maximizar todas nuestras preferencias, sin costes, de conseguir todo aquello que deseamos, sin daños o pérdidas. La gestión del conocimiento científico, como cualquier otro ámbito de la acción humana, está también sometido al conflicto intrínseco e inevitable de valores, y requiere una similar comprensión de los límites de lo posible. Que no se nos hurte la compresión de los sacrificios que conlleva.
La política, nos recuerda Aristóteles, es “el arte de lo posible” y sus límites son inciertos. Pero la ciencia se encarga de dirimir qué entra en el dominio de lo físicamente posible, y ahí los límites los impone la realidad. Así, la ciencia puede determinar las opciones que puede barajar la acción política de un país. Puede, así mismo, hasta cierto punto, estimar los consiguientes costes (humanos y sanitarios, pero también económicos), de los posibles cursos de acción.
Sin embargo, la evaluación de tales cursos de acción (es decir los juicios acerca de qué costes son asumibles por la sociedad, y en qué medida), corren necesariamente de la mano de nuestra representación política, entendida como la gestión apropiada de nuestros recursos, a la luz de nuestras comunes prioridades. Son nuestros representantes, en última instancia, quiénes han de tomar tales decisiones. No pueden pretender sustraerse a las mismas, escondiéndose, por ejemplo, tras una infundada pretensión de que sea la ciencia la que, por sí misma, dictamine los cursos de acción, mediante algún tipo de algoritmo matemático.
Son también nuestros representantes los que deben valorar el momento oportuno para una intervención y, a la luz de la información disponible, tomar decisiones preventivas, por ejemplo, las que conciernen a la autorización de actividades o manifestaciones sociales o públicas que puedan influir en el desarrollo de una epidemia. Y son ellos, en última instancia, los responsables.
La política bien informada por la ciencia (o la política científica, entendida en el sentido más amplio del término), es, por ende, la zona de intercambio entre el conocimiento objetivo que nos proporciona la ciencia, y la valorización política de nuestras prioridades de vida en común. El consiguiente entrelazamiento de ambos dominios es objeto de estudio filosófico, tanto en su generalidad, como en sus casos concretos. En sus más recientes libros, (como Science, truth and democracy, Oxford, 2003), el filósofo norteamericano de origen británico Philip Kitcher ha escrito con suma elegancia sobre el rol de la ciencia en una sociedad democrática.
Como es previsible, en su visión pragmática, no prevalece ni una ni la otra: es en la inteligente y atenta consideración mutua donde surge el progreso social. Pero dejen que me remita más estrictamente al caso que nos ocupa, el de una pandemia. Sus parámetros científicos se miden en lo que Adam Kucharski (uno de los epidemiólogos cuya investigación impacta en las presentes respuestas políticas a esta crisis en muchos países), denomina los DOTS.
Para establecer el resultado de un brote endémico, es necesario estimar la Duración media de la infección en una persona, las Oportunidades de interacción que tal persona, de media, tenga para contagiar a otras, la probabilidad de que la infección se Transmita en tales interacciones, y, por último, la Susceptibilidad de esas otras personas para contraerla (Kucharski, The Rules of contagion, Profile Books, 2020).
Los diversos modelos epidemiológicos son estimaciones, en base a los datos, y al conocimiento científico sobre el mecanismo transmisor, de estas cuatro variables. Así, la duración media de la infección depende del tiempo de incubación, un parámetro objetivo que fija el periodo durante el que un ser humano puede contagiar a otros sin presentar síntomas. (En el caso de la actual pandemia, precisamente este es uno de los factores más negativos, pues el periodo de incubación de la Covid-19 es muy superior al de, por ejemplo, las gripes estacionales).
El número de oportunidades que, de media, tiene una persona para contagiar a otras es, por el contrario, una función de su actividad social. Es difícil medir este número en términos absolutos, pues es muy sensible al contexto, área, y población. Más fácil resulta estimarlo en términos relativos. Por poner dos ejemplos de actualidad: hay menos oportunidades para el contagio en el medio rural que en el urbano. Y hay diferencias culturales innegables: Kucharski y su equipo estiman que, de media, una persona en Italia tiene interacción diaria próxima, cara a cara, con una media de otras diez personas; sin embargo, en Hong Kong o Reino Unido, de media, solo con cinco.
Aquí es donde las medidas políticas tienen recorrido, y el distanciamiento social que se ha impuesto en tantos países, incluido el nuestro, tienen como objeto reducir el valor de esta variable. La probabilidad de transmisión es también una característica propia de la infección, en relación con la fisiología humana, pero de la que, desgraciadamente, sabemos relativamente poco.
De cualquier modo, esta no es una variable sobre la que una política sanitaria bien informada pueda actuar de manera directa, sino que más bien determina los márgenes de posibilidad de su actuación. La Covid-19 se transmite con mayor facilidad que otros virus, como los del ébola o el SARS (aunque su letalidad es menor, no muy superior a la de la gripe); pero la incertidumbre de los científicos con respecto a esta variable es la que permite que existan diversos modelos con, hoy en día, distintas apreciaciones del riesgo.
No es tanto que los científicos no se pongan de acuerdo, ni siquiera que discrepen sobre las teorías correctas, sino que los márgenes de incertidumbre con respecto a las variables implicadas son muy altos. Se trata de un problema típico de inferencia causal en un contexto de incertidumbre, y es inevitable que ponga límites a la demostrable efectividad de cualquier acción política.
Por último, la susceptibilidad media al contagio depende, sobre todo, de la inmunidad poblacional. Una vacuna puede tener un efecto fulminante sobre una epidemia, si es implementada eficazmente, al reducir la susceptibilidad. (Un ejemplo dramático es la erradicación de la viruela, el resultado de políticas globales de vacunación en los años setenta). Estas cuatro variables (D, O, T, S) determinan el número de reproducción de una epidemia, el célebre R0, cuyo valor inicial para la Covid-19 se estimaba entre 2 y 2,5, y que se requiere reducir por debajo de 1, si queremos controlar la pandemia.
El análisis de este parámetro en términos de sus cuatro componentes demuestra que la respuesta política de un país – y su opinión pública– no puede confundir aquello que está al alcance de la acción política o gubernamental (las oportunidades de transmisión, y, en menor medida, la susceptibilidad), de aquello que no puede entenderse como sometido a los dictámenes de la gestión política (y no digamos ya de la ideología, sus castillos en el aire, sus entelequias sin fundamento en la realidad).
Es cierto que, en toda decisión de aplicación del conocimiento científico a cuestiones de importancia social, hay decisiones inevitables que tomar, que no se pueden dejar al arbitrio de ningún algoritmo. Pero también es cierto que no todo pertenece al ámbito de la política, y de la ideología, o es resultado de una arbitraria voluntad; y no es realista, sino suicida, pedir aquello que supera los confines de lo posible.
Una versión de este artículo apareció anteriormente en El Confidencial.
Mauricio Suárez es catedrático de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad Complutense de Madrid.