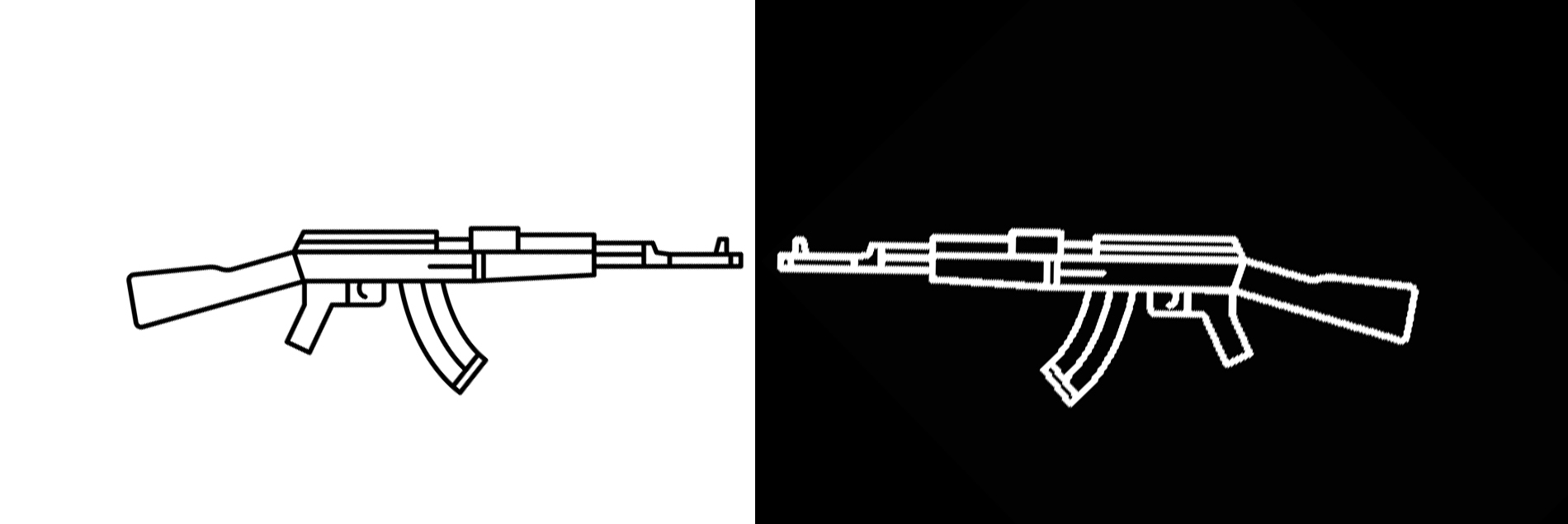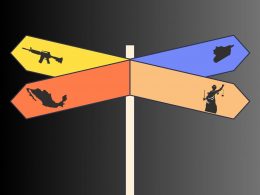“No hay por quien votar” es el lamento repetido incesantemente en redes sociales por los ciudadanos más informados y politizados. La queja no es infundada. Las campañas electorales de este año alcanzaron un nuevo nadir, tanto por la calidad de los candidatos como por la severa anemia intelectual, programática y política de sus propuestas. Ante esto, nuestras élites suelen pensar que el problema son los políticos, esos entes venales que, movidos por la ambición y la avaricia, controlan los antros de perdición generosamente subsidiados a los que llamamos partidos. “Todos son iguales” es la conclusión a la que, cual amantes decepcionados, llegan muchos ciudadanos.
Esta situación refleja una enfermedad más profunda que aqueja a nuestra democracia: la incapacidad absoluta de nuestra sociedad para construir un Estado mínimamente eficaz. El trágico colapso de un puente del Metro de la Ciudad de México, con la dolorosa imagen de nuestro entrañable tren naranja partido a la mitad, es una nueva metáfora de la ruina institucional que vivimos. Nuestro arreglo político es tan malo, que ha generado gobiernos incapaces, ya no digamos de generar crecimiento económico o mejorar la educación, sino de construir un puente que soporte un tren sin derrumbarse. En la tercera década del siglo XXI, México se ha mostrado ante el mundo como un país tan atrasado que no puede usar correctamente una tecnología de la tercera década del siglo XIX.
Los candidatos que se agitan al ritmo del reguetón en TikTok no son entonces el patógeno que causa la enfermedad, sino más bien las formas de vida que surgen en un cuerpo que hace tiempo perdió su salud. Una democracia enferma solo puede producir campañas de baja calidad. Atrás quedaron los días en los que la receta para hacer una campaña mínimamente decente era fácil: pregúntale a la gente cuáles son sus tres principales problemas, plantea algunas propuestas sensatas para atender esos problemas y a partir de ahí crea slogans y promesas de campaña que vamos a comunicar en discursos y spots de radio y televisión para que el votante nos prefiera. Ese modelo de comunicación política está completamente quebrado porque los tres problemas de la gente no solo no se han resuelto, sino que han crecido exponencialmente en número y gravedad. Es lógico que, al ser los mismos problemas, las propuestas y promesas de todos los candidatos tiendan a ser las mismas entre sí y, además, las mismas que en la elección anterior, y la anterior y la anterior. Por eso no hay quien crea ya, político o ciudadano, que el tema central de una campaña son las propuestas y nadie espera que “fortalecer a las policías”, “apoyar al campo”, “proteger a la mujer” o “brindar crédito a las PYMES” sean factores diferenciadores en las votaciones. Los ciudadanos dejaron de escuchar y de creer y los políticos, organizados en un oligopolio cerrado y financiado con cuantiosos recursos públicos, no tienen la necesidad o los incentivos para cambiar esta situación.
En este panorama hay dos claros ganadores: la demagogia y el crimen organizado.
La demagogia –entendida como un discurso polarizante y agresivo que convence a la gente de que para resolver los problemas hay que encontrar y castigar culpables en vez de pensar en soluciones– ha tenido un papel central en esta campaña. El podio presidencial se ha convertido en la principal, aunque no la única, fuente de discurso demagógico en México. La propaganda diaria que se emite desde Palacio Nacional, en clara violación a la Constitución y la ley, solo ha afianzado al resentimiento como la emoción dominante en una mayoría de ciudadanos. La narrativa que simplifica la realidad culpando de todos los males del país a las élites malvadas que traicionaron al pueblo bueno sigue generando una fuerte resonancia emocional entre los electores, tal como lo demuestra la muy estable intención de voto por el partido oficialista a nivel federal. El poder de este discurso sigue siendo tal, que muchos ciudadanos están dispuestos a refrendar su apoyo a la incompetencia y el abuso de poder del presente, a cambio de la intensa satisfacción emocional que les brinda pasar de víctimas a verdugos de quienes les fallaron en el pasado. La oposición ha quedado atrapada en la imposible tarea de tratar de explicar que los errores y excesos del ayer eran menos extendidos, graves y nocivos que los de hoy. Y se sabe que, en política, quien explica pierde.
Al tiempo que la demagogia termina por ser la fuerza dominante en nuestra política, el crimen organizado se revela como el otro gran ganador de la quiebra de nuestra democracia. Cuando el Estado, con todas sus taras, defectos y limitaciones, buscó acotarlo por la fuerza, la mayoría de los ciudadanos estaban a favor, mientras que nuestras élites de opinión y pensamiento se declararon absolutamente en contra y se dedicaron a argumentar de mil maneras por qué era mala idea oponer las armas del Estado a las armas criminales.
Hoy esas élites han ganado el debate, pero lamentan el marasmo de violencia asesina en el que nos encontramos y que alcanza ya a la clase política. Llaman militarización a un proceso que en realidad se trata de la desaparición de las fuerzas armadas como institución permanente del Estado y su transformación en agentes políticos que reciben cuantiosos recursos por realizar tareas ajenas a su naturaleza. En una siniestra aplicación del principio de Peter a la política, se está dando a los militares funciones, atribuciones y dinero para que alcancen su máximo nivel de incompetencia, hasta que llegue el día en el que se concluya que lo mejor es dejar de llamarles soldados y marinos y ponerles otro nombre, pues se habrán convertido en otra cosa. Si para ese día México tiene fuerzas policiales civiles de primer mundo, no habrá mayor problema y seremos una gran Costa Rica, tranquila y segura. Si no, la desaparición de facto de las fuerzas armadas nos pondrá un paso más cerca de la condición de un estado fallido, incapaz de garantizar el control de porciones cada vez más grandes de su propio territorio y de organizar elecciones pacíficas. Se concluirá entonces que estamos mejor sin fuerzas armadas y sin votaciones, pues ambas son instituciones muy caras, y es mejor idea repartir esos recursos entre los cada vez más numerosos desposeídos.
Quien sepa unir los puntos, entenderá que lo que está en juego el 6 de junio va mucho más allá de mostrar apoyo o rechazo a una persona, y saldrá a cumplir con su deber cívico de manera responsable. Quien no, seguirá la instrucción que a diario se nos repite desde la primera hora de la mañana: “naciste para obedecer y no hay nada que puedas hacer”. Los resultados nos dirán quiénes son la mayoría.
Especialista en discurso político y manejo de crisis.