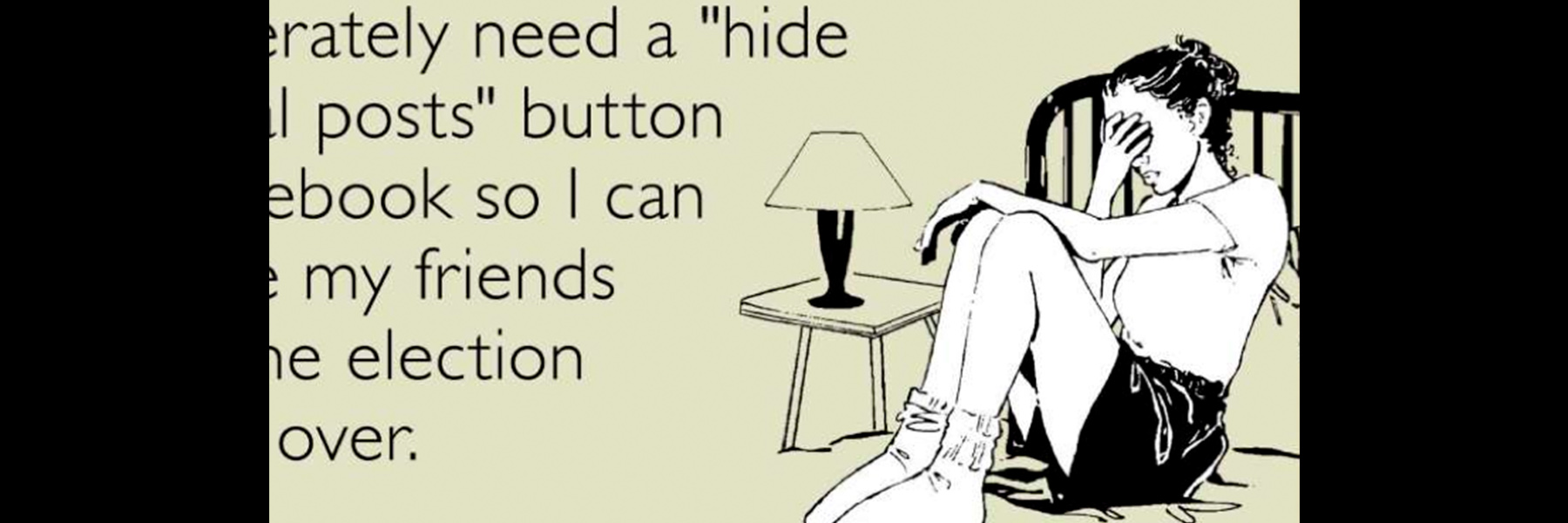“The economy, stupid”, fue el eslogan que repitió Bill Clinton en su campaña presidencial frente a G. H. W. Bush padre en 1992. Los problemas económicos nos duelen pronto a los bolsillos y no dejamos de repetirlos a lo largo del día: desde cuando tomamos una cerveza a cada vez que hacemos la compra. El deterioro de un Estado democrático de Derecho es algo menos evidente, sobre todo si la economía no va del todo mal. De ahí el acierto de la metáfora usada por Felipe González: vivimos ingenuamente en un edificio cuyos pilares se están corroyendo y que en el momento menos esperado puede colapsar.
Durante la Transición España logró erigir un Estado democrático de Derecho que nos permitió entrar en la modernidad europea. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos empedrando el camino hacia el infierno de una democracia degradada. La degeneración viene de largo, en buena medida por la esclerosis de unos partidos políticos que olvidaron su función como guardianes de la democracia y vehículos para canalizar la participación política y se convirtieron en voraces depredadores, colonizando todo espacio de poder no solo institucional, sino también social y económico si sus tentáculos lograban alcanzarlo.
Como han descrito S. Levitsky y D. Ziblatt en su célebre ensayo Cómo mueren las democracias, estamos sufriendo un proceso de degeneración en el que los dos guardarraíles que deben enmarcar la política se han desbaratado: en primer lugar, la tolerancia, un respeto mínimo al adversario que permite mantener la concordia. Se impone un “estado de excepción comunicativo” (Josu de Miguel) donde la banalización de los conceptos y la degradación del lenguaje (lucha antifascista, gobierno ilegítimo…) sirven para señalar a los enemigos políticos negándoles su derecho a ser escuchados, como ya sufriera Michael Ignatieff según cuenta en su excelente relato sobre la nueva política que vivió el Canadá, Fuego y cenizas.
Una consecuencia adicional de esta falta de concordia ha sido el bloqueo allí donde la Constitución exige mayorías muy cualificadas y, cuando no lo hace, hemos sufrido la adopción de decisiones de trascendencia constitucional por mayorías prepotentes con total desconsideración hacia la otra mitad del arco parlamentario.
Además, en segundo lugar, se ha perdido cualquier mesura en el ejercicio del poder, con derivas claramente cesaristas en el seno de los partidos abonadas por las primarias. Esa necesaria contención a la que apelan Levitsky y Ziblatt ha desaparecido. Hemos olvidado que no todo lo que no está prohibido expresamente puede hacerse en democracia. Llevamos muchos años en los que se apreciaba ese afán colonizador por los partidos de todas aquellas instituciones que deben servir de freno al poder, como nos enseñara el profesor Jiménez Asensio y acaba de describir con crudeza junto a López-Medel en su libro Los dueños del Estado. Pero, en los últimos tiempos, se está yendo más allá. Se ha perdido el pudor más mínimo y se elige a los soldados más fieles sin sonrojo alguno. Ese deber de desagradar a quien le ha nombrado, como advirtiera Pierre Rosanvallon, palidece ante los estómagos agradecidos que copan estas instituciones que deberían ser de control y garantía. Diría más, revisando la renovación del Tribunal Constitucional en noviembre de 2021, el enfrentamiento institucional con el Gobierno en diciembre de 2022 y los últimos nombramientos de magistrados; y viendo el perfil de la Presidenta del Congreso, que actúa como delegada gubernamental, y del nuevo Secretario General de la Cámara, se intuye una estrategia del Gobierno para neutralizar los frenos que podían dificultar su continuidad, sabedor de que podíamos terminar encontrándonos en una situación como la que estamos viviendo, donde una amnistía y la autodeterminación se pusieran encima de la mesa.
Ante tan graves dilemas, había que asegurarse con los más fieles. Y piedra a piedra lo ha conseguido. Un desvarío que se ha tratado de justificar señalando que antes en muchos de estos órganos había un predominio de magistrados y vocales inclinados a la derecha, que el PP también ha colado “sapos” y ahora “tocaba meter a los nuestros”. Una mentalidad que, precisamente, es la que mata a las democracias. Entre dos males, está la alternativa de hacer las cosas bien y haber buscado a personas con independencia de criterio e indiscutido prestigio profesional.
En este sentido, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es preocupante y la politización de los que allí resisten es indudable. De hecho, el funcionamiento del Tribunal Supremo se está viendo seriamente comprometido. La Comisión Europea lleva varios años señalándolo en su informe sobre el Estado de Derecho en nuestro país: la renovación del Consejo debe ser una prioridad y el sistema de elección debe adaptarse de acuerdo con los estándares europeos.
Pero me preocupa aún más la absoluta pérdida de credibilidad del Tribunal Constitucional. Porque el Constitucional supone, como nos enseñó García Pelayo, la coronación del Estado constitucional de Derecho. Si el Tribunal Constitucional pierde su credibilidad como órgano jurisdiccional y se convierte en una cámara política, se diluirá la confianza en nuestras instituciones. Lo escribía Balzac: “desconfiar de la magistratura es un comienzo de disolución social”.
Pues bien, en noviembre de 2021 alertó el profesor Cruz Villalón, presidente emérito de nuestro Tribunal Constitucional, de que este órgano se encontraba “ante el riesgo de la irrelevancia”. Hoy, creo que ese riesgo se ha consumado. No solo por los nombramientos de soldados políticos como magistrados, hechos por unos y por otros, que claramente comprometen la apariencia de imparcialidad del órgano, sino porque en su ejercicio no pierden la oportunidad de enfrentarse en bloques alineados ideológicamente, con filtraciones constantes y resoluciones salteadas por consideraciones que desbordan el ejercicio de su jurisdicción. Desconocen así que la primera función como Tribunal Constitucional es procurar la integración en torno a la Norma Fundamental. Coincido con el antiguo presidente de la Corte Costituzionale italiana, el profesor Zagrebelsky, cuando enfatiza que la discrecionalidad del juez constitucional debe encauzarse con un sentido republicano dirigido “al consenso sobre la Constitución”, siendo el óptimo que sus decisiones se alcanzaran por unanimidad.
Para colmo, desde la moción de censura la política española ha vivido atada por los extremos. Los partidos que sostuvieron el régimen del 78 han levantado una falla que ha vuelto a dividirnos en dos Españas que se dicen irreconciliables, mientras que unos partidos extremistas muy minoritarios condicionan las políticas. Una polarización que va inoculándose a la sociedad de forma preocupante.
Y toda esta situación de degradación institucional encuentra en Cataluña su epicentro. Fue el independentismo catalán el que impulsó un movimiento populista tras la crisis económica, cubriendo su quiebra económica con un “España nos roba”, adornado románticamente con el velo de un derecho a decidir. Y fue el independentismo catalán el que rompió las reglas de la democracia con la insurgencia de 2017 y sembró Cataluña de caos y discordia, con sus tsumanis democratics y su larga hegemonía de hostilidad a lo español.
Ahora es trágico que el PSOE asuma su relato. El Tribunal Constitucional no ofreció una imagen edificante en la resolución de la impugnación del Estatut, con retrasos, divisiones y recusaciones, pero no es el culpable de que se aprobara una norma inconstitucional. De hecho, puestos a mirar atrás, pondría la mira en un PP echado al monte tras el 11-M y un Zapatero que abrazó el Tinell, dando al traste con la posibilidad de haber impulsado una reforma constitucional sensata como la que había diseñado el Consejo de Estado.
Y, sobre todo, en democracia no se pueden contraponer la legitimidad democrática a la legal. No hay Estado de Derecho legítimo sin democracia, como no hay democracia auténtica sin respeto a la ley. Aún más, una vez que la amnistía ya se ha puesto encima de la mesa, digamos las cosas claras: en democracia, no podemos asumir que ciertos personajes puedan comprar su impunidad, rompiendo la igual sujeción de todos ante una ley común. En democracia, no podemos dar por bueno que el legislador selle procesos judiciales aprobando una ley ad personam.
En democracia, no podemos admitir que una medida que se ha estado predicando como inconstitucional por contrariar principios fundamentales y que se presentaba como inasumible políticamente, pase de repente a ser la moneda de cambio en una investidura gubernamental. Y, en democracia, no podemos permitir que lo que a todos nos compete, empezando por cómo se financia nuestro Estado autonómico, lo decidan unos pocos desde posiciones de privilegio.
Por todas estas razones tenemos que levantar la voz frente a la amnistía y, de forma más general, urge acabar con las dinámicas patológicas que están corroyendo nuestra democracia, las cuales han aflorado con especial virulencia en este proceso de investidura. Reaccionemos con contundencia, pero con serenidad. Porque lo primero que necesita nuestra democracia es volver a la senda de la concordia, del respeto y de la autocontención ante el envite populista.