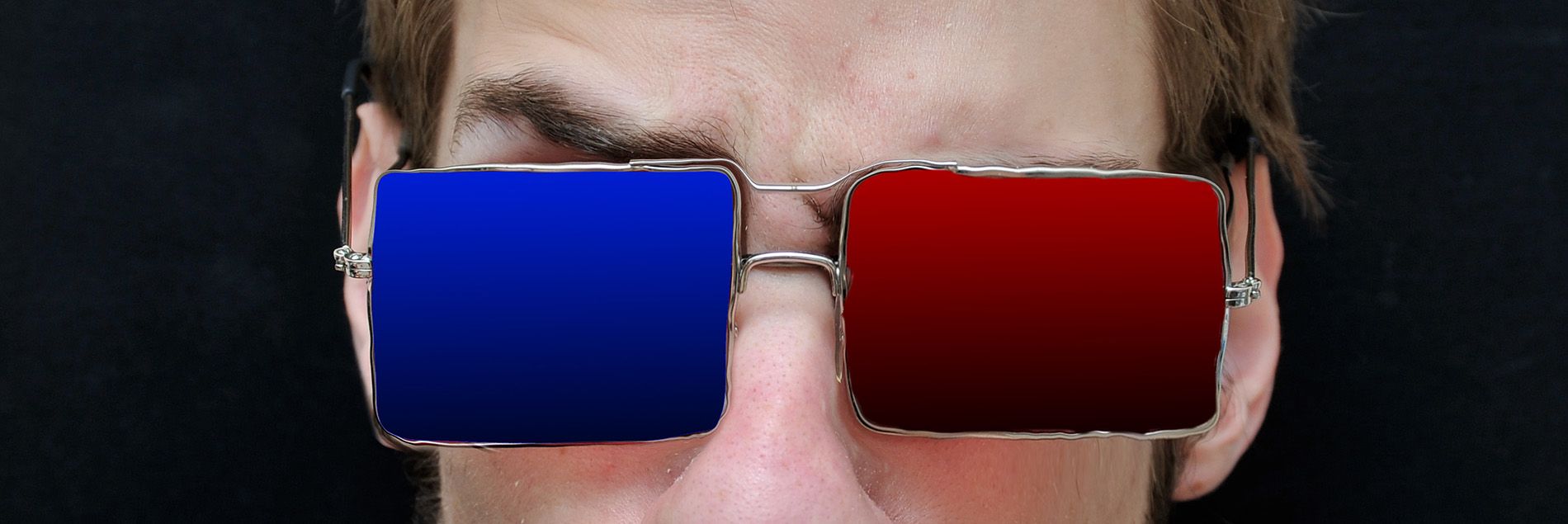A menos de un año del cambio de gobierno, sufrimos el peor periodo de violencia que se tenga registrado en México en más de un siglo.
A manos del crimen organizado, se multiplican los actos terroristas: arrojan bombas, acribillan civiles, cientos de menores de edad han sido asesinados; torturan, secuestran, violan, extorsionan, cortan cabezas, desuellan vivas a sus víctimas, obligan a jóvenes a matar a palos a sus amigos, incendian tiendas y camiones.
Las masacres se suceden sin que alteren nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo fue la última? Hace unos días: trece policías asesinados en Guerrero. Pudieron ser veintiuno o treinta, lo mismo da. No se detendrá a los culpables.
Hay más muertos en México que en la guerra en Ucrania. Pascal Beltrán del Río señaló recientemente que han muerto menos personas (116,342) en un siglo (1920-2023) por el conflicto árabe que en México (168,715) durante el gobierno de López Obrador (Excélsior 19.10.23).
La guerra más cruenta no se libra en la frontera rusa ni en Medio Oriente, se libra en México entre los grupos criminales, con el Ejército de testigo y con la población expuesta al fuego cruzado. La guerra es aquí.
La estrategia del presidente consiste en levantarse temprano. Nunca un presidente se había levantado tan temprano para recibir los informes de seguridad. Su supervisión, vistos los resultados, ha sido completamente inútil. Noventa y ocho por ciento de los homicidios quedan sin castigo. El presidente, al terminar su reunión, satisfecho, camina en Palacio Nacional hacia el salón donde rinde su conferencia matutina.
Desde el púlpito presidencial López Obrador anima la violencia. Lanza anatemas, calumnias, mentiras y amenazas a sus adversarios, que son todos aquellos que no se pliegan a sus caprichos. Violencia contra las mujeres, contra la clase media, contra los medios de comunicación, violencia contra los intelectuales y los científicos.
El presidente tuerce y maquilla las cifras para ocultar lo evidente: antes de que termine su gobierno habremos llegado a los 200 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos. La estrategia de seguridad ha sido un rotundo fracaso.
La gente apenas levanta una ceja. Niños mueren por quedar en medio de una balacera. La sociedad bosteza. La gente goza con los conciertos en el Zócalo. El presidente reina en las encuestas de popularidad.
El 64 por ciento de los mexicanos considera que la ciudad donde vive es insegura, según el INEGI. Si el Estado no cumple con su responsabilidad de garantizar la seguridad no es Estado, sino mera agencia recaudadora de impuestos. López Obrador ha dejado a los mexicanos a su suerte. Prefiere atender las causas, dice, estrategia que consiste en repartir dinero para cosechar votos. El crimen organizado ha sido y será un actor relevante en las elecciones de 2024.
López Obrador recibió un país en llamas. Para apaciguar el fuego, le arrojó gasolina. Hoy el crimen organizado controla un tercio del territorio nacional. Antes de asumir el poder, López Obrador prometió un gran acuerdo nacional para terminar con la violencia. Vendría el Papa a atestiguar el acuerdo. En su lugar promovió la división de los mexicanos. A río revuelto, los ganadores han sido los delincuentes. Para excusarse, acostumbra culpar al pasado.
Es innegable la responsabilidad de Felipe Calderón: él encendió la mecha de una bomba que no ha dejado de expandir su fuego. Esa responsabilidad la pagó su partido en las urnas en 2012. “¿Qué querían que hiciera, que les invitara un cafecito?”, solía decir. No es lo mismo aplicar la ley contra los grupos criminales que declararles la guerra. Su objetivo era “ortodoxo, utópico y absurdo”: un México “libre de drogas”. La estrategia punitiva de Calderón dejó una carnicería (104 mil muertos) como saldo.
Poco antes de dejar su cargo, en septiembre del 2011, ante la Asamblea General de la ONU, Calderón afirmó que los países afectados por el narcotráfico están “obligados a buscar otras opciones, incluyendo alternativas de mercado”. Usó un eufemismo para referirse a la regulación de los mercados ilegales. Despenalización y comercio legal de drogas.
Ernesto Zedillo y Felipe Calderón abogan ahora por esa solución. Hace cinco años Morena ofreció despenalizar algunas drogas en México. López Obrador se opuso. No iba a pasar él a la historia como el presidente que legalizó las drogas. Decidió también suspender la encuesta de adicciones. En estos días se está levantando la primera encuesta de este tipo en cinco años. No se sabe cuál es el nivel de consumo de drogas en México. Mientras, seguimos viendo muertos en las calles.
Se trata de un fenómeno histórico que no va a resolverse con ocurrencias. ¿Nos hemos acostumbrado a la muerte? ¿No nos importa la muerte? ¿Somos ya un país de muertos?
En un país en el que más de la mitad de la economía es informal, lo común es la violación de la ley. Ante cada acto de bandidaje se tiene la sospecha de que hay una autoridad detrás que protege y recibe su parte. Lo único que diferencia al delincuente del policía es el uniforme. Por lo demás sus papeles son intercambiables.
Un estereotipo nos define como un pueblo que se ríe de la muerte. Que come calaveras de azúcar que tienen escrita en la frente nuestro nombre o el de nuestros seres queridos. Que gusta del pan de muerto con huesos simulados. Que come, bebe y canta sobre las tumbas de sus familiares una vez al año. Un pueblo cuyos antepasados prehispánicos alimentaban a sus dioses con sangre. Civilizaciones (azteca, maya) de sacrificios humanos.
Un país donde “la vida no vale nada.” Un país de centenares de miles de muertos provocados por una guerra absurda. Ni siquiera sabemos sus nombres. No hay un registro oficial de los muertos por violencia. Un país que mata a sus mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Un país que permite que se asesine a sus periodistas y a sus jóvenes. Cada tanto se descubre una nueva fosa y de ella, como fuente siniestra, brotan muertos y más muertos.
Los fundamentos que sustentan la estrategia actual contra el crimen provienen de la visión religiosa del presidente. Prejuicios y creencias que convirtió en políticas de gobierno, con los resultados que saltan a la vista. Una paz más cara en vidas humanas que la guerra. Una paz letal.
Nos resultó muy cara la estrategia pacificadora de López Obrador. Nadie quiere masacres o excesos de mano dura. Queremos protocolos, estrategias basadas en análisis. Ni balazos ni abrazos, labores de inteligencia. Es francamente irresponsable sostener, como lo hace la Secretaría de Gobernación, que el modelo de seguridad está funcionando.
Como ocurrió con la estrategia frente a la pandemia, que resultó en más de 800 mil muertos, da la impresión de que la mal llamada estrategia de seguridad de López Obrador ha consistido simplemente en hacer lo contrario de lo que hizo Felipe Calderón. Nadie pudo convencer a Calderón de que su estrategia guerrera era un error. Le asestó, como le gusta repetir a López Obrador, un garrotazo a lo tonto al panal de abejas. Como ahora nadie puede convencer a López Obrador de que su estrategia de pacificación ha sido un fracaso. Abrazó a lo tonto el mismo panal.
Ahora los militares se hacen cargo, con los abusos que ello entraña, de la seguridad pública, de las fronteras, las aduanas y los puertos; construyen aeropuertos, edifican bancos, siembran árboles, participan en labores de vacunación, etcétera. Con el Ejército no se ha aplicado la política de austeridad. A pesar de los extraordinarios beneficios que los militares han recibido, la violencia en México continúa imparable. El narcotráfico florece. Hace un par de semanas el Cartel de Sinaloa anunció que ayudaría al gobierno a combatir la producción y tráfico de fentanilo. Cosas que solo suceden en México.
Al comenzar el sexenio, para buscar pacificar el país, el gobierno gestionó acuerdos con la sociedad, los medios y los empresarios, el acuerdo fue con los narcos. Se dejaría de perseguirlos. Disminuirían las incautaciones. Se permitiría que grupos fuertes tuvieran dominio sobre una zona para que ellos impusieran la seguridad. Esa estrategia fue sin duda una gran apuesta fallida. No disminuyó la violencia.
La verdadera guerra que se libra en nuestro país es la de los grupos criminales entre sí. El gobierno puede hacerse de la vista gorda, da “abrazos”, pero estos grupos siguen su guerra intestina, una auténtica guerra civil con el Ejército como testigo.
Fue un error colosal pensar que la guerra se iba a acabar por sí sola, o que iba a terminar por las becas que se otorgan a los jóvenes. El terreno que se les ha dejado ganar a los grupos criminales va a ser muy difícil de recuperar, implicará mucho dolor y sangre.
En política los espacios vacíos de inmediato se ocupan. La incapacidad del presente gobierno en materia de seguridad ha abierto la puerta a la presencia militar, y esta ha ido avanzando durante los cinco años que llevamos del sexenio. Será una labor titánica para el próximo gobierno acotar el excesivo protagonismo que ha adoptado el Ejército.
Hace algunos años en Tijuana y en Monterrey se lograron contener y disminuir durante un tiempo los niveles de violencia. Unieron fuerzas gobierno, iniciativa privada, universidades, medios de comunicación, sociedad civil. Todos unidos con un fin. Los bajos niveles de violencia que desde hace décadas se reportan en Mérida es otro ejemplo de que se puede aspirar a la paz.
No tenemos que optar entre el “mátalos en caliente” y el perdónalos porque son víctimas. Podemos buscar un nuevo modelo que combine lo mejor de ambas estrategias –que atienda las causas sociales y que actúe con fuerza en casos ejemplares– o atender otros modelos. Podemos solicitar cooperación internacional.
Sí hay opciones, alternativas viables a los modelos punitivo y pacificador. Hace más de diez años, del 6 al 10 de junio de 2011, en plena guerra calderonista, la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional convocaron a un foro “en el que participaron académicos, políticos y miembros de organizaciones civiles de varios países, y que sintetizó el análisis colectivo más importante, crítico y propositivo sobre el tema”.
El análisis lo presentó el doctor José Narro: Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia. El documento brinda 14 “criterios rectores” para modificar la política de seguridad. Uno de ellos muy claro: “la intervención militar debe ser excepcional y restringida al máximo posible”. La estrategia actual, por el contrario, ha militarizado la seguridad. Sí hay alternativas. La dicotomía –abrazos o masacre, perdón o fascismo– es falsa. Hay opciones.
¿Están mejorando nuestras policías? No. ¿Los sistemas de inteligencia son cada vez más confiables, más seguras nuestras cárceles? Definitivamente no. ¿Estamos avanzando en el debate de la despenalización? No parece ser el caso. Lo que es claro es que en unos días o semanas volverá a ocurrir otra tragedia. Volverá a pasar porque tenemos un Estado débil y un vecino poderoso que no para de consumir drogas y vendernos armas.
Somos un país de muertos y desaparecidos. El gobierno intenta desesperadamente maquillar las cifras. Pero si no los recordamos y los honramos seremos también nosotros los muertos en vida, seres sin memoria. No podemos dejar que caiga la sombra del olvido sobre nuestra tierra. No podemos perder a nuestros muertos en el silencio impune. No podemos seguir pensando que un país sin justicia es un país.
La desgracia cubre con su manto oscuro la república de los muertos. La muerte se enseñorea sobre el territorio mexicano. Gobierno y delincuencia van de la mano. A los criminales se les protege y se les abraza. A las familias de las víctimas se les arrojan con desdén unos cuantos billetes. Se aproxima el Día de Muertos. Todos los días en México son días de muertos. El águila y la serpiente han sido sustituidas por una calavera. Nada nos indigna. La indiferencia ante la muerte es síntoma de una sociedad enferma. La muerte en México tiene permiso. ~