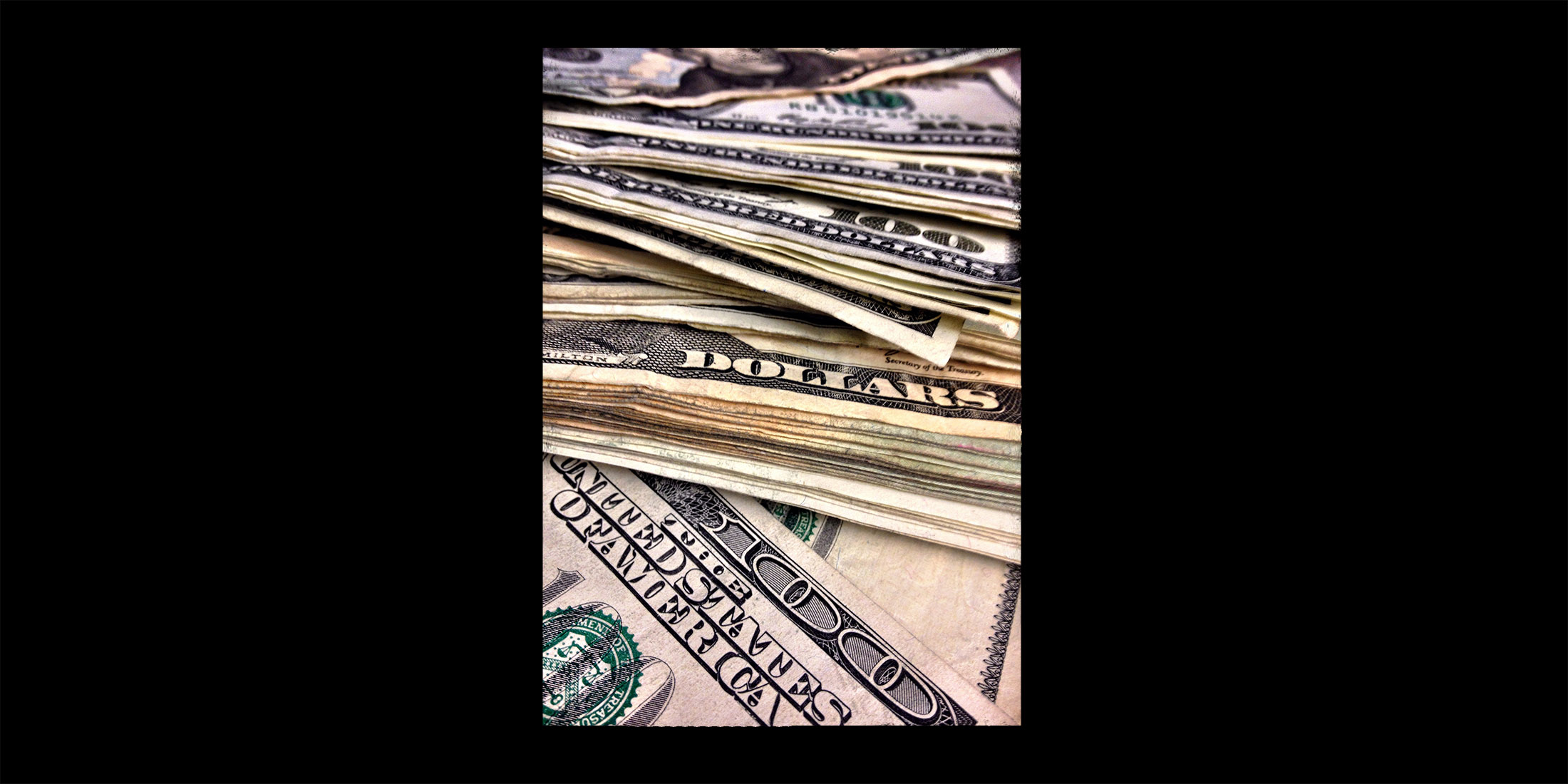El absurdo desenlace de la consulta para determinar la instalación de parquímetros en algunas colonias de la ciudad de México me remitió de inmediato a ese gran experimento fallido de democracia directa que ha sido California.
En su edición de esta semana, The Economist declara, con una mezcla de asombro y alivio, el aparente final de la larga crisis del gigante económico del oeste estadunidense. “El hazmerreír de Estados Unidos se toma en serio su presupuesto”, dice. Ha sido un camino complicado para la enorme maquinaria californiana. La crisis golpeó fuerte al estado hasta dejarlo con un déficit de decenas de miles de millones de dólares. De inmediato, el gobernador Jerry Brown le declaró la guerra a la tinta roja. Pero logró muy poco. Como para quienes le antecedieron, el principal obstáculo para Brown no era la parálisis legislativa (los demócratas son dueños del estado desde hace años, y lo serán cada vez más), el problema para Brown eran los californianos. Resulta que California sufre de una adicción a la democracia directa. Mediante un proceso interminable de iniciativas (o propuestas), los californianos se las han arreglado para aprobar regulaciones contradictorias, limitar los derechos de sus conciudadanos, echar gobernadores y, claro, evitarse cargas impositivas incómodas. Es decir, han hecho de su estado un gigante ingobernable. Y de ahí el principal fastidio para Brown: en noviembre del año pasado, para tratar de reducir el enorme déficit, tuvo que preguntarle a los ciudadanos si estaban de acuerdo con un paquete (bastante razonable) de nuevos impuestos. Para conseguir la aprobación de la Propuesta 30, Brown amenazó con el Apocalipsis: de no firmarse la nueva carga impositiva, dijo, California enfrentaría recortes catastróficos, sobre todo en la educación, que de por sí es su talón de Aquiles. Después de casi perder la voz haciendo campaña, Brown se sentó a esperar el veredicto de sus gobernados. Al final, resultó que a los californianos no les gustó la vista desde el filo del abismo: contra todo pronóstico respaldaron la medida y Brown pudo —cosa rara en California— dedicarse a gobernar.
El largo experimento californiano revela una verdad que no por ser de Perogrullo deja de ser fundamental: los ciudadanos rara vez optan por votar contra su comodidad inmediata. Durante años, los californianos habían sido testigos de las consecuencias de los distintos recortes a los servicios públicos que el gobierno se había visto obligado a poner en práctica ante la reiterada negativa del público a pagar más impuestos: cerraron colegios comunitarios, se perdieron programas de capacitación, casi 500 mil alumnos tuvieron que enfrentar la posibilidad de quedarse sin educación. Todo esto les importó poco a los votantes californianos. Una y otra vez se negaron a cargar con la ineludible incomodidad de una nueva carga fiscal. La desesperación de los gobernadores del estado se volvió legendaria. Hay quien asegura que, tras la derrota del paquete fiscal de emergencia que propuso en 2009, el mismísimo Arnold Schwarzenegger se echó a llorar en Sacramento.
Volvamos a la ciudad de México. Para cualquier observador independiente, la instalación de parquímetros en zonas particularmente concurridas de la capital mexicana parece sensato. Claro: a corto plazo, la decisión generaría disgustos a vecinos y visitantes. Pero mientras la incomodidad sería pasajera, los beneficios serían duraderos y evidentes. ¿Cuál era la necesidad, entonces, de someter a votación una medida que requería, en cambio, de algo de pantalones, algo de voluntad para gobernar? Carlos Puig lo resumió magníficamente la semana pasada en estas páginas: había que decidir, ejecutar y someterse al juicio ciudadano. Había que aprender a no gustar. Había que gobernar, pues. El resultado, ahora, será un laberinto de cubetas y parquímetros, embudos viales y corrupción; estudio mínimo del caos que me recuerda, en su justa proporción, la dinámica absurda que llevó a California al límite de la gobernabilidad.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.