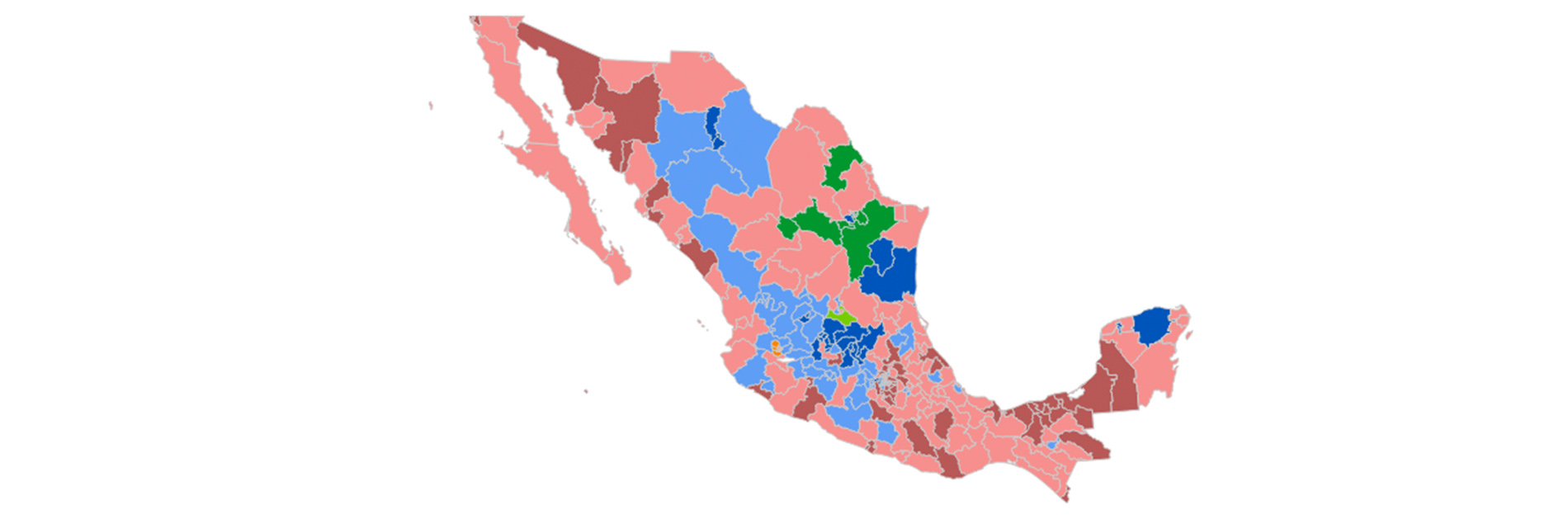Por necesidad jurídica, seguramente, pues necesitamos administrar los límites de la responsabilidad, cuando pensamos en las decisiones individuales nos creemos capaces de diferenciar entre lo forzado y lo consentido. Aunque nos cueste, resolvemos que alguien se vio obligado a hacer algo, o que lo hizo porque quiso. Sin embargo, la estrecha franja de nuestras dudas se vuelve el caso general cuando pensamos en la vida colectiva. Determinar qué sostiene el edificio, si las leyes y normas se obedecen por coacción o por elección, es una cuestión que se nos presenta como totalmente distinta. No es que no se haya intentado trasladar el lenguaje del libre consentimiento al “contrato social” o, más raramente, que se haya explorado la posibilidad conceptual de una dictadura perfecta. Pero la vida social parece consistir en una mezcla que no entendemos bien de persuasión y obligación, y sonreímos si alguien toma partido por una posición clara. Creo que eso explica la demanda de un término tan oscuro como el de hegemonía en el lenguaje político.
En su último libro, La palabra H. Peripecias de la hegemonía (Akal, 2018), el historiador y ensayista británico Perry Anderson traza las peripecias de la palabra en diversas lenguas a través de siglos y continentes. Con su peculiar erudición, que incluye desde los clásicos griegos a los marxistas rusos de segunda fila, y un no despreciable conocimiento secundario de fuentes orientales, es quien puede hacerlo. Por ejemplo, Anderson nos ilustra con los avatares de su milenario equivalente en chino -irradiado luego al japonés- tan importante que está en la constitución de la República Popular. Además, su viejo Las antinomias de Antonio Gramsci, publicado por la New Left Review en 1976 y reeditado ahora por Verso como pareja de este, ya contenía un ejercicio de filología marxista sobre el nudo gramsciano del asunto. La nueva edición ha aportado un valioso prólogo y la eliminación de “algunos, no todos, excesos verbales producto de la retórica de la época en que fue escrito”. A fe que no fueron todos. Akal también lo ha publicado este año.
Los primeros usos de hegemonía en la Grecia antigua denotaban el papel predominante de una ciudad en una liga defensiva -un sentido claro- pero la connotación pronto alcanzó la ambigüedad que arrastraría siempre, como un punto indefinido entre la coerción y la dominación consentida. Dice Anderson que por eso fue más retórico que descriptivo. Los romanos, anota, no necesitaron “eufemismos” y su lenguaje desconoció ese término, solo nos legaron el imperio. Del griego la palabra saltó directamente al alemán del siglo XIX. La pasión helenista de “la tierra de los profesores” -como la llamaba The Times la primera vez que tuvo que explicar a sus lectores que la palabreja valía casi como liderazgo, en 1860- y el papel de Prusia en la Confederación Germánica, creaban la oferta y la demanda. Desde allí viajó, por un camino documentado paso a paso en el libro, al lenguaje del estudio de las relaciones internacionales, en Reino Unido y en EEUU, mudando su sentido con las circunstancias globales, hasta hacerse universal.
Por otro camino, la palabra llegó al debate estratégico en la literatura underground del socialismo ruso de fin de siglo, para denotar el papel de la clase obrera en una alianza de grupos sociales en una posible, luego abortada, revolución burguesa. Esta analogía le haría habitar un tiempo los textos bolcheviques y de allí lo tomó Gramsci. Para este, sin embargo, su lugar no se encontraba en la dirección de la clase obrera de un movimiento popular -asunto que pronto perdió vigencia- sino en la extracción del consentimiento de los dominados por sus dominadores en el llamado orden burgués.
Simplificando mucho, Gramsci necesitaba el término para explicar el fracaso revolucionario en las sociedades occidentales, que achacaba al vigor de su estrato intelectual – se supone que al servicio del orden para el adoctrinamiento de las masas- y a la complejidad de su sociedad civil. Que Gramsci cambiara coacción por hegemonía se lo explican los marxistas, a veces, porque aquí y siempre quería distraer al censor que leía sus cuadernos; Anderson afirma que un marxista no necesitaba recordarse a sí mismo que el orden burgués empleaba la coacción y solo la violencia podía acabar con él. Será así, pero el caso es que el legado de Gramsci flotó como algo ambiguo dentro de la tradición revolucionaria. Anderson no aprecia ironía en que Togliatti hiciera más que la cárcel fascista por demorar la publicación de algunos de sus textos. Para hacerse idea de su influencia -y de alguna cosa más- piénsese que su obra se publicó por primera vez en España, en catalán, ya en 1966.
Del italiano pasó al acervo internacional de las ciencias sociales, para referirse a la amalgama de ascendiente cultural, espirales de silencio, y presión coactiva que hacen que el perro no ladre, en el sentido del de Baskerville. Los hitos de esta línea que explora el libro son una literatura más bien espesa, pero que ha tenido bastante impacto. El tono de la revisión de Anderson es generalmente neutro, aunque al llegar al celebrado popurrí teórico de los Laclau y Mouffe sobre la hegemonía y el populismo lo reseña con impaciencia. Simpatiza con sus hijos políticos, pero la teoría se le atraganta.
Quedan ciertas insatisfacciones. Por qué no reflexionar sobre la desaparición del término durante siglos de imperio, monarquía cristiana o contrato social. Por qué reaparece tan ligado a la cuestión nacional (incluso para Gramsci, el modelo es el de la burguesía en la unificación de Italia). Por qué Anderson ni cita algunas investigaciones empíricas sobre hegemonía y consenso, como las de David Laitin o James C Scott, científicos sociales de primera, cuando es tan minucioso con marxistas de segunda. Y, sobre todo, si es cierto que “… si la hegemonía fuera bien autoridad cultural, bien poder coercitivo, el concepto sería superfluo”, entonces, conocida su intrigante historia, por qué sigue pareciendo sombra entre dos luces.
es profesor de sociología en la Universidad de Salamanca. En 2016 publicó La reforma electoral perfecta (Libros de la Catarata), escrito junto a José Manuel Pavía.