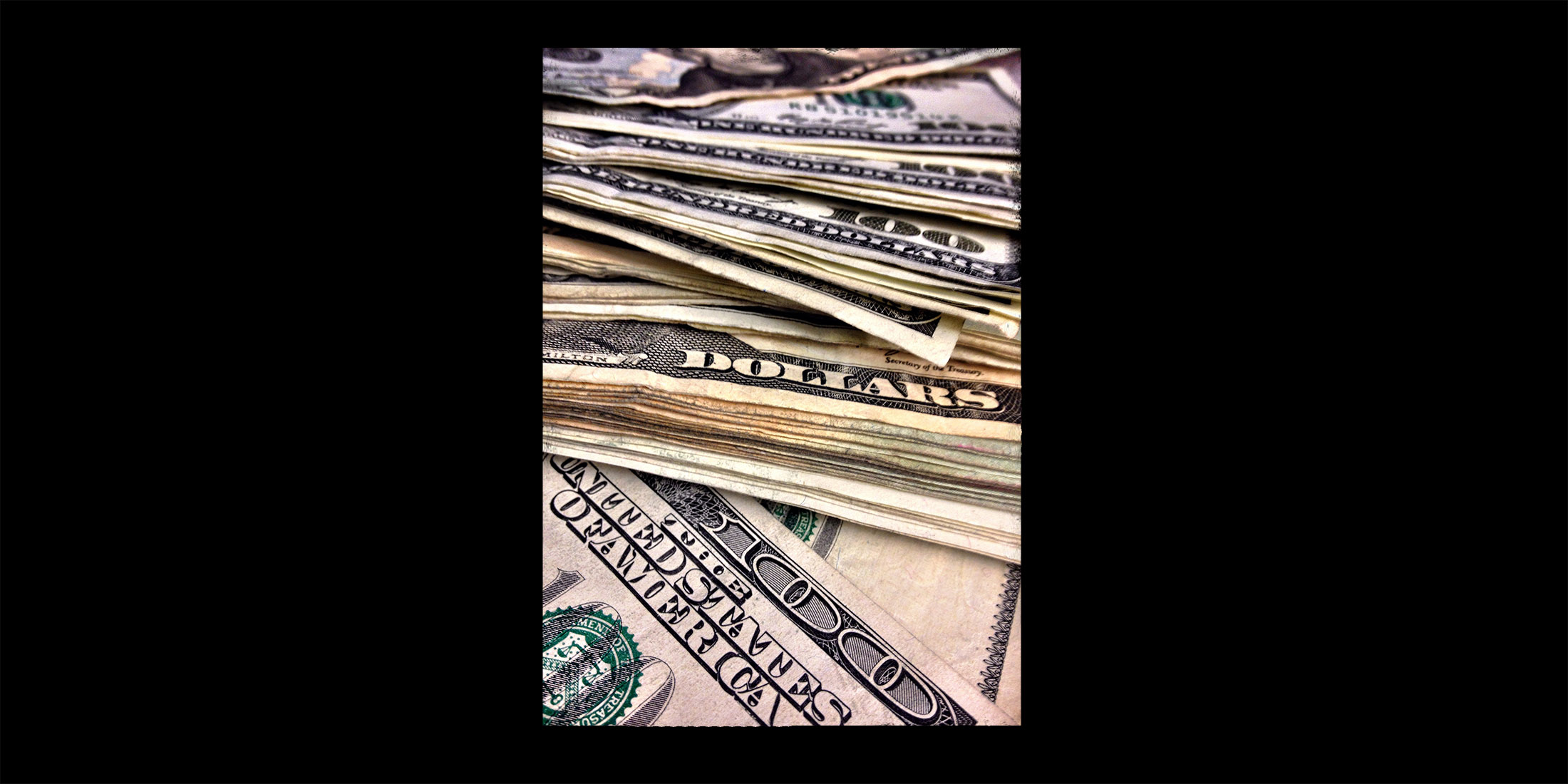La urgencia de la inmediatez es muy esclava. Al poco tiempo, poquísimo, de que se hiciera público el fallecimiento de Santos Juliá (Ferrol, 1940-Madrid, 2019) ya había varios textos circulando sobre su persona. Todos elogiosos, como no podía ser de otra manera hacia un historiador también esclavo, o más bien voluntariamente sometido, a la meticulosidad más admirable.
Considero innecesario hacer un repaso a su carrera, a sus publicaciones. Quizá lo sea también hablar de su metodología y de cómo consideraba él que había que hacer las cosas. Y sin embargo creo que es ahí donde reside su mayor virtud: lo concienzudo que era, minucioso, enemigo de la chapuza y de las ideas peregrinas y gratuitas.
Por eso era tan contundente en sus afirmaciones. Todo lo que decía tenía detrás una telaraña de conocimientos y referencias. Y si no, callaba. Nunca le escuché nada irrespetuoso. Si tenía que contradecirte, nunca era desde las tripas, algo que en absoluto lo hacía un ser desapasionado. Al contrario, era un devoto de la verdad. Y la verdad se construye sobre hechos contrastados. A recopilarlos fue precisamente a lo que él dedicó toda su vida (alguna vez me habló de su archivo personal, su file maker, donde llevaba un concienzudo registro de todas sus lecturas y sus investigaciones).
Tuve la suerte de trabajar con él y con María Cifuentes en la edición de su obra de 2017 sobre la Transición, que le valió el premio Francisco Umbral al libro del año. Una experiencia que nunca agradeceré lo suficiente desde el punto de vista profesional como editora/correctora, pero menos aún desde el personal. Fue una lección de rigor en todos los sentidos. Los tiempos y premuras que siempre acosan al autor y al editor no condicionaron en ningún momento la exigencia de exactitud, de la mayor precisión. “Es apabullante el trabajo realizado. […] Ay, si todo lo que quedara fuera solo eso”, decía en un correo electrónico, refiriéndose a mínimas correcciones a mitad de trayecto. Y siempre iban por delante los agradecimientos.
En la introducción a ese libro dice Santos: “cuando se aparenta hablar de historia, lo que se hace cada vez con mayor frecuencia es un uso del pasado al servicio de intereses o proyectos políticos o culturales del presente”. Y luego hablaba de escuchar las voces originales, sin interferir en ellas. A eso me refería antes, a su pasión por los hechos, su compromiso con la verdad despojada de falseamientos. En una entrevista publicada en Letras Libres afirmó sobre Manuel Azaña: “Fue un político desde que le salieron los dientes”. Santos se doctoró en Sociología, pero su vocación estaba en la Historia, a la que dedicó su carrera, su vida. Tal vez no fuera historiador desde que le salieron los dientes, pero su talla y valía son incuestionables. Como lo es su contribución al conocimiento del pasado de España, para comprenderlo y comprenderla.
También tuve la suerte de conocerle como persona, como amigo (o así quiero pensarlo). Me siento muy afortunada por haber conversado con él paseando por la playa de Penarronda, en Asturias; por haber discutido, en el mejor sentido del verbo, mientras esperábamos que terminaran los recuentos en diversas noches electorales; por haberme casi convencido de que la mejor tortilla de patata es la de Betanzos, no solo por ser fina sino sobre todo porque no lleva cebolla.
Pero todo lo que queda no es solo eso. Es mucho más. A pesar de su discreción, Santos deja un hueco y una huella demasiado grandes, no solo en sus amigos: sin él, sin su análisis experto, interpretar nuestro presente y nuestro pasado será más difícil. Se ha ido una voz irrepetible.
Es editora y miembro de la redacción de Letras Libres.