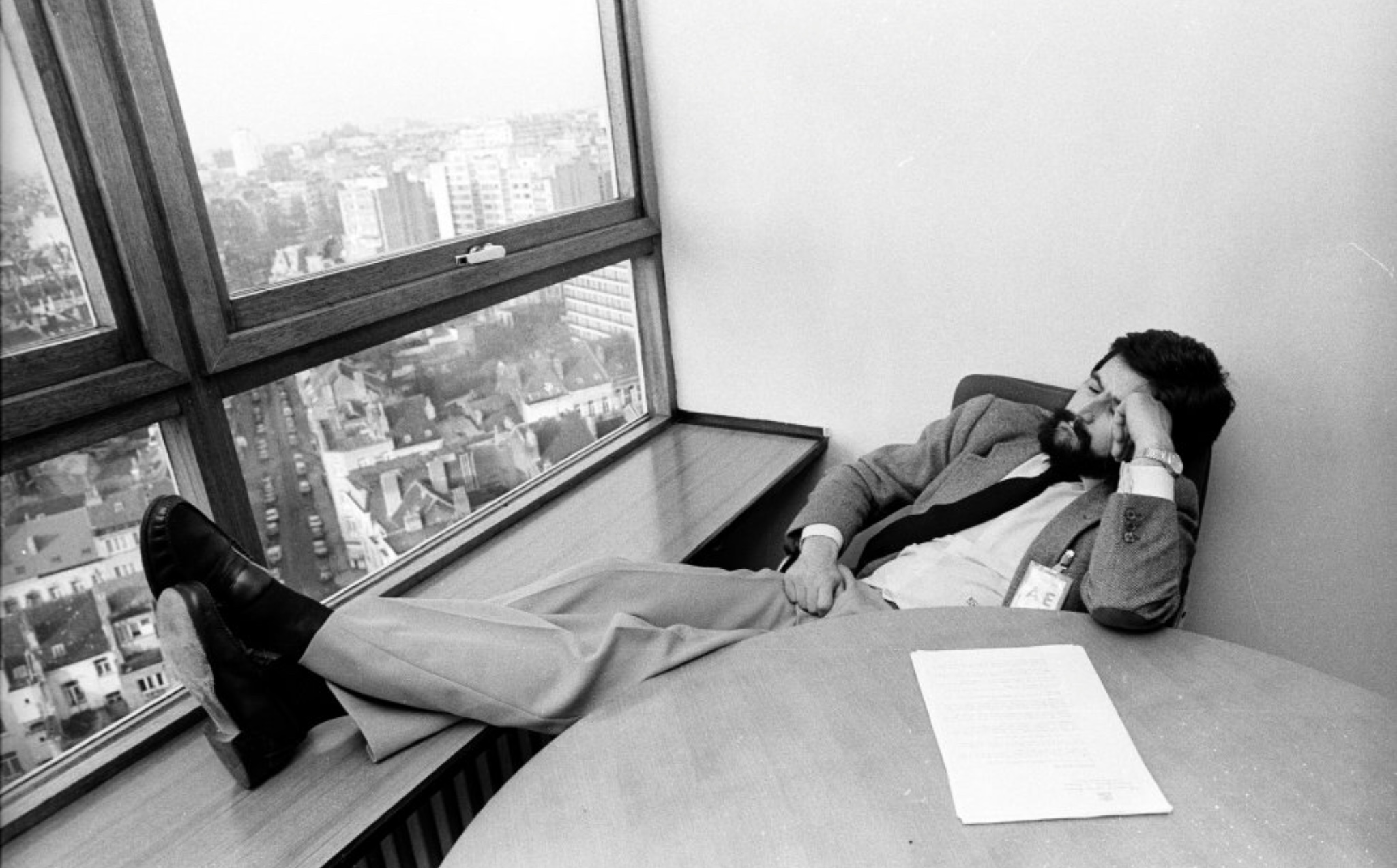Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado,
considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina
como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.
((Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre matrimonio igualitario, 1a./J. 43/2015, 19 de junio de 2015 (https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/derechos/162/resoluciones-relevantes-pjf)
))
“Y es así como, en mi carácter de Juez del Registro Civil, les declaro oficialmente unidos en matrimonio. Daniel, Jaime, ¡felicidades! pueden darse un beso para sellar su amor”, palabras más, palabras menos. Una veintena de familiares, amigos y testigos; cámaras y camarógrafos. Copas sonando al cruzarse con otras en un inequívoco ánimo celebratorio. Discursos, votos, abrazos y muchas sonrisas. Y la bandera de México, flamante, al lado de la multicolor que en su arcoíris representa la diversidad contenida en las siglas LGBT.
Culminaban de esta manera cerca de siete años de noviazgo para los contrayentes y más de ocho largos meses de litigios, juzgados, resoluciones y un interminable papeleo para los noveles esposos. Todo por querer ejercer su derecho al matrimonio, y cumplir con las obligaciones inherentes al mismo.
Primer acto
A Jaime le conocí en México, durante alguna de las muchas reuniones a la que ambos como funcionarios públicos hubimos de asistir, yo desde la trinchera de la Cancillería, él desde la propia en la otrora Procuraduría General de la República. Siempre tuvimos un trato amable y cordial. Con Daniel trabé relación desde las arenas del antiguo Palacio de Cobián, durante su paso por la Secretaría de Gobernación. A ambos los conocí por separado y con varios años de distancia de mi arribo, y del suyo, a la ciudad de Nueva York.
Fue con posteridad que supe que eran pareja, que llevaban una relación ejemplar y fuera del clóset, una de las pocas de las que he llegado a conocer en el servicio público. Para cuando coincidimos por primera vez en la Gran Manzana, yo como Cónsul y ellos como estudiantes de posgrado en una de las universidades de la ciudad, el gusto fue tripartito. Con las cargadas agendas propias –la siempre demandante diplomático-consular en un contexto, orquestado desde Washington, de creciente aislacionismo nacionalista y de criminalización de la condición migrante; y la esclavizante académica, con su carga de estudios, actividades sociales y cabildeo laboral– las coincidencias entre los tres fueron contadas, pero siempre procuradas y valoradas. La empatía, resultado de esa visión compartida, de ese entendimiento de la importancia del respeto al derecho ajeno en tanto propio, fue el hilo conductor de nuestra relación.
“Hola, ¿cómo estás? ¿Vamos a brunchear el fin de semana?”. El SMS enviado por Daniel no pudo haber llegado en mejor momento, la semana era tranquila y un típico almuerzo neoyorquino de media mañana el domingo siguiente venía perfecto. Transcurrido más de un año desde mi llegada a la ciudad y con muchos avances en mi plan de trabajo consular, seguía teniendo un pendiente: conseguir el primer matrimonio igualitario en la historia del Servicio Exterior Mexicano. “Claro, nos vemos en el restaurante del Hotel Wythe de Williamsburg a las 12:30”, respondí casi de inmediato; voy a proponérselo a Jaime y a Daniel, pensé mientras tecleaba la respuesta.
El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo había surgido en múltiples ocasiones durante las dos ediciones de la Reunión Anual de Embajadores y Cónsules convocadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en las que había participado como titular del Consulado General en Nueva York. En discusiones con la Subsecretaría para América del Norte, con la Dirección General de Servicios Consulares, con la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y con el Mecanismo de Coordinación Consular del Noreste, la respuesta siempre fue ambigua: sí debía avanzarse en la materia y dejar de contravenir el dictamen de la Suprema Corte y de las convenciones interamericanas. Sin embargo, nada se hacía en la práctica, ningún dedo se movía, todo seguía igual.
Entre huevos benedictinos y pan francés, alguna mimosas y muchas tazas de capuchino, la conversación fluyó de manera natural. Lo que había pasado en la vida de cada quien en los últimos meses, la realidad noticiosa americana y mexicana, lo más interesante de la cartelera cultural neoyorquina. Había ensayado más de una vez cómo hacerles la propuesta a Jaime y a Daniel, pero no fue necesario poner en práctica mi discurso porque ellos, como siempre, se me adelantaron. “Hemos decidido casarnos”. Acompañé mi sorpresa y felicitaciones por la noticia con un simple y contundente “háganlo en Nueva York”. El cruce de miradas entre los prometidos lo dijo todo: “sí”, eran el momento y el lugar para hacerlo.
Segundo acto
“No será sencillo” fue una de las frases que más acompañaron esas primeras semanas para Daniel, para Jaime y para mí. Quizás el que nos fuera repetido por tantas personas hizo que lo que empezábamos cobrara mucha mayor fuerza. Nueva York no solo es la ciudad en donde hace medio siglo despertó el movimiento en pro derechos LGBT, tras las revueltas afuera del bar Stonewall, sino también el hogar y refugio de una de las más grandes comunidades migrantes transexuales de origen mexicano.
Con casi doscientos años de historia, el Servicio Exterior Mexicano, creado por decreto durante el primer Imperio en 1822, es quizás una de las entidades del gobierno mexicano más longevas y también más reconocidas, un órgano jerárquico y un tanto adverso al cambio. Ahí, desde que la percepción y el marco legal sobre el derecho al matrimonio para todas las personas indistintamente de su preferencia sexual comenzaron a cambiar a inicios de siglo, en distintos países del mundo y en México mismo, todo se observó con reservas. Es difícil que algún embajador o cónsul general que tenga una pareja del mismo sexo viva una experiencia similar a la de sus pares heterosexuales cuando de prestaciones y facilidades a los cónyuges se trata. Es imposible, aún, que dos mexicanos o dos mexicanas que se aman y desean contraer matrimonio sean casados en alguna embajada o consulado, porque para la Cancillería mexicana la interpretación imperante es la del anquilosado Código Civil Federal de 1928, que indica que “el matrimonio es entre hombre y mujer”.
En ese contexto, el camino fue sinuoso pero no por ello poco interesante. “Me tienen que demandar”, aclaré casi desde el inicio a Jaime y a Daniel. Era la única forma posible de darle la vuelta a esa dolosa interpretación legal. Emprender un juicio de amparo contra la secretaría, contra el consulado, contra mí. Confiar en ganarlo y poder casarse, establecer quizás un precedente, hacer la diferencia. Lo primero fue presentar de manera formal su solicitud de matrimonio ante el consulado que, dado el carácter “inusual” de la misma, habríamos de remitir a México para su revisión. Eso tardaría semanas y nos daría tiempo de encontrar un abogado que pudiera trabajar su caso en México, pues como preveíamos, al mes y medio, la Cancillería, a través de su departamento de asuntos jurídicos, argumentó estar imposibilitada para casarlos. Llevábamos media docena de comunicaciones a México, no menos correos entre el departamento del Registro Civil del Consulado y los novios, y una larga lista de llamadas a diferentes áreas de la secretaría. Y eso era solo el inicio.
“Cuando una puerta se cierra, otra se abre”, decía mi abuela y lo comprobó, para nuestro caso, Luisa. Amiga de una amiga a quien conocí hace varios años en la colonia Condesa de la ciudad de México, y con quien me reencontré en Nueva York, en donde estaba de visita ahora con otra amiga, su actual pareja, la misma semana en que recibimos de México la noticia denegando la solicitud de Jaime y Daniel. Entre dos caballitos de tequila y un guacamole recién servido, nos pusimos al día. Aprendí sobre el activismo de Luisa y su diligente labor como abogada litigante. Una cosa llevó a la otra y antes de que pudiésemos ponerlo en palabras, ella aceptó llevar el caso de forma pro bono. Una puerta, grande y ancha, se abría ante nosotros.
Tercer acto
“Buenas noticias, la juez acaba de otorgarnos el amparo”. Luisa nos daba la buena nueva en el chat compartido que abrimos en WhatsApp cuando inició el largo camino, meses atrás. Era una batalla ganada y el inconfundiblemente dulce sabor de la victoria en esa guerra contra la homofobia que desafortunadamente aún tendría muchos episodios más. “[…] Acceder al matrimonio comporta en realidad un derecho a otros derechos. Los derechos que otorga el matrimonio civil aumentan considerablemente la calidad de vida de las personas […] la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación”, reza categórica la sentencia de amparo firmada el 19 de octubre por la Jueza Cuarto de Distrito con residencia en Acapulco.
Para que pudiera ejecutarse la sentencia y se escuchara ese sonoro “vivan los novios” en el consulado mexicano de Manhattan hubo de pasar un mes más. Claro, los tiempos jurídicos siempre son largos, pero nunca tanto como cuando se ha esperado una vida entera. Oficios fueron y vinieron. el no recurrir el amparo; el recabar toda la documentación requerida por ley, de exámenes médicos a identificaciones oficiales de los testigos; el establecer el lugar y la hora, noviembre 26 de 2018 en punto de las seis de la tarde. Lidiar con los trazos de rechazo ante un hecho consumado, “que quede claro que esto no establece precedente”, “a mí no me importa lo que hagan de la cintura para abajo”, “pinches jotos”.
Cuando Daniel y Jaime dijeron que sí en ese desayuno, lo hicieron conscientes de que al solicitar su matrimonio al consulado, habrían de ser rechazados. Que la secretaría y su dirección jurídica responderían que no estaban facultados para hacerlo, que tendrían que demandarme a mí y al sistema, que el proceso duraría meses, que habría atención mediática, que se desatarían voces de intolerancia y discriminación, que se pisarían muchos callos y que sería algo muy desgastante, lo más alejando posible de lo que uno piensa cuando decide casarse: certidumbre, planeación y alegría.
Sabían también que podían simplemente viajar a la ciudad de México, de donde ambos son oriundos, y presentarse frente al Juez en el registro civil para firmar su acta de matrimonio, o tomar el metro en la esquina de su apartamento neoyorquino y apersonarse en el City Hall para pedir una licencia de matrimonio. Sabían que podía ser mucho más sencillo, pero decidieron tomar el camino largo. Yo decidí tomarlo con ellos, y a esa decisión se nos sumaron muchos otros. Luisa, la abogada caída del cielo, quien enarboló el caso y lo litigó en México. Sergio, el diplomático de carrera mexicano que presentó a título personal una carta de motivos a la Dirección Jurídica de la Cancillería en la que denunciaba la improcedencia legal de seguir negando el derecho al matrimonio igualitario en las representaciones consulares de México. Alexandra, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que siguió el caso en casa etapa y presentó un amicus curiae. Claudia, la cónsul de registro civil que prestó su tiempo y conocimiento del sistema para atestar el golpe. Human Rights Watch, Animal Político y el New York Times. Los padres, hermanos y amigos de Jaime y de Daniel. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, que arropó la ceremonia tan pronto supo que habría de ocurrir, celebrando el triunfo de esa igualdad de derechos para los contrayentes, pero también para todos los inmigrantes mexicanos de la ciudad.
Porque al decir “sí” durante ese brunch dominical y tomar el camino largo, Jaime y Daniel lo hicieron no solo por ellos, sino por todos los que no pueden viajar y cruzar fronteras tan libremente, que son tildados de ilegales cuando en realidad son indocumentados, que no pueden ir al registro civil en México o que tienen miedo de apersonarse en el City Hall neoyorquino. Los millones que solo visitan su consulado más cercano, porque no confían en nadie más. Aquellos migrantes gays, lesbianas o transgénero, que también tienen derecho a elegir una pareja de vida, a enamorarse, a ser felices y a contraer matrimonio.
(Ciudad de México, 1977) es diplomático, periodista y escritor. Su libro Juan sin nombre, la historia del negro conquistador (Grijalbo, 2026), llegará a librerías en primavera.