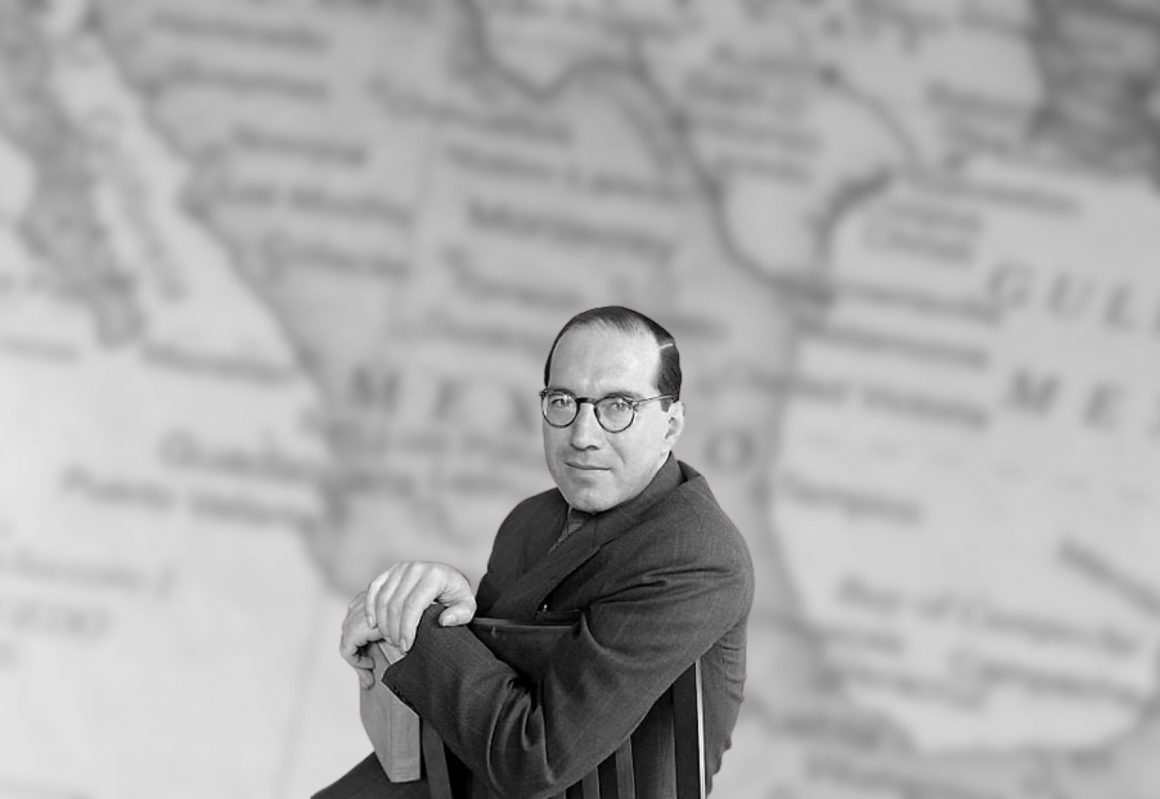I
Dediqué varias noches del pasado mes de diciembre a leer Antojitos mexicanos, un libro de Germán Arciniegas que, si las cosas siguen como se han proyectado, aparecerá en junio próximo. De acuerdo con su título, el volumen reúne una parte considerable de lo que el polígrafo bogotano escribió a lo largo de su vida sobre un país que, para él y para tantos otros latinoamericanos nacidos en el cambio de siglo, funcionó como una superficie reflexiva en la que examinarse, contrastarse y, en ocasiones, imaginarse de nuevo.
En el caso de Arciniegas, ese vínculo –un lazo afectivo más que diplomático– nació en su juventud, cuando trabó una estrecha amistad con el poeta Carlos Pellicer, a quien conoció en Bogotá en 1919, durante la visita que este realizó como representante de la Federación de Estudiantes de México. Juntos fundaron la Asamblea de Estudiantes de Colombia y mantuvieron una correspondencia que se extendió durante casi seis décadas. En 2002, Serge I. Zaïtzeff reunió en un volumen una selección de las cartas que ambos se cruzaron entre 1920 y 1974. Ya en la primera de esas misivas, fechada en la capital colombiana en vísperas de un viaje de Pellicer a Caracas, se perciben con nitidez los anhelos literarios y vitales que animaban a aquel par de entusiastas: leer y promover, con una fe que hoy provoca cierta ternura, a sus compañeros de generación, y empeñarse también en que las federaciones estudiantiles ganaran influencia en todo el continente, desde el sur del río Bravo hasta los confines de la Patagonia. En Antojitos mexicanos, Arciniegas da cuenta del primero de esos ideales al consignar unas palabras premonitorias sobre Pellicer, máxime si se recuerda que, para entonces, el autor de Colores en el mar aún no había publicado un solo libro:
Vaticinar la grandeza poética de Pellicer no era difícil. Nosotros lo conocimos hace más de cincuenta años en Bogotá, y no hubo quien no lo anticipara. Todos habíamos oído las campanas de la catedral, pero solo el día en que él oyó ese bronce medieval ahuecando la noche en la plaza de Bolívar, nos dimos cuenta de lo que decían. Solo cuando él metió las manos en el agua de Tota –¡y le quedaron azules!– supimos lo que era el lago. Son operaciones mágicas que solo hacen los poetas y los niños.
Además de su amistad con Pellicer, Arciniegas tejió relaciones con varias figuras centrales de la vida intelectual mexicana. Entre ellas destaca José Vasconcelos, entonces secretario de Educación, quien publicó en mayo de 1923, en el periódico La República de Bogotá, su conocida carta a los estudiantes colombianos. Poco después sería aclamado como “Maestro de la Juventud en América”, título que obtuvo en buena medida gracias al proselitismo de su infatigable corresponsal. Conviene recordar, sin embargo, que semejante exaltación no le impidió a Vasconcelos pronunciar en 1946, durante una entrevista con el poeta Jesús Arango Ferrer, una de las majaderías más sonoras que se hayan dicho sobre país alguno en América Latina: “El lirismo ha salvado a Colombia de la crueldad”.
Con el tiempo, México se convirtió para Arciniegas en un territorio de resonancia y amparo. Allí no solo encontró lectores atentos, sino un espacio donde afinar su pensamiento crítico. En 1949 fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y, en 1952, publicó en la Ciudad de México –bajo el sello de la Editorial Cultvra– una de sus obras más influyentes: Entre la libertad y el miedo. (“Se nos dice que el orden es lo primero, pero se olvida que el orden de los cementerios es el más perfecto de todos. La libertad es un riesgo, pero es el único riesgo que vale la pena correr para ser hombres”.) A ello se suma su larga relación con Alfonso Reyes, con quien colaboró en proyectos editoriales y de intercambio universitario orientados a consolidar una idea ya insinuada en los escritos de Simón Bolívar: la construcción de una comunidad cultural basada en la circulación del conocimiento, la solidaridad entre centros académicos y la convicción de que las letras pueden servir como campo de entendimiento político e intelectual más allá de las fronteras nacionales. (Mucho de ello puede verse en Algo más de la experiencia americana: Correspondencia entre Alfonso Reyes y Germán Arciniegas, volumen preparado por –¿quién más iba a ser?– el infatigable Serge I. Zaïtzeff).
También cuenta, para completar el cuadro, que la recepción de los libros de Arciniegas en México nunca estuvo exenta de polémica. En 1946 apareció en Ciudad de México un libelo extraordinario –Adversus Arciniegas (Crítica violenta)– firmado por el asturiano Pedro González Blanco, escritor nómada, traductor de Nietzsche y Stirner, y polemista compulsivo desde los quince años. El volumen, publicado por Ediciones Rex y de poco más de ciento veinte páginas, pertenece a esa estirpe de panfletos escritos con el pulso acelerado: un ajuste de cuentas en toda regla contra el colombiano, a quien González Blanco acusaba de mancillar la herencia espiritual de España en América. En su lectura, Arciniegas no era más que un “Germanillo” –repetía el diminutivo con fruición casi teatral– empeñado en difamar la empresa colonizadora y en sembrar, bajo la excusa de una historia más compleja, una sospecha de ingratitud hacia la “Madre Patria”.
Nada escapaba a su furia: lo tildaba de “comunista”, de “bodoque” intelectual y de enemigo de los grandes hombres del Descubrimiento, cuyo prestigio el asturiano defendía con la devoción de un custodio del templo. De Martín Alonso Pinzón a la superioridad moral del imperio español, González Blanco reivindicaba un linaje heroico que, en su opinión, Arciniegas (y los mexicanos que lo aupaban) erosionaba con una mezcla inadmisible de irreverencia y americanismo crítico.
La vehemencia del ataque fue tal que, muchos años después, Arciniegas recordaría aquel episodio como una de las tantas “batallas de papel” que tuvo que librar por su interpretación de la historia del continente. El panfleto, hoy pieza de coleccionistas y estudiado apenas por algunos historiadores de las viejas querellas entre hispanistas y americanistas, conserva algo del fulgor de esos debates cuyo ardor, visto desde la distancia, revela más sobre las obsesiones de sus contendores que sobre el objeto mismo de la disputa.
II
Pero me desvío: no era ahí donde quería detenerme. Siempre que se menciona el vínculo entre Arciniegas y Pellicer, suelen traerse a cuento otras legendarias amistades colombo-mexicanas: la de Porfirio Barba-Jacob con Alfonso Reyes, la de Gabriel García Márquez con Carlos Fuentes o la de Álvaro Mutis con Octavio Paz (por mencionar solo las más conocidas). A poco andar, ese compadrazgo se eleva al rango de “relación especial” y se convierte en una suerte de destino metafísico cuyos orígenes, vaya a saberse por qué, se remontan al siglo XVII, cuando el poeta santafereño Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla enviaba encendidos versos de admiración a sor Juana Inés de la Cruz sin saber que la religiosa ya había fallecido. (Así lo muestra Juan Camilo Rincón en su libro Entre Macondo y Comala. Un recorrido por la relación literaria de Colombia y México).
La lectura de Antojitos mexicanos, sin embargo, permite establecer un nexo mucho más sólido que el fomentado por la reiterada libación de tequilas en algún perdido antro de Bogotá o de Ciudad de México. En varios de los artículos, Arciniegas recuerda que las relaciones entre ambos países datan de 1823, año en que se firmaron un Tratado de Unión, Liga y Confederación, y un Tratado de Comercio que se mantuvo vigente durante todo el Porfiriato. (Por esa razón, aunque los mapas actuales digan otra cosa, Colombia y México fueron países fronterizos en un corto tramo del siglo XIX).
Pero lo que realmente marca un punto de inflexión –y así lo subraya también Arciniegas– es el decreto expedido por el Congreso de los entonces Estados Unidos de Colombia el 2 de mayo de 1865. En él se afirmaba que, “en vista de la abnegación y de la incontrastable perseverancia que el Sr. Benito Juárez… ha desplegado en la defensa de la Independencia y Libertad de su Patria”, debía considerársele “merecido bien de la América” y “disponer que su retrato presida la Biblioteca Nacional, como homenaje a tales virtudes y ejemplo a la juventud colombiana”.
Que los liberales del llamado Olimpo Radical decidieran entronizar en el centro simbólico del saber colombiano a Juárez solo anticipa el verdadero nexo que empezaba a configurarse entre los dos países: la convicción, cada vez más firme, de que México encarnaba un modelo político y moral capaz de conciliar reforma, modernización y soberanía nacional.
Ese fue, en buena medida, el encanto que representó (y quizá sigue representando) México para muchos colombianos: un país que había logrado convertir la insurgencia en proyecto de Estado, la diversidad étnica en fundamento de identidad y la cultura en instrumento de cohesión. Era, para buena parte del continente, la demostración palpable de que América Latina podía regenerarse desde adentro, sin pedir permiso a nadie.
Arciniegas, que siempre supo leer los signos de una época y anticipar la manera como estos reverberaban más allá de sus fronteras, desliza una descripción casi quirúrgica de esa impresión en Antojitos mexicanos:
No es fácil fijar hoy en sus justos alcances la importancia de aquella revolución mexicana, anterior a la rusa. Los mexicanos, cuando vieron surgir a Lenin de entre las ruinas del tenebroso imperio rasputinesco de los zares, tuvieron la impresión de que habían criado un discípulo en las estepas euroasiáticas. Cuando se pintaban en los frescos de la Escuela Preparatoria de México Zapatas y Maderos y, en la misma pared, hoces y martillos, los mexicanos percibían y exaltaban la resonancia de su obra original, de la repartición de los ejidos, de la lucha contra el imperialismo, de la vigorosa afirmación de la autoridad civil, tocando ya en los campanarios de San Petersburgo.
La Revolución Mexicana no fue, en ese sentido, únicamente un conflicto interno: operó como el primer gran laboratorio social del siglo XX en América Latina (y, probablemente, en el mundo entero). Su impacto se sintió como un sismo ideológico capaz de cuestionar el orden neocolonial y las estructuras de poder heredadas del siglo XIX. La Constitución de 1917, con su énfasis en los derechos laborales y en la propiedad estatal del subsuelo, ofreció el ejemplo más visible de un país decidido a sacudirse la influencia de las potencias extranjeras y reformular su proyecto nacional.
La ola transformadora no se limitó a la política. El arte –convertido en herramienta pedagógica y en vehículo de reivindicación indígena– alcanzó una potencia inédita con el muralismo de Rivera, Orozco y Siqueiros. Aquella estética enseñó a numerosos artistas latinoamericanos que la pintura podía funcionar como una forma de educación popular, una especie de cátedra itinerante sobre la historia, los mitos y las aspiraciones sociales del continente. Algo semejante ocurrió en el ámbito universitario: el espíritu de renovación repercutió de manera directa en el movimiento de Córdoba de 1918 –cuyo influjo en Arciniegas es evidente en El estudiante de la mesa redonda– y dejó su huella en los partidos reformistas que fueron surgiendo en los años siguientes. El más célebre de ellos, el APRA peruano, nació del exilio mexicano de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien no dudó en sentenciar: “México es la escuela de la nueva política de América”.
En Colombia, sin embargo, el eco de la Revolución tuvo una recepción ambivalente. Las élites conservadoras la observaron con recelo, temiendo un “contagio” de violencia agraria, mientras que los intelectuales y los líderes obreros la interpretaron como un modelo de resistencia y transformación social. La lucha de Emiliano Zapata por la tierra resonó de forma particular en las zonas rurales colombianas. Figuras como Quintín Lame, en el Cauca, y las primeras ligas campesinas de los años veinte y treinta vieron en el ejido mexicano una alternativa plausible frente al problema histórico del latifundio. El historiador Javier Ocampo López lo resumió con claridad: “La Revolución Mexicana alimentó en Colombia la conciencia sobre la necesidad de una reforma agraria, que finalmente intentaría materializarse, aunque tímidamente, con la Ley 200 de 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo”.
En ese intercambio, Arciniegas se convirtió en un interlocutor indispensable. Para él, la Revolución Mexicana era la prueba viviente de que América Latina podía imaginar soluciones propias sin recurrir a modelos europeos o estadounidenses. En los artículos de Antojitos mexicanos recuerda a cada paso que México había logrado lo que otros países apenas soñaban: integrar a la población indígena en el proyecto de nación y convertir esa inclusión en la base de una identidad moderna. Pero no solo eso. En la tierra del águila y la serpiente se estaba desarrollando una de las apuestas políticas más arriesgadas del siglo:
México tiene –es evidente– la máquina de un partido poderoso que configura la más curiosa y, al parecer, contradictoria expresión política de nuestro tiempo: lo revolucionario institucional. La revolución mexicana escapa así a dos peligros de la política universal: mantener la revolución como sistema de agitación permanente y desembocar en el caudillo único de aspiraciones vitalicias.
III
Arciniegas vivió lo suficiente para desengañarse no solo de esa, sino de muchas otras promesas utópicas. En México, es cierto, no hubo durante casi cien años una dictadura como en tantos otros países de América Latina, pero tampoco se cumplieron plenamente sus anhelos: la incorporación de los indígenas a la nación avanzó, sí, aunque apenas a medias, como si el país hubiese querido saldar una deuda histórica sin atreverse nunca a liquidarla del todo. Entre tanto, el presidencialismo mexicano adquirió todos los rasgos del autoritarismo y el PRI terminó convertido en lo que Octavio Paz llamó “sistema hegemónico de dominación” en su respuesta a las declaraciones de Mario Vargas Llosa durante el Encuentro Vuelta. El siglo XX: La experiencia de la libertad, en 1990.
Si hubiera nacido unos años antes, es muy probable que Arciniegas –que conoció a todo el mundo en todas partes– se hubiera topado en las calles de Bogotá con su compatriota, el anarquista tolimense Juan Francisco Moncaleano (1881-1916). Dada la fogosidad de su carácter, cabe suponer que habría seguido con simpatía algunas de sus aventuras intelectuales y vitales, como después lo harían tantos jóvenes latinoamericanos; entre ellos, Vasconcelos, cuyo temprano entusiasmo por la causa revolucionaria marcaría buena parte de su trayectoria pública, y Pellicer, para quien la Revolución Mexicana supuso una especie de bautismo seglar que sustituyó al sacramento católico.
Después de inflamar a la capital colombiana con sus discursos y pasquines, Moncaleano decidió que su destino estaba en San Luis Potosí, donde los rebeldes habían puesto a rodar “una bola que aplastará para siempre a los verdugos y tiranos”. Llegó a Ciudad de México en 1912, tras ser expulsado de Cuba por las mismas ideas radicales que lo habían extrañado de su patria. Allí fundó el periódico Luz y desempeñó un papel decisivo en la creación de la Casa del Obrero Mundial, centro destinado a unificar las demandas sindicales bajo un ideal libertario. (“La libertad no se pide; se toma… La jornada de ocho horas no la obtendremos con pacíficas manifestaciones y con inútiles y serviles peticiones; la obtendremos imponiéndonos”).
Sin embargo, su estancia fue breve y conflictiva. Su beligerante postura contra el gobierno de Madero –al que calificó de “Rusia americana”–, sumada al escaso eco que tuvieron sus propuestas de emancipar al trabajador mediante una educación laica, provocó que el régimen clausurara su periódico y ordenara su expulsión en septiembre de 1912.
Tras un paso fugaz por España, Moncaleano se instaló en Los Ángeles, California, donde fundó la Casa del Obrero Internacional –una suerte de sucursal exterior de la organización que había echado a andar poco antes– y colaboró con el grupo del Partido Liberal Mexicano encabezado por Ricardo Flores Magón. No obstante, su relación con los magonistas –y con el propio líder del grupo– derivó en una amarga ruptura que, pocos años después, lo llevaría a la muerte.
En ese 1916, Arciniegas, apenas un adolescente, ya estaba fundando su primera revista, Año Quinto. No consta que se haya enterado de la muerte de Moncaleano –él, que escribió sobre todo el mundo en todas partes–, pero, de haberlo sabido, quizá habría reconocido en ese final abrupto el mismo signo saturnino que, generación tras generación, parece acompañar, fatalmente, a las revoluciones latinoamericanas. ~