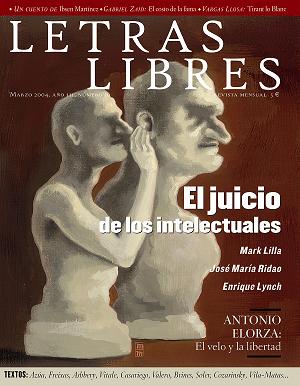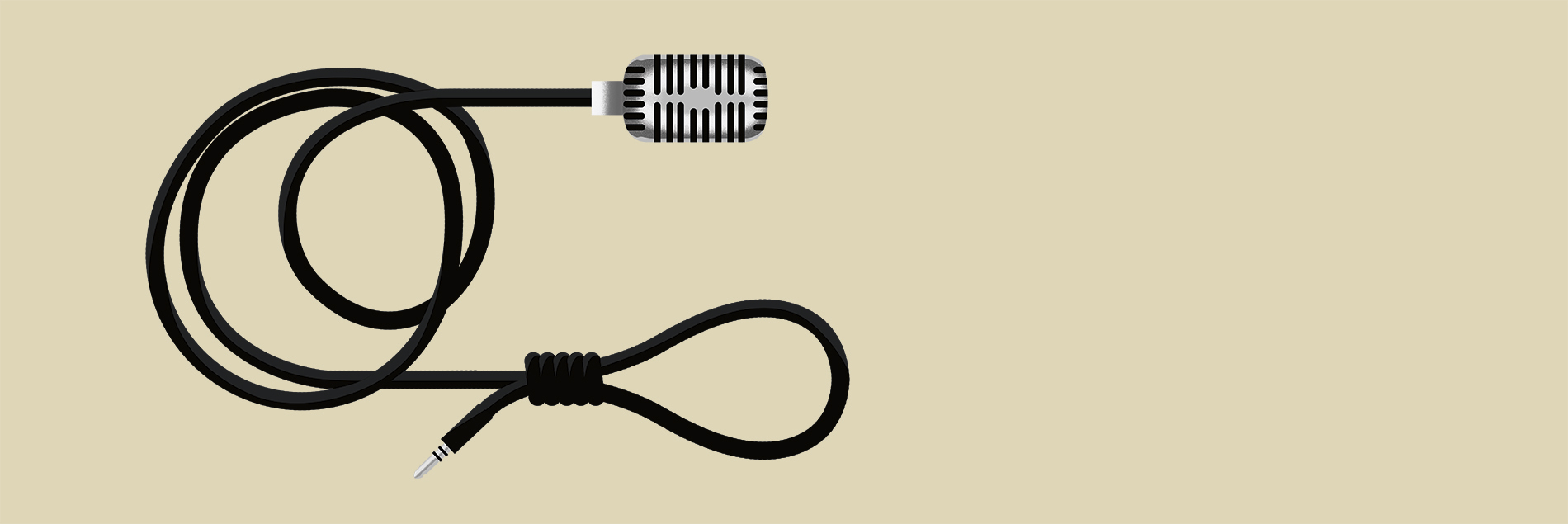Es Juan Ramón Jiménez, a mi modo de ver, por la significación histórica que ha protagonizado en nuestra literatura y la calidad de su obra, el nombre más prestigioso e inexcusable de la poesía española del siglo XX. Su importancia es tan evidente que no existe otro poeta cuya influencia entre nosotros haya sido ni más constante ni más diversa que la suya. Si maestros, y excelentes, son los poetas de la generación del 27, a su ejemplo y enseñanza deben muy buena parte de su formación. Hablo así desde la percepción, en algunos de ellos, de la huella de la primera poesía sensorial e impresionista juanramoniana, y en otros por la inflexión que se produjo al expresar su voz más intelectual y “pura” de la segunda época de su obra. Todo ello sin olvidar que en el campo de la prosa poética no alcanzo a ver parangón posible con él, dada su diversidad, abundancia y altura estética.
El tercer gran ciclo del poeta es el sobrevenido en el exilio, con el antecedente precursor, escrito en España pero publicado tardíamente en Argentina, y al cuidado de Alberti, La estación total con las canciones de la nueva luz. Los cuatro libros que conforman Lírica de una Atlántida nos muestran cumplidamente la meta de llegada del desarrollo poético más vasto y sorprendente de la poesía española en el siglo XX, y que se iniciara en los primeros años del siglo.
Su realización sitúa a Juan Ramón a la altura de los escasísimos poetas universales de su época que pudieran mostrar una evolución de semejante grandeza.
Soy, como ustedes lo habrán percibido, un juanramoniano convicto y confeso, y lo soy desde mi primera adolescencia, cuando puse en sus manos, con la reincidente lectura de la Segunda antología poética, la educación de mi sensibilidad. En lo dicho hasta aquí hay muchas verdades, tan rotundas como objetivas, y si las he expuesto es para dolerme, con tanto estupor como tristeza, por el silencio nuestro ante las publicaciones de los libros de su última época. Tan sólo apareció aquí, un año antes de su muerte, la Tercera antología poética, que reunía poemas de 1896 a 1953. Gran parte de culpa la tuvo el mismo poeta, émulo de la fiel y bella Penélope, tejiendo y destejiendo los libros y poemas como aquella su tela, en lucha ambos por salvaguardar la fidelidad a su particular amor, que se identificaba con su propio destino. Otro obstáculo, particularmente mezquino, se oponía en gran parte a la posibilidad de la publicación: la desvariada censura, en esta ocasión religiosa. ¿Cómo disminuir la mayúscula de Dios? Ni siquiera pensaban, aunque lo predicasen, que Dios se redujo a hombre. Otra oposición, no menos mezquina, reptaba entre nosotros: la dictadura de una estética determinada, la de la poesía social, que expulsaba del reino a quien no comulgara con aquellas rudas ruedas de molino. Recuerdo ahora que cuando le fue concedido el premio Nobel apareció en los círculos universitarios de Valencia un número de revista contrario a Juan Ramón, como si el exiliado voluntario y consecuente estuviese lustrando en el Pardo, habitando en su torre de marfil, los zapatos del dictador. La dignidad del poeta, que fue máxima, siempre estuvo a la altura, en este terreno, de la del hombre. También es verdad que no todos pensaban así: sé muy bien de la altísima consideración que siempre le guardó José Hierro, quien puso el nombre del poeta a su hijo mayor, y al que estimaba como el origen de la mejor poesía de nuestra época y Espacio el máximo poema. La mayoría de los mejores siempre estuvo con él. Y no sólo en España. Cuando me concedieron el premio Adonais por mi primer libro me obsequió Gastón Baquero, cubano anticastrista y recentísimo exiliado (que tampoco escribió un solo verso contra su dictador particular), con la primera edición de Canción de Juan Ramón, y en la dedicatoria lo denominaba “¡el siempre necesario!”. Lo era entonces y sigue siéndolo.
Es ahora, cuando la poesía española parece obrar desde una nueva inflexión colectiva, que el ciclo último de nuestro poeta estará más presente en la creación nueva de los jóvenes. Así está ya sucediendo, y percibimos cómo la sombra de su magisterio se nos alarga majestuosamente en el siglo recién nacido. Me uno, con gozo, a todos los que aquí se han reunido para celebrar la salida exenta, por vez primera, de Una colina meridiana, libro excelente, escrito íntegramente en su exilio norteamericano, y que por fin se publica después de casi sesenta años de tardanza. Suceso absurdo que hoy se corrige en edición tan bella de la colección “Signos” que hasta el mismo poeta, tan exigente siempre, la celebraría.
Mi felicitación y agradecimiento a la editorial Huerga y Fierro, que alcanza con esta publicación uno de sus logros mayores. También, y muy efusivamente, para Alfonso Alegre Heitzmann, a cuyo fervor, esfuerzo y rigor debemos esta bella edición, como antes lo mereciera tanto por la magnífica edición de Lírica de una Atlántida, recopilación de todos los libros que el poeta de Moguer escribió en el exilio. Y para el capitán de este afirmado barco navegador, Ángel Luis Vigaray, la gratitud de este lector, con el deseo de que se pudiera completar en tan bella colección, e individualizados, los restantes libros otoñales y desasistidos del gran patriarca de nuestra poesía. ~
— Francisco Brines