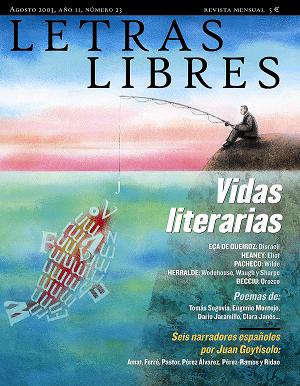Hube de cumplir la mitad del camino de mi vida antes de que empezara a dar alcance a T. S. Eliot, pero la historia comienza por fuerza mucho antes. Como alumno de un internado católico en Derry, la otredad de Eliot, y todo lo que la misma simbolizaba, me intimidaban. Sin embargo, cuando una de mis tías se empeñó en comprarme un par de libros, pedí sus Poesías reunidas. Este volumen, y los Cuentos de misterio e imaginación de Poe, fueron los primeros libros “adultos” de mi propiedad. Inscribí como es debido mi nombre y la fecha —1955— en la página de respeto, de lo que infiero que tenía quince o dieciséis cuando me hice con aquel volumen color azul marino y encuadernado en hilo: la edición británica de Collected Poems 1909-1935, la que concluía con “Burnt Norton” y había merecido hasta entonces quince reimpresiones. Me llegó a casa en un paquete con comida, y aparecía envuelto en un aura de contrabando, pues las únicas lecturas que se nos permitían, me asombra recordarlo, eran las contenidas en la muy pobre biblioteca del colegio, o las que exigía el temario de nuestro curso. Así que ahí estaba yo en 1955 con mi libro prohibido en la mano, sobrepasado por su alcance literario, a solas con las palabras impresas.
Durante mucho tiempo ese libro fue para mí una imagen de la distancia que me separaba del misterio, así como de mi incapacidad —como lector o escritor— para la vocación que aquel libro representaba. Durante algunos años, cada vez que el libro se hacía presente, experimentaba el principio de un nudo en la garganta y una tirantez en el diafragma, síntomas que hasta entonces sólo había sentido en la clase de matemáticas. Ahora mis síntomas neuróticos en relación con el álgebra y el cálculo se habían ampliado hasta abarcar Collected Poems. Más tarde, en mi primer año en Queen’s University, cuando leí Howard’s End, de E. M. Forster, y me familiaricé con las desventuras de un personaje llamado Leonard Bast, a quien se retrataba como alguien condenado por siempre a dialogar con las tapas de los libros, me identifiqué, no con la privilegiada voz narrativa, sino con el propio Bast, patético excursionista por las lindes de la cultura literaria.
¿Exagero? Tal vez. Tal vez no. El hecho de que entonces no hubiera podido plantearme el asunto exactamente en estos términos no significa que el ansia inexpresable de saber, de estar en el camino adecuado, de prepararme como lector de poesía moderna, no existiera realmente. Existía, y me angustiaba aun más por el hecho de no ser correspondido, porque en los años cincuenta uno no tenía que saber gran cosa sobre literatura para saber que Eliot era el camino, la verdad y la luz, y que era forzoso cruzarse con él para entrar en el reino de la poesía.
Hasta su nombre era una contraseña que llevaba a la oscuridad, y el término “oscuridad” sugería a su vez el de “poesía moderna”, expresión entonces tan fascinante como las palabras “simonía” y “parálisis” para el muchacho de “Las hermanas” de Joyce. Por entonces, sin embargo, el peso total de este misterio estaba confinado en cuatro páginas de la antología poética que manejábamos en la escuela, un compendio de tapas biliosas titulado Un desfile de poesía inglesa. Aproximadamente un cuarto de los poemas de aquel libro estaban incluidos en el temario oficial del Certificado de Educación Superior de Irlanda del Norte, y en nuestro curso el temario incluía “Los hombres huecos” y “Viaje de los Reyes Magos”. El primero de estos poemas me produjo una impresión realmente extraña. Era imposible no sentirse afectado por él, sin embargo todavía me resulta imposible definir con exactitud la naturaleza de aquel efecto:
Ojos que no me atrevo a ver en sueños
en el reino del sueño de la muerte
ojos que no aparecen:
allí, los ojos son
la luz del sol en una columna truncada
allí, hay un árbol meciéndose
y suenan voces
en el cantar del viento
más distantes y más solemnes
que una estrella marchita.1
Lo que sucedió en el interior de mi piel de lector fue el equivalente de lo que sucede en un cuerpo cálido y bien envuelto cuando un viento frío se insinúa en sus tobillos. Un estremecimiento fugaz que se percibía como más pertinente y más agudamente placentero que la calidez imperante. Aquella exactitud era, como si dijéramos, un cuchillo para el queso que revelaba la blandura fundamental de nuestros valores y expectativas. Pero, por supuesto, no se nos animaba a hablar así en la clase de literatura inglesa y, en cualquier caso, como aquella muchacha de una comedia de Oscar Wilde que gustaba de confesar que nunca había visto una pala, yo nunca había visto un cuchillo para el queso.
Recordar ahora todo esto resulta muy interesante, pues me convence de que si algo podemos aprender de Eliot es que la naturaleza de la realidad poética es doble: descubierta primero como un hecho extraño de la cultura, la poesía se interioriza a lo largo de los años hasta convertirse, por así decir, en una segunda naturaleza. Poesía que al principio estaba fuera de nuestro alcance, generando la necesidad de comprender y someter su extrañeza, se convierte finalmente en un camino familiar dentro de nosotros, en una corriente que la imaginación remonta gustosamente hacia un origen y una reclusión. Así pues, el estado final es mil veces mejor que el inicial, pues la experiencia de la poesía se ahonda y fortifica con cada nueva ocurrencia. Ahora sé, por ejemplo, que amo las líneas antes citadas por su peculiar tono musical, su ansiedad nerviosa, su sobreagudo en la hélice del oído. Aun así, no puedo reproducir con mi voz el sonido físico equivalente a lo que escucho en mi oído interno; y la habilidad para reconocer esta forma de conocimiento, la confianza necesaria para afirmar que hay una realidad poética que es indecible y por ello mismo más penetrante, esa habilidad y esa confianza se desprenden mayormente de mi lectura de la obra de Eliot.
Por supuesto, la extraña música de “Los hombres huecos” no fue nunca objeto de mención en la escuela. Lo importante era hablar de la desilusión. La pérdida de fe. La tibieza del espíritu. El mundo moderno. Como tampoco recuerdo que se prestara mucha atención a la cadencia, ni que se hiciera un gran esfuerzo para que oyéramos el poema en vez de abstraer un sentido. Y lo que oíamos nos despertaba una risa de rebaño: la articulación excéntrica y enfática de nuestro profesor, que acentuaba pesadamente ciertas sílabas y otorgaba un peso injusto a los “HOLlow men”, los “STUFFED men”. Y, sobra decirlo, en un aula de treinta muchachos, en una atmósfera de calcetines y sexo y risitas necias, la mención a hombres de trapo y nopales y explosiones y sollozos no elevaba el ánimo ni inducía la quietud ideal o deseable si nuestra intención es captar la frecuencia de murciélago de este poeta.
Nunca me atrapó Eliot, no me produjo ningún deslumbramiento ni me empujó a adentrarme a solas por su obra, mi oído lo leyó sin morder ningún anzuelo. Muchos lectores han dado testimonio de esta súbita conversión, cuando el ser en su totalidad es inundado por un gran redoble de poesía, y esto fue lo que ocurrió, de hecho, cuando leí a Gerard Manley Hopkins. Desde el comienzo algo en mi constitución estaba dispuesto a seguir la flauta antigua de la escritura sensual, pero, cuando este tipo de escritura hacía su aparición en Eliot —en “Miércoles de ceniza”, por ejemplo—, su plenitud tenía como fin cuestionar la belleza misma de las líneas en cuestión. Venía a señalar una distracción del camino purgativo:
En la primera vuelta de la tercera escalera
había una ventana estriada y ventruda como un higo,
y más allá del blanco espino y de una escena pastoril,
vestida de azul y verde, la figura de anchos hombros
hechizaba mayo con una antigua flauta.
Dulce cabello al aire, pelo pardo cayendo sobre la boca,
cabello pardo y lila;
distracción, música de flauta, descansos y escalones
de la mente sobre la tercera escalera,
se disipaban; la fuerza, más allá de la esperanza y la
desesperación,
ascendiendo la tercer escalera. (pp. 123-124)
El hecho de que, en el contexto del tono refinado y la estricta disciplina de la poesía de Eliot, estas líneas encarnaran lo que luego llamaría “el engaño del tordo”, no impidió que yo cayera en el engaño de complacerme en ellas. Y en este placer se combinaban dos cosas. En primer lugar, la presentación de una sola imagen consistente. Leer este pasaje era ver, a través de una profunda lucidez, algo sólido y escabroso, como si en un cuadro renacentista de la Anunciación la ventana de la cámara de la Virgen se abriera a una escena de tumulto carnal y vegetal. En segundo lugar, el idioma de estas líneas evocaba de inmediato, de un modo que sin duda orillaba la parodia, el idioma tradicional de la poesía. Figura antigua. Mayo. Espino blanco. Flauta. Verde y azul. Los placeres de la evocación estaban al alcance de la mano. El consuelo de lo familiar. Así pues, la combinación de una escena de sereno dramatismo y una dicción poética desplegada a conciencia atrajo al lector neófito que había en mí. Expresando esta atracción en términos negativos, diré que la poesía no me parecía oscura, ni en lo que describía ni en el lenguaje que hacía la descripción. El conjunto se ajustaba felizmente a mis expectativas de lo que debía ser la poesía: lo que no encajaba, más bien, eran aquellas menciones en “Miércoles de ceniza” a leopardos y huesos y violeta y violeta. Eso me amedrentaba, me hacía sentirme pequeño y desconcertado. Mi primer impulso era rogarle a la Madre de los Lectores que tuviera piedad de mí, que lo hiciera comprensible, que me diera la paz de un significado parafraseable y un escenario asentado, reconocible:
Señora, tres leopardos blancos se tumbaron bajo un enebro
a la fresca del día, alimentados hasta la saciedad
de mis piernas mi corazón mi hígado y de lo que contenía
la hueca redondez de mi cráneo. Y Dios dijo
¿Habrán de vivir esos huesos? ¿Habrán de vivir
esos huesos? (p. 119)
Mi pánico al enfrentarme a estas hermosas líneas no era sólo el pánico de un colegial. Me invadió de nuevo a los veintitantos años cuando tuve que dar una clase sobre “Miércoles de ceniza” como parte de un curso sobre literatura moderna en Queen’s University, Belfast. Yo no tenía acceso a la única fuente de confianza para impartir aquella clase, esto es, la experiencia de haber sentido que el poema tomaba residencia en mí de forma memorable e irrefutable, por lo que recuerdo la clase como una de las experiencias más desconcertantes de mi vida. Me proveí con lo que pude, tirando de The Achievement of T. S. Eliot, de F. O. Matthiessen, A Reader’s Guide to T. S. Eliot, de George Williamson y The Poetry of T. S. Eliot, de D. E. S. Maxwell. Pero, dijeran lo que dijeran, sus comentarios no tenían nada en que dejarse caer, nada con que mezclarse en mi mente lectora. El poema nunca se convirtió en un gestalt. En la actualidad hablo más libremente de este poema porque el asunto no me acobarda como entonces: la purgación, la conversión, el abrazo de un aire completamente tenue y seco, la dicha en una visión tan arbitraria y descoyuntada de lo habitual como la visión de los leopardos y la Señora en un manto blanco, todo esto se ofrece de manera más completa y persuasiva a un cuarentón que a un joven de veintitantos años.
La Señora, con manto blanco,
se ha retirado a la contemplación, con manto blanco.
Que el blancor de los huesos expíe hasta el olvido.
No hay vida en ellos. Tal como soy olvidado,
y sería olvidado, así quisiera olvidar
devotamente, intenso en el propósito. Y Dios dijo
profecía al viento y sólo al viento porque sólo
el viento escuchará. Y los huesos cantaron gorjeantes
como una plaga de langostas, diciendo… (p. 121)
Estas cualidades que al principio crearon una resistencia ahora me parecen las más valiosas de esta obra. La impresión de que el poema se alzaba como una geometría en una ausencia era lo que motivaba mi perplejidad inicial. Me percibía a mí mismo como una intrusión grosera, todo corporalidad y yerro en el dominio de la gracia y la translucidez, y esto me desalentaba.
Hoy en día, sin embargo, lo que más me gratifica es el sentimiento de estar en el secreto de una atmósfera ideada tan castamente, escrita en forma tan atrevida e impredecible. Elementos como los huesos y los leopardos —que irrumpen en la escena sin preparación o explicación y que tanto me aturdían al principio—, los acepto ahora, no como un capricho mixtificador del poeta, sino como su obsequio y visitación. No son lo que en un origen, equivocadamente, pensé que eran: partes constituyentes de un código erudito accesible sólo a los iniciados. Ni han sido concebidos como señales que conducen a un significado astutamente guardado. Más bien, despertaron con aérea ligereza en la mente compositora del poeta y se multiplicaron deliciosamente, con un espíritu juguetón y una integridad asombrada de su propia existencia.
Desde luego, es evidente que una lectura de los cantos sobre el paraíso terrestre incluidos en el Purgatorio de Dante nos prepara para el aire rarificado de la escena de Eliot, del mismo modo que cierta familiaridad con Dante hace menos inesperada la irrupción de los leopardos en la primera línea de la sección segunda de “Miércoles de ceniza”. Pero sería erróneo considerar estos motivos como simples referencias a Dante. No son rehenes tomados de la Divina Comedia y retenidos por el arte de Eliot en el ascético recinto de su poema. De hecho, brotaron en la mente pura de un poeta del siglo XX y su adecuación al lugar no se desprende de que posean un sentido trasplantado de la iconografía de un poeta medieval. Es cierto, sin duda, que la mente de Eliot fue intensamente conformada por la contemplación de la obra de Dante, y que los procesos oníricos de Eliot se alimentaban constantemente de la fantasmagoría de la Divina Comedia hasta el punto en que Dante se convirtió en una segunda piel. Dante, de hecho, formaba parte de los cimientos del corazón maduro de Eliot, y fue en ese triste órgano, como si dijéramos, donde hicieron pie todas sus escaleras líricas.
Dada la habitual rectitud, severidad y tenacidad de la mente de Eliot, uno le reconoce sin ninguna dificultad el derecho a esos momentos de alivio en que sus nervios arrojaban formas contra la pantalla del lenguaje. Apenas si debo aclarar, sin embargo, que en 1956, sentado en un aula de un colegio de Derry, con la lluvia azotando el estuario del Foyle y el sonido de la campana de la capilla marcando el comienzo y el final de cada periodo de cuarenta minutos, tales pensamientos estaban lejos en el futuro para el estudiante que preparaba su examen de A-Level2 en la especialidad de inglés. Todo lo que aquel muchacho deseaba era poder hallar un apoyo en la resbaladiza pendiente de los poemas prescritos. En el caso de “Los hombres huecos”, su profesor le dio el apoyo necesario al atravesar el poema con una enorme y extraña estaca que rezaba “Pérdida de la fe en el mundo moderno y consecuencias para el hombre moderno”. Era una manera, al menos, de someter las melodías quejumbrosas y expatriadas del poema al redoble familiar de la campana de la fe. El canon modernista estaba a un paso de ser emparedado por la ideología que gobernaba la campana del colegio, si bien hay que reconocer que la retórica de la angustia del poema consentía las complacencias de la ortodoxia colegial. Las citas raídas del Credo y el tono general de letanía (tan presente en nuestra ronda diaria de rezos) tendían a encerrar la extrañeza imaginativa, la distinción formal y la diferencia fundamental de esta poesía en la sustancia emulsiva de nuestras jóvenes y doctrinalmente sólidas cabezas.
Obviamente, la domesticación de “Viaje de los magos” era aun más fácil.
Los tres reyes magos habían sido parte del folclor de nuestro catolicismo, parte de nuestro belén navideño, del evangelio navideño y hasta de las tarjetas de Navidad. Más aun, la idea de conversión nos era familiar. Perder la vida para salvarla, abandonar el ser para emprender el camino de la iluminación, nada de esto era un problema. Como tampoco me resultaba problemático el tufo del campo cuando un caballo escapa al galope o los vapores de un valle musgoso y húmedo irrigan generosamente la nariz del lector. El alto modernismo, el alto anglicanismo y los bajos pastos y tierras de labranza del condado de Derry hacían causa común en una agradable exhalación o —como hubiera podido decir el propio Eliot— “efluvio” de poesía. No teníamos problema cuando la silueta de los tres árboles en el horizonte prefiguraba, según se decía, la crucifixión, o cuando las manos que jugaban entre los cueros de vino vacíos prefiguraban las manos del soldado romano jugándose la túnica de Cristo al pie de la cruz. Este poema no necesitaba que nadie lo atravesara con una estaca para que empezáramos a entenderlo. Al contrario, parecía estar provisto tan generosamente de sus propias estacas doctrinales que no podíamos evitar sentirnos inmovilizados por sus imágenes y su ortodoxia:
Entonces, al amanecer bajamos a un valle templado,
húmedo, bajo la línea de las nieves, oliendo a vegetación,
con un arroyo que corría y una aceña golpeando la oscuridad,
y tres árboles en el cielo bajo.
Y un viejo caballo blanco salió al galope por el prado.
Entonces llegamos a una taberna con hojas de vid sobre
el dintel,
seis manos en una puerta abierta jugándose a los dados
monedas de plata,
y pies dando patadas a cueros de vino vacíos.
Pero no hubo información, así que seguimos
y llegamos al anochecer, ni un momento antes de tiempo
para encontrar el sitio: fue (podría decirse) satisfactorio.3
Nuestra familiaridad con el asunto del poema nos daba la ilusión de “comprenderlo”; o tal vez esta “comprensión” no era una ilusión, la ilusión era que “comprender” su contenido y la crisis que encarnaba era el equivalente a conocerlo como poema; como suceso formal en el lenguaje; como “correlato objetivo”. Conocíamos su correlación con el proceso de conversión y con la Navidad, pero no su objetividad artística. Aquellos tres árboles jamás tenían tiempo de manifestarse en el ojo de la mente como árboles antes de convertirse en imágenes del calvario; igualmente, las manos entre los cueros de vino no tenían permitido ser manos-en-sí-mismas en la escritura antes de convertirse en símbolos inscritos de la partición de los ropajes de Cristo. Era un destino paradójico para un poeta como Eliot, cuyo empeño había sido insistir en la “poeticidad” de la poesía como algo anterior a su estatus como filosofía o sistema ideológico o lo que fuera.
En Queen’s University me hice con un paquete de comentarios, y en particular avancé sobre La tierra baldía con toda la ayuda que pude recabar en la biblioteca. Hasta leí pasajes de From Ritual to Romance, de Jessie L. Weston. Empecé a escuchar la música y a ponerme a tono, pero mayormente obedecí las directrices de los comentarios y me preparé para mostrarme informado. Sin embargo, tal vez la influencia más duradera de este periodo fue la prosa de Eliot, reunida y digerida por John Hayward en un pequeño volumen de Penguin de tapas color púrpura, que recuerdo porque aquel matiz de púrpura evocaba, muy oportunamente, la estola de un confesor. Allí leí y releí “La tradición y el talento individual”, ensayos sobre los “poetas metafísicos”, sobre Milton, sobre In Memoriam de Tennyson. Sobre la música de la poesía. Sobre la razón de que Hamlet no funcione como obra dramática, como correlato objetivo. Pero lo más importante de todo, tal vez, fue la definición de una facultad que él denominaba “imaginación auditiva”. Se trataba de “una sensibilidad especial para la sílaba y el ritmo, que penetraba muy por debajo de los planos conscientes del pensamiento y el sentimiento y vigorizaba cada palabra; hundiéndose hasta lo más primitivo y olvidado, regresando al origen y trayendo algo de regreso […], fusionando las mentalidades más antiguas y las más civilizadas”.
Eliot no citó esta definición al ponderar la eficiencia dramática de ciertas líneas de Macbeth, pronunciadas justo antes del asesinato de Banco:
Light thickens,
And the crow makes wing to the rooky wood,
Good things of day begin to droop and drowse.[Se adensa la luz,
Y el cuervo echa a volar hacia el bosque poblado de grajos,
Las buenas cosas del día comienzan a decaer y a adormecerse.]
Tampoco la invocó al comentar la exquisitamente directa y sin embargo profundamente sugerente línea de Otelo, “Mantened en alto vuestras brillantes espadas, pues el rocío ha de oxidarlas”. Con todo, la revelación de la susceptibilidad de Eliot a estas líneas, la dimensión física de su oído así como la naturaleza exigente de sus discriminaciones, el ejemplo que proporcionaba de una inteligencia poética desempeñándose en la tarea de la escucha, todo ello parecía disculpar mi propia incapacidad temperamental para la glosa y mi renuencia a comentar el argumento y el progreso conceptual de un poema. Al contrario, confirmó mi inclinación natural a convertirme en una cámara de resonancia de los sonidos del poema. Me sentí estimulado a buscar el contorno de un significado en el interior de un patrón rítmico.
En “Muerte por agua”, la sección cuarta de La tierra baldía, por ejemplo, comencé a forjar con sus cadencias ondulantes y disoluciones y refrenamientos un principio mimético equivalente o tal vez superior a cualquier posible significado que pudiera derivarse de la historia del destino de Phlebas. En el peso y generosidad de la música del poema, creí vislumbrar un equivalente auditivo de la más amplia realidad trascendental revelada por los buscadores de fortuna de la City de Londres, esos negociantes y oficinistas que arriban al poema como un flujo soñoliento y rítmico de sombra a su paso por London Bridge. Comencé a no preocuparme por la relación de Phlebas con el Ahogado y la efigie de Osiris arrojada al agua; lo importante como principio estructural, fuera del aliento vital, estaba en el cuerpo del sonido:
Phlebas el Fenicio, ya quince días muerto,
olvidó el grito de las gaviotas, el hondo oleaje del mar,
la pérdida y la ganancia.
Una corriente submarina
recogió sus huesos en susurros. Entre subidas y bajadas
atravesó las etapas de su juventud y vejez
entrando en el remolino.
Gentil o judío
oh tú que haces girar la rueda y miras a barlovento,
piensa en Phlebas, que fue alto y hermoso como tú.4
En esta etapa de atención al sonido, tuve la suerte de oír la poesía de Eliot en la voz del actor Robert Speaight. Había emprendido una incursión introductoria en Cuatro cuartetos pero tenía dificultades para retener una impresión general y unificada del poema en mi mente. La enormidad de la estructura, la opacidad del pensamiento, la complejidad organizativa de estos poemas me mantenían a raya; no obstante, al tiempo que me acobardaban prometían una suerte de conocimiento, y fue en esta etapa vacilante cuando escuché el conjunto leído en voz alta. Esa experiencia me enseñó, por citar las palabras del poema, a “sentarme quieto”. A sentarme, de hecho, toda una tarde en un apartamento en Belfast, con un par de estudiantes de doctorado de bioquímica, gente mucho menos ansiosa por extraer un sentido que yo, puesto que a su manera, nada profesional pero gratificante, seguían asumiendo que la perplejidad era un efecto connatural de la poesía moderna.
Lo que oí tenía sentido. En las líneas iniciales de “Burnt Norton”, por ejemplo, la pisada de la palabra “tiempo” resuena y se reitera de un modo que resulta hipnótico en la lectura en voz alta, y que sin embargo produce perplejidad cuando se lee en silencio con la atención puesta en su posible significado. Análogamente, el entretejimiento y repetición de las palabras “presente”, “pasado” y “futuro” crea un efecto de espiral, como un baile articulado en el oído. Las palabras que avanzan se reúnen al retroceder. Hasta la palabra “eco” se reúne consigo misma al regresar rebotada. Se crea un efecto de rotación y de quietud. Ni desde ni hacia. En el punto aquietado del mundo en rotación:
Tiempo presente y tiempo pasado
se hallan, tal vez, presentes en el tiempo futuro,
y el futuro incluido en el tiempo pasado.
Si todo tiempo es un presente eterno
todo tiempo es irredimible.
Lo que pudo haber sido es una abstracción
que alienta, posibilidad perpetua,
sólo en un mundo de especulaciones.
Lo que pudo haber sido y lo que ha sido
tienden a un solo fin, siempre presente.
Resuenan pisadas en la memoria
por la senda que no tomamos
hacia la puerta que jamás abrimos
ante el jardín de rosas. Así en tu mente
resuenan mis palabras.
Mas qué las mueve
a perturbar el polvo en un cuenco de pétalos de rosa,
no lo sé.
Otros ecos
habitan el jardín. ¿Los seguiremos?
Rápido, dijo el pájaro, halladlos, halladlos,
tras la esquina. A través de la primera verja,
en nuestro primer mundo, ¿haremos caso
al engaño del tordo? (p. 141)
Por la forma en que orquesta el tema y el fraseo, la paráfrasis y la repetición, por cómo sus premoniciones del final reculan hacia el origen, este pasaje ejemplifica a la perfección los procedimientos empleados en Cuatro cuartetos. La poesía llega hasta nosotros en una lectura silenciosa, desde luego, dado que (por citar de nuevo la definición que el propio Eliot ofrece de la “imaginación auditiva”) opera por debajo del plano del sentido; pero opera con mucha más potencia cuando cada palabra se pronuncia en voz alta. Así pues, a principios de los sesenta empecé a disfrutar gradualmente de la vida subterránea del oído eliotiano, aprendiendo a “sentarme quieto” y dejar que sus operarios hicieran su trabajo.
Estos fueron los años, igualmente, en que trataba de buscar mi lugar como poeta, buscando la descarga que hiciera fluir la energía de la escritura en un sistema que hasta entonces había vivido sin ella. No obstante, pese a todo lo que aprendía de Eliot sobre la mejor forma de escuchar, yo no podía tenerle por un estimulador poético. Era más una especie de superego literario que un generador de la libido poética, y, a fin de que la libidinosa voz lírica cumpliera con su deber, tenía que escapar de su presencia vigilante. Así que dirigí mi atención a escritores más familiares y serviciales como Patrick Kavanagh, R. S. Thomas, Ted Hughes, John Montague, Norman MacCaig. De repente estaba reparando mi carencia de lecturas de poesía británica e irlandesa contemporánea; y de este modo mi excitación creció y pude arrancar.
Luego caí sobre el libro de C. K. Stead, The New Poetic, con su retrato de Eliot como un poeta que confiaba en el “oscuro embrión” de la energía inconsciente. Stead mostraba a Eliot como un escritor mucho más intuitivo de lo que los comentarios nos habían permitido creer. No es que ello mermara mi conciencia del rigor de su mente ni de la escrupulosidad de sus contenciones. Eliot seguía siendo una rara avis, alguien capaz de afinar su voz muy por encima de la escala común, una tenue y pura señal que tal vez no se mezclara jovialmente con las extensiones terrestres de nuestra naturaleza, pero que tenía la capacidad de sondear hasta lo más hondo el universo del espíritu. Con todo, uno podía reconocer el inimitable estatus de sus logros y descubrir, al mismo tiempo, que el proceso de creación de tales logros era el mismo proceso incierto, esperanzado, menesteroso, entre rendido y autosuficiente que los demás experimentábamos.
Lo que se aprende de Eliot, en última instancia, es que la actividad poética es solitaria, y que si uno pretende disfrutar con ella, ha de construir algo con lo que se pueda disfrutar. Uno aprende que en el escritorio cada poeta encara una tarea semejante, que no hay secreto que pueda ser impartido, que sólo contamos con nuestros propios recursos, y que éstos pueden ser llamados a filas o no, según el caso. Muchas de las cosas que Eliot dice sobre composición poética son vigorizantes porque, con todo y su autoridad, se niegan a ofrecer un consuelo fácil:
Y cuanto se ha de conquistar
a fuerza de trabajo y obediencia, ha sido descubierto
de antemano,
en una o dos o varias ocasiones, por hombres
que no esperamos emular… Pero no hay competencia,
sí una lucha por recobrar lo perdido
y encontrado y perdido tantas veces: y, ahora, en condiciones
que parecen adversas. Aunque quizá no haya pérdida
ni ganancia.
Lo nuestro es intentarlo. Lo demás no ha de incumbirnos. (p. 165)
Así pues, concluyamos. Si bien Eliot no me ayudó a escribir, sí me ayudó a aprender lo que significa leer. La experiencia de su poesía es inusualmente pura. Uno empieza y termina a solas con las palabras, lo que desde luego ocurre siempre, aunque a menudo en el trabajo de otros poetas el lector encuentra respiros y coartadas. Con Frost o Yeats o Hardy, por ejemplo, hay una relación corroborante entre un paisaje y una sensibilidad. Las palabras en la página pueden funcionar de una manera suplementaria a su función artística primaria: pueden ser agentes de un efecto “ventana” y abrir las cortinas del lenguaje a temas y lugares que están antes o detrás de las palabras. Pero esta suerte de ayuda mutua no existe —y no se pretende que exista— entre las palabras de la poesía de Eliot y el mundo que motivó su despertar. Cuando visité Burnt Norton, por ejemplo, vi en efecto un jardín de rosas y un estanque de cemento; pero descubrí también que esta congruencia documental entre poema y lugar era extrañamente decepcionante. Me di cuenta de que en realidad no quería que el paisaje se materializara ya que hacía tiempo que había interiorizado un paisaje sónico.
Tal vez la última lección que debamos extraer de Eliot sea ésta: en el dominio de la poesía, como en el dominio de lo consciente, el aprendizaje es infinito. Nada es definitivo, el descubrimiento más gratificante es fugaz, el camino del logro positivo conduce a la vía negativa. Eliot extravió su intensidad expresionista cuando renunció al poema lírico en beneficio de la canción filosófica. Tal vez sea mejor decir que el poema lírico renunció a Eliot. Pero, al aceptar las consecuencias de la renuncia con un conocimiento tan hondo de sí mismo, y al proceder con un empeño tan riguroso, probó una verdad que necesitamos creer, tal vez no en el caso de todos los poetas, sino sólo de los más necesarios. Mostró de qué manera la vocación poética conlleva disciplinar un hábito expresivo hasta el punto en que se convierte en algo fundamental para la conducción de una vida. –