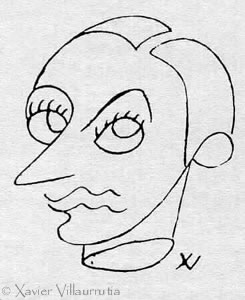Desde que murió Raymond Carver (1938–1988), a los cincuenta años, víctima de un cáncer de pulmón, se sabía que en su obra, la culminación “minimalista” del cuento norteamericano, había gato encerrado. Después, a las habladurías las sustituyeron los hechos: Carver, autor de títulos bien conocidos en español –¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, Catedral, De qué hablamos cuando hablamos de amor, Rosas amarillas– había sido víctima y beneficiario de lo que se conjeturaba sería, para decirlo con prudencia, hipercorrección. Gordon Lish, su editor en la revista Esquire y en McGraw Hill, solía modificar casi todos los cuentos de Carver en un rango que iba del 9 al 78%. Más allá de que en algunos casos las modificaciones impuestas por Lish distaron de ser beneficiosas –según leo en el comentario de James Campbell aparecido en el Times Literary Supplement del 31 de julio de 2009–, estamos ante algo distinto: un caso en que el editor transforma (y mucho) la personalidad artística del autor.
¿Carver fue el cantante y Lish el productor?, se pregunta Campbell en el TLS. O, como argumentó la gente de Alfred Knopf, casa que publica a Carver, no hay por qué escandalizarse: a Carver lo corrigió Lish como a Eliot lo corrigió Pound o a Kafka, Max Brod. ¿Por qué no entonces, digo yo, hacer a Lish compartir la autoría con Carver, como se lo permitió Joseph Conrad a su amigo y corrector (el polaco, no el inglés, fue la primera lengua de Conrad) Ford Madox Ford?
Esta historia ya se conocía gracias a la poetisa Tess Gallager, segunda esposa de Carver, quien emprendió una larga batalla por restaurar la obra de su marido y ofrecer sus cuentos, “ur–Lish”, es decir, tal cual eran antes de que el ya célebre lápiz azul de Lish descendiera sobre ellos. Tras conatos de pleito, al final hubo, al parecer, un acuerdo: no sólo la casa inglesa Jonathan Cape publicó las primeras versiones de los cuentos en Inglaterra (Beginners, 2009) sino The Library of America ha lanzado una edición salomónica de Collected Stories (2009), recogiendo los libros conocidos del público y ofreciendo, como apéndice crítico, algunas de las primeras versiones escritas por Carver como las de De qué hablamos cuando hablamos de amor, las más polémicas. Esta edición cuenta con la bendición de Gallager y fue hecha por sus escuderos, William L. Stull y Maureen P. Carroll, comprometidos desde hace rato en la presentación de un Carver “verdadero”.
Serán sus lectores quienes decidan con qué Carver se quedan y si en el mundo de la edición se impusiese el sufragio universal, no sé qué pasaría si los lectores votaran por el Carver original contra el mejorado, obligando a los editores a desechar al corregido por Lish. Se estaría apostando –y aquí soy yo quien mete su cuchara– por un escritor primerizo, un tanto histérico, patético y sentimental contra la austeridad casi poética, agónica, que le dio Lish a la narrativa carveriana, transformando al verboso y al apasionado en una especie de budista imperturbable. Si la querella doméstica, horripilante en todos los casos, transcurría, en las versiones originales de Carver, en un vecindario populoso y vil, gracias a Lish aquello parece verificarse en un jardín zen.
Pero la decisión que tomemos los lectores de Carver no va a ser fácil. Yo me inclino por Lish. Con esa arrogante despreocupación con que proceden los editores estadounidenses, que como lo sabe cualquier escrupulosa alma extranjera que haya osado presentar un simple artículo a una publicación gringa, no se tientan el corazón al cortar, sintetizar o desechar los frutos de nuestra vanidad, Lish hizo que algunos personajes que fumaban dejaran de hacerlo, retiró de las tramas las complicaciones psicológicas y simplificó todo con gran arte. Mi impresión –no he leído todavía con el debido cuidado el tomo de The Library of America– es que el Carver pasado por agua es el bueno y que sin la mano de Lish no hubiera llegado muy lejos. Tenía madera (nunca fue más justa la sobada expresión) de gran escritor Carver, pero quien lo inventó como padre de aquel minimalismo tan aplaudido e imitado, quien lo convirtió en el Chéjov de los viejos años ochenta fue Lish. El chejoviano parece haber sido el editor.
¿Y Raymond Carver, qué pensaba de todo eso? Allí está, como era de esperarse, lo conmovedor. Hombre frágil que pese a ello tuvo la entereza de reponerse de un alcoholismo devastador, Carver nunca supo qué hacer con una obra que literalmente se le escapaba de las manos. A veces quiso liberarse de Lish, a quien temía como a un padre, y defender, sin ningún éxito, sus originales de las medidas draconianas que el editor le imponía. Sabía Carver que la posteridad le pediría cuentas. Pero nunca pudo librarse de él porque no podía, humanamente, privarse del inmenso éxito que su colaboración con Lish le garantizaba. En la correspondencia entre Lish y Carver éste, al final, acaba por pedirle perdón, en el tono, bien carveriano, de “perdóname, tú sabes que yo soy mi peor enemigo.”
Y como dice Campbell en el TLS, al ofrecer The Library of America las primeras versiones de algunos de los cuentos, tampoco se está, necesariamente, haciendo justicia a Raymond Carver pues esas versiones, por la razón que haya sido, no fueron las autorizadas para publicarse por su autor. Con los papeles de los muertos los justos siempre salen pecadores.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.